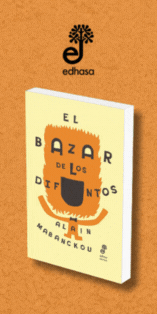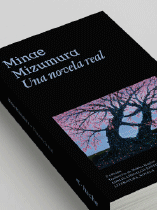Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Ni los esfuerzos del Vaticano por convertirse en el primer Estado neutral en emisiones de carbono, luego de haber colocado sobre el techo de su sala de audiencias un sistema de dos mil cuatrocientos paneles solares donados en 2008 por una empresa que los fabrica, ni la publicación de Laudato si propiciaron que la Santa Sede aceptara desprenderse de sus acciones en el sector de hidrocarburos a fin de apoyar el movimiento de desinversión en petróleo, carbón y gas al que ya se han sumado universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña. Después de todo, negocios son negocios; incluso para un Estado que está exento de impuestos desde que en 1929 firmara un concordato con el régimen de Benito Mussolini. “Hay en la Iglesia dos elementos inconciliables y, sin embargo, estrechamente relacionados: la economía y la escatología, el elemento mundano-temporal y el que se mantiene en relación con el fin del tiempo y del mundo”, escribe Giorgio Agamben en El misterio del mal (2013), su opúsculo sobre la renuncia de Benedicto XVI. “La Iglesia se encuentra, así, frente a la siguiente paradoja: desde el punto de vista escatológico, debe renunciar al mundo, pero no puede hacerlo porque, desde el punto de vista de la economía, es del mundo y no puede renunciar a él sin renunciar a sí misma”.
A excepción de un pasaje de Laudato si donde se habla del “final de los tiempos, cuando el Hijo entregue al Padre todas las cosas y ‘Dios sea todo en todos’ (1 Co 15,28)”, no hay en la encíclica mayores aspavientos escatológicos. Sin contar la sugestiva metáfora que utilizó Francisco para referirse a su país natal la primera vez que se dirigió a los fieles en la Plaza de San Pedro, o el chiste de connotación milenarista que le hizo a Rafael Correa, presidente de Ecuador, cuando le dijo que debería haberse llamado “Jesús II”, en alusión al ego de sus compatriotas, lo que prima en su caso es un reformismo que abreva en la teología de la liberación, y no un reclamo de soberanía argentina sobre la isla de Patmos.
Ante el fracaso de las cumbres mundiales sobre medio ambiente y la debilidad de la reacción política internacional, Francisco objeta que las potencias pretendan internacionalizar los costos imponiendo “a los países de menores recursos pesados compromisos de reducción de emisiones”. Y al tiempo que llama a poner en marcha una “valiente revolución cultural”, nos previene, con respecto al cambio climático, sobre “la tentación de pensar que lo que está ocurriendo no es cierto”. Mientras tanto, el ecologismo no logra volverse un movimiento político a escala planetaria. ¿Y nuestro Gandhi? ¿Y nuestro Martin Luther King? ¿Dónde están? ¿De verdad creemos que ese rol podría ser asumido por un papa? Por empezar, en la agenda de cualquier sumo pontífice hay tantos otros temas que no son la ecología y el cambio climático. En este sentido, más que crucificar a Francisco sobre una hoz y un martillo y sentarnos a esperar su resurrección, lo que deberíamos tener presente es que el capital nunca retrocederá en su propósito de rebanar la naturaleza a fin de transformarla en mercancías y derechos de propiedad, y que oponerse a esto significaría poner en tela de juicio el funcionamiento mismo del motor económico del capitalismo, el cual podría seguir su marcha aun en medio de una situación de caos endémico, con un grupo de plutócratas sacando rédito de una generalizada escasez de recursos naturales. Por eso el movimiento ecologista debe ser, por fuerza, anticapitalista. Algo que no parece compatible con los deberes de funcionario público de quien se sienta en el trono de Pedro.
Sin embargo, consciente de que “el discurso del crecimiento sostenible” les permite a los defensores del statu quo adoptar la pose de ecologistas, Francisco impugna la “idea de un crecimiento infinito o ilimitado”, que supone “la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta”. En este punto, Laudato si desliza una palabra que es tabú en el discurso político: decrecimiento. “Tenemos que convencernos de que desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar a otro modo de progreso y desarrollo”, sostiene Bergoglio. “Por eso ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo aportando recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes”.
La utopía decrecentista —entre cuyos precursores están Ivan Illich y Nicholas Georgescu-Roegen, y uno de cuyos principales teóricos es el francés Serge Latouche— plantea lo imposible que es seguir en la vía del crecimiento de las economías industriales, argumentando que la destructividad del modelo capitalista de desarrollo y de consumo hace preciso un cambio radical de las técnicas y de las finalidades de la producción y, por lo tanto, del modo de vida. La utopía decrecentista se propone salir de la sociedad de consumo, abjurar del modelo económico que tiene al aumento del PBI como meta irrenunciable. Su proyecto político se resume en “ocho R”: reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, relocalizar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar. Consignas a las que se suman la sobriedad (en lugar del sobreconsumo), la durabilidad (en lugar de la obsolescencia programada), la descolonización de los imaginarios (en lugar de la psicología de la insatisfacción que inocula la industria publicitaria), la producción y el consumo locales (en lugar de la deslocalización que promueve la economía globalizada). Todo esto en términos de una reconversión ecológica de la industria y de la tecnología que debería generar, por sí sola, muchos puestos de trabajo.
Pero lo cierto es que hoy uno puede comprarse en París un pañuelo de Hermès que antes de llegar a la tienda viajó ocho mil setecientos kilómetros hasta Madagascar sólo para que le hicieran su famoso dobladillo redondo. “Satisfechos de haber reducido el consumo de energía, por ejemplo, utilizando lámparas de bajo voltaje”, escribe Latouche en La sociedad de la abundancia frugal (2012), “nos ofrecemos un extra con un viaje a las Antillas que representará un consumo de energía mucho mayor que todos nuestros ahorros. El tren de alta velocidad va más rápido: nos movemos más, y más a menudo. La casa está mejor aislada: se ahorra dinero, y se compra un segundo coche. Las lámparas fluorescentes compactas gastan menos electricidad: se dejan encendidas. Internet desmaterializa el acceso a la información: se imprime más papel”, y así sucesivamente.
¿Pediremos entonces ser enterrados boca abajo, como Diógenes de Sinope, a la espera de que el mundo dé la vuelta? ¿O nos cruzaremos de brazos a oír cómo suena el tac antes del tic con el ímpetu sepulturero de un reloj de arena? En su encíclica, Francisco arroja sin más la idea del decrecimiento, aclarando que “nadie pretende volver a la época de las cavernas”. Y si bien Laudato si no aspira a ser un tratado de economía política, el uso del término no es inocente y, si se lo mira bien, constituye la mayor audacia conceptual de Bergoglio. Lo que no está claro es cómo el justo sacrificio del crecimiento económico de los países más desarrollados podría contribuir a reducir las desigualdades en la periferia, y qué utopía altruista debería surgir para que no fuera necesaria una redistribución autoritaria de la riqueza en un contexto en que algunos pretenden ver en la desigualdad “virtudes ecológicas”.
No es difícil inferir de esto que una de las principales aporías con que se enfrenta el pensamiento económico de raigambre ecologista es cómo lograr una distribución más equitativa de la riqueza en detrimento de la lógica productivista y conjurando el fetiche del crecimiento. En un mundo en que somos capaces de vivir como lo hacemos porque la mayoría de la humanidad consume poco, ¿qué implicaría combatir la pobreza sino buscar la forma de darles acceso a un consumo tan siquiera moderado a millones de personas y contribuir, de paso, a engrosar la clase media? ¿O acaso alguien niega que los encadenados proletarios renacieron hace tiempo como libres consumidores? “Culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas”, escribe Francisco. “Se pretende legitimar así el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible de generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo”.
Con la falsa dicotomía que allí se desliza (crecimiento poblacional versus consumismo extremo), lo que se niega es que las emanaciones de carbono aumenten debido al efecto combinado de la abundancia y la expansión demográfica. Así lo hace notar Francisco cuando cita el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia para decir que “si bien es cierto que la desigual distribución de la población y de los recursos disponibles crean obstáculos al desarrollo y al uso sostenible del ambiente, debe reconocerse que el crecimiento demográfico es plenamente compatible con un desarrollo integral y solidario”. Lo que se dice: borrar con el codo lo que se escribió con la mano, pues ¿desconoce Su Santidad que el envenenamiento del aire, del suelo y del agua seguiría en aumento aun cuando la población se mantuviese estable? ¿Desconoce que el crecimiento demográfico trae aparejado que se talen más bosques para extender las superficies de cultivo y pastoreo? ¿Desconoce que si hay más gente que consume carne se incrementa el efecto invernadero por las enormes cantidades de gas metano y óxido nitroso que produce el ganado?
Desengañémonos: no existe el hada madrina del carbono que, con un toque de varita mágica, reemplace el proceso de combustión que hace funcionar usinas, industrias, aviones, barcos, automóviles, por un mecanismo similar al de la fotosíntesis. Y así como ningún presidente o primer ministro se atrevería a poner en práctica las medidas que propone la utopía decrecentista, porque todos los gobiernos son, quieran o no, “funcionarios” del capital, el papa nunca admitiría las consecuencias de lo que ha hecho la Iglesia para que hoy seamos más de siete mil millones de personas en el mundo. Con su política contraria al uso de métodos anticonceptivos, con el lobby antiabortista, con su férreo rechazo a la educación sexual y la planificación familiar, la Iglesia se muestra cómplice y, en cierto modo, artífice de aquello que dice estar denunciando. Con Laudato si, Francisco encubre la cuota de responsabilidad de la institución que representa. No sólo por la innegable relación que existe entre la expansión demográfica y el problema medioambiental, sino por cómo la teleología judeocristiana le ha marcado el camino a la insidiosa fe en el progreso perpetuo.
Milo J. El payador sobre el mar de niebla
Amadeo Gandolfo
Mi casa era una casa de melómanos, pero no se escuchaba folclore. O, mejor dicho: padre, amante de la música, del prog sofisticado y los nuevos sonidos...
Nuestro año glacial
Paulo Andreas Lorca
Vivimos tiempos elementales. Es decir, los nuestros son tiempos sitiados por el insólito flujo de los elementos —incendios, tempestades, erosiones, deshielos— a causa de la influencia antropogénica....
Energía y optimismo. A propósito de los sesenta años de la galería Ruth Benzacar
Manuel Quaranta
Desde su advenimiento en el siglo XIX —apuntalado por la autonomización del arte, la emergencia de un mercado y la individualización del artista—, las galerías han sido...
Send this to friend