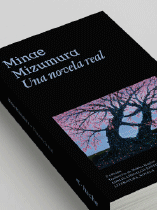Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
A finales de los setenta, Raffaella Carrà popularizó el pegadizo “Hay que venir al Sur”, que provocaba a marcianos y terrestres por igual, con la excusa de que para hacer bien el amor había que viajar al sur… En noviembre del año pasado, este cronista se desplazó hasta San Martín de los Andes, donde tomó lugar el Encuentro de Intercambio de Saberes, organizado por la artista Valeria Conte Mac Donell y la residencia MANTA y financiado por el Centro Cultural Kirchner y el Fondo Nacional de las Artes. Y la canción de Raffaella Carrà resonó en mi memoria, abriendo la pregunta por el “amor” que habitaría un encuentro como este. El atractivo del evento guardaba una ambivalencia parecida a las reuniones de hechiceros. Desconociendo casi por completo las capacidades creativas de los demás, lo importante aparecía sugerido desde el nombre: dar algo y recibir otro tanto a cambio. El encuentro duró cuatro días, y las charlas y experiencias tuvieron lugar en el ex Hotel Sol, un gran hotel abandonado por décadas, con algunas zonas prolijamente reacondicionadas para realizar actividades culturales. La heterogeneidad de invitados era uno de los principales atractivos: una historiadora, un físico alemán, una poeta, un ingeniero del Arsat, un cineasta, diversos artistas provenientes de todo el país, dos mujeres mapuche, un cocinero, un antropólogo y un grupo de cuentistas viajeros. Se habló de todo: de lo inasible de los rayos cósmicos, de la regulación del extractivismo… También de arte, pero sin que fuera el centro de la cuestión, más bien como de un cacharro algo golpeado: todos tienen uno en la cocina y lo guardan para ocasiones especiales.
Entre los asistentes, el antropólogo Alberto Pérez narró las peripecias del perito Francisco Moreno, pero sin enfocarse en la historia que tantas plaquetas y tantos bustos ha generado, sino en la versión originaria, es decir, lo que percibieron los habitantes de aquella Patagonia prehispánica al ver al perito vagando en las cercanías: “Necesita las almas de los animales, por eso las pone en frascos, recoge todas las flores, mata las plantas y tiene un olor espantoso. Es horrible estar cerca de él”. El principal observador enviado por ese Estado en construcción que era el Estado argentino tuvo mucho trabajo sucio que hacer, pero eso no lo frustró: pesó más su espíritu aventurero. Como señaló Pérez: “Llevaba una cabeza en una bolsa, lo que lo hacía oler muy mal”. Era la cabeza de Cipriano Catriel, un cacique asesinado en un lejano ajuste de cuentas. El perito Moreno cargaba con ella respondiendo al afán clasificador y coleccionista que todavía consideraba a los indígenas enemigos o animales.
La historiadora Paula Núñez hizo un salto de unas cuantas décadas y arriesgó una tesis que parece dar en el blanco. Por supuesto, sugirió que el enorme desierto bien puede ser entendido como una fachada o un oportuno decorado para volver imperativo el exterminio de lo diferente, pero fue más lejos y se preguntó por qué en el siglo XX no se invirtió en obras hidráulicas que llevasen agua a las zonas más relegadas de Río Negro.
La nota, sin embargo, la dieron las dos mujeres mapuche invitadas a hablar de su manera de ver y habitar el mundo: Rosa Calfinahuel, profesora de lengua mapuche (mapudungun), una apasionada que busca herramientas para compartir la cultura de sus ancestros; y Anahí Rayen Mariluan Dará, cantante, compositora y lutier de sus instrumentos, que aprovecha la instancia para intentar trasmitir algo del legado y la sabiduría de su pueblo. Calfinahuel, más tímida y reservada, dibujó y explicó los símbolos que habitan esos dibujos o, por ejemplo, el sentido oculto tras una manta que por obra del azar estaba justo en medio de la sala. Rayen Mariluan Dará se apoyó en la música para jugar con los que estábamos ahí y explicar la cosmogonía mapuche, haciéndonos dar vueltas y pequeños gritos dentro de una temporalidad elegida. Sus personalidades eran complementarias: mientras Rosa se mostraba accesible, a Anahí no le temblaba el pulso al reclamar otro trato y una participación más activa para su pueblo. Nos hacía responsables a todos.
En algún momento, paseando por Buenos Aires, encontré en la Feria La Sensación un libro que interpelaba mi viaje de manera directa. Agustina Paz Frontera es una neuquina de mi edad (treinta y pico) que, parafraseando a Lucio Mansilla, titula su racconto Una excursión a los mapunkies. En sus páginas, la búsqueda de ese algo mapuche que se intuye pero cuyas particularidades se desconocen se me volvió presente otra vez. Con rapidez me escabullí entre las vivencias de la autora, que mezclan con naturalidad sus propias inseguridades y el ánimo envalentonado y corajudo que hace falta para perderse entre raperos y gestores de medios mapuches que no siempre tienen ganas de ser entrevistados. Paz Frontera los bautiza “mapunkies” por la perseverancia y tozudez que a diario muestran al defender su cultura. Paz Frontera aprendió a saludar diciendo “Mari mari”, sobrevolada por el karma de ser huinca (la falta de delicadeza en esa cabeza cortada que el Perito Moreno llevaba sin mucha parsimonia). Pero en el libro ese ir y venir entre la búsqueda de algo personal y las dificultades para conocer la historia del otro se conjuga con mucha sencillez y belleza. Entre los medios de comunicación que visitó se encuentra una radio llamada Wallon, que en lengua mapuche refiere el trayecto que hace el Sol desde el primer rayo de la mañana hasta el ocaso. Me encontré hermanado en el reflejo de Paz Frontera: angustiado intento de salir de mi recorrido diario en la búsqueda de nuevas identidades bajo ese Sol, nuevos nosotros en el territorio. Wallon señala el camino del Sol, pero también, aunque no nos demos cuenta, nuestra particular diletancia.
Acaso escribo todo esto para incluir algo en particular. En el Encuentro de Intercambio de Saberes, Anahí Rayen Mariluan Dará, la más joven de las dos mapuche, hizo un paréntesis en la entretenida performance musical para señalar lo poco que la convocaba el ser nacional: “Yo no me considero argentina, soy mapuche”. Confieso que eso me chocó más fuerte que un colectivo de dos pisos. Cristina era todavía por aquel entonces presidente, y yo sí me asumía parte de un colectivo nacional de diversidades, un todo mullido y por momentos algo desvencijado, pero acreedor de mi más tierna esperanza. ¿Cómo plantearlo? Alguna fibra íntima debe haber transmutado para que me pusiera a escribir estas palabras y, a la vez, para que asuma las dificultades del Estado como propias. Después de todo, elaborar una soberanía otra ¿es tarea válida para el Estado? ¿Puede Coca Cola vender latitas de Pepsi? Sí, ya sé, la apropiación de las tierras mapuches y burocracias del sistema educativo argentino no ayudan. Este emotivo video da cuenta de eso. Chile fue aún más lejos: su Constitución indica que no aceptará ningún otro pueblo en el interior de su territorio que no sea el chileno. Pienso en cómo el desarrollo de nuestras sociedades puede llegar a ser tan cruel… y fantaseo con un Estado Plurinacional Patagónico, que al parecer se encuentra muy escondido detrás de otra cuestión, la necesidad de aprender a pedir perdón en esa otra lengua aún desconocida para la mayoría de nosotrxs.
El Nobel a Bad Bunny
Abel Gilbert
Se ha escrito demasiado sobre Bad Bunny después de un Super Bowl ecumenizado. El canto vindicativo en castellano, entre perreo y cuerpos hiper super...
Dislocar. Sobre Fractura expuesta en Arthaus
Silvia Gurfein
Hay cosas que solo se piensan si se escriben, me recuerdo a mí misma mientras escribo en mi magma mental este texto sobre la intimidad y la...
Un programa (posible) para la filosofía futura. Una conversación entre Juan Mattio y Federico Romani
En estos tiempos de aceleración económica y desmaterialización de la realidad, la pregunta por lo humano se vuelve urgente. Los lenguajes sintéticos colonizan la imaginación y la...
Send this to friend