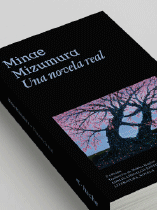Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Aunque la tradición moderna nos ha legado una desconfianza tenaz en las formas clásicas de la representación realista, la literatura se obstina en acercar el lenguaje al mundo. Para alumbrar la experiencia del presente, recupera los atajos del pasado, los refacciona o los destruye. Nuestra literatura, en ese flujo, vuelve a alentar la ilusión de la mímesis, no siempre anoticiada de la dificultad de la empresa. Un repaso de la narrativa reciente deja ver qué hay de nuevo en los nuevos realismos, y aventurar una genealogía posible para la percepción lúcida de una realidad singular, insignificante y fortuita que anima algunas ficciones.
A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Gustave Flaubert dedicó los últimos seis años de su vida a “revisar todas las ideas modernas”, duplicado en dos copistas idiotas que una tarde de verano se conocen por azar y traban una estrecha amistad. El periplo de la novela inconclusa que cuenta sus desventuras, Bouvard y Pécuchet, es abrumador. En la sucesión de documentadas empresas catastróficas con las que los dos imbéciles dilapidan una herencia en el campo, el autor los escarnece sin piedad.
Se sabe que para idear sus fracasos en la agronomía, la medicina, la arqueología, la veterinaria, la filosofía, etc., Flaubert leyó mil quinientos tratados de agronomía, medicina, arqueología, veterinaria, filosofía, etc., los mismos que Bouvard y Pécuchet leerían sin entender. Pero promediando el recuento absurdo de sus reveses, de pronto ocurre el prodigio: sin abandonar su estupidez proverbial, los dos tontos se vuelven lúcidos, y la epopeya de la idiotez humana proyectada por Flaubert se convierte en una parábola sombría sobre la vanidad de las ciencias, las artes, las religiones, el afán de realismo, de dominio y de saber. Los años de convivencia han reconciliado a Flaubert con Bouvard y Pécuchet y, en la pura superficie del relato, como de cómic vertiginoso y ácido, la insensatez de sus criaturas se confunde con su lucidez. “Los entristecían cosas insignificantes”, se lee en el capítulo octavo, “los avisos de los periódicos, el perfil de un burgués, una tontería oída al azar… Sentían sobre sus espaldas el peso del mundo entero”. En el final apenas esbozado de la novela, arruinados, desencantados, “sin ningún interés en la vida”, Bouvard y Pécuchet encargan a un carpintero un pupitre doble y vuelven a su mecánica tarea de copistas.
Casi un siglo más tarde, la literatura argentina registra un prodigio inverso. Una mañana lluviosa de invierno, Borges y su amigo Bioy Casares, dos proverbiales genios literarios, se funden en un solo escritor imaginario –bromista, pomposo, idiota–, Honorio Bustos Domecq. Las Crónicas, su última obra, es, si se le da crédito a uno de sus mentores, un logro superlativo, una culminación. (“Pienso que son mejores que todo lo que publiqué bajo mi propio nombre”, se jacta Borges, “y casi tan buenas como cualquier cosa escrita individualmente por Bioy”.) El catálogo variado de poetas, novelistas, arquitectos, escultores, pintores ficticios que se presenta flaubertianamente como un “registro realmente enciclopédico donde toda nota moderna halla su vibración”, en efecto, es una obra mayor. Hay sorna en la apreciación del experimentalismo desbocado de los artistas, pero tarde o temprano Borges asoma por detrás de sus empresas ridículas y se ve a sí mismo reflejado en la galería espejeante de freaks, parientes irrisorios de sus propios personajes. Promediando la colección, el linaje doble de Bustos se perfila en el conjunto: Bioy es el parodista zumbón de la grandilocuencia argentina, cara a la saña de su Diccionario del argentino exquisito, y Borges, el genio conceptual desatado que suelta su arsenal de “dislates” y los corporiza en una pléyade de idiotas extraordinarios, de la que sólo se ríe en parte. Basta pensar en Ramón Bonavena, autor del monumental Nor-noroeste, una obra en seis volúmenes dedicada a pormenorizar un ángulo de su escritorio y la sucesión aleatoria de objetos que allí se posan, reducción al absurdo de los empeños descriptivistas del realismo clásico y de sus últimos herederos vanguardistas, los objetivistas. La crónica, sin embargo, no le resta su cuota de enajenada grandeza. Aunque Bonavena fotografía escrupulosamente los objetos que describe, los destruye después junto con las fotografías para que la obra no sea juzgada por la fidelidad al original. “No me he propuesto enseñar, conmover ni divertir”, dice. “La obra está más allá. Aspira a lo más humilde y a lo más alto: un lugar en el universo.” La desconfianza borgiana en el lenguaje y la representación arriba a un final tragicómico. Extremando el afán mimético, Bonavena alcanza una iluminación moderna, afín a su nominalismo: la literatura no puede representar sino presentar, lo real se destruye y se disuelve en lo ficticio. “A Borges lo seduce contemplar cómo la literatura –el universo de las palabras–”, escribe Jaime Rest, acaso su mejor crítico,“devora los fragmentos de realidad que le son arrojados y los transforma en su propia sustancia”.
La familiaridad entre las Crónicas y la obra de Flaubert salta a la vista. La denodada batalla contra la ilusión engañosa de la mímesis que Borges libró en ensayos, prólogos y relatos deriva, si se quiere, del último Flaubert y entraña otra destrucción histórica.“El hombre que con Madame Bovary forjó la novela realista”, escribe en “Vindicación de Bouvard y Pécuchet”,“fue también el primero en romperla. Chesterton, apenas ayer, escribía:‘La novela bien puede morir con nosotros’. El instinto de Flaubert presintió esa muerte que ya está aconteciendo y en el quinto capítulo de la obra condenó las novelas ‘estadísticas y etnográficas’ de Balzac y, por extensión, las de Zola. Por eso el tiempo de Bouvard et Pécuchet se inclina a la eternidad; por eso, los protagonistas no mueren y seguirán copiando, cerca de Caen, su anacrónico Sottisier, tan ignorantes de 1914 como de 1870; por eso, la obra mira, hacia atrás, a las parábolas de Voltaire y de Swift y de los orientales, y, hacia delante, a las de Kafka”.
Con su lucidez monomaníaca e idiota los Bouvard y Pécuchet, los Pierre Menard, los Bonavena de la literatura moderna (parientes extravagantes de Mallarmé, de Valéry, de Monsieur Teste) sepultan la ambición ingenua de imitar o representar la realidad. Por detrás de las ficciones que los han creado hay un desencanto más hondo que también apunta Borges:“Si la historia de la humanidad es la historia de Bouvard y de Pécuchet, todo lo que la integra es ridículo y deleznable”.
Una cuestión de límites. Si de algo nos han convencido las parábolas más extremas de la literatura moderna es de la inadecuación esencial entre el lenguaje y lo real. Pero el escritor no se resigna. El deseo de alcanzar la realidad renace transfigurado incesantemente y los expedientes verbales, a menudo muy locos, con los que cada escritor niega, enfrenta o intenta burlar esa falta de paralelismo podrían organizar toda la historia literaria en una sucesión variada de “realismos”. La literatura es así categóricamente realista y obstinadamente irrealista (la paradoja es de Barthes), cree sensato el deseo de lo imposible.
Entre nosotros, sin ir más lejos, se habla de un retorno del realismo en mucha de la literatura actual. Nuestras ficciones, es cierto, más proclives durante décadas a “manifestar un refinado desprecio por la realidad” (la provocación es de Fogwill), parecen haberse abierto a lo que se ve y se oye en las calles de Boedo, la bailanta o el chat, aquilatado en el protagonismo de lúmpenes o individualidades sobresalientes del barrio bajo. Con renovado espíritu etnográfico, el escritor se documenta y deja que el lenguaje se desvanezca en beneficio de una certeza de realidad. Cuesta, con todo, detectar las astucias de un nuevo atajo hacia lo real. Se entrevé más bien una vuelta atrás, como si el lenguaje desmañado y brutal, el costumbrismo aggiornado, y “la capacidad de convertir a las capas sociales bajas en materia de la ficción” –uno de los pilares en los que Auerbach, en su monumental Mímesis, sustentó el realismo moderno– resolvieran trasnochadamente el acceso a la realidad. La falacia del referente que la literatura moderna intentó trabajosamente sortear se evapora como por arte de magia y los límites, de pronto, se vuelven lábiles. Garantizado por la extracción social del que escribe o la inmersión vocacional en la impureza, el pasaje al otro lado –y por extensión el paralelismo entre el lenguaje y lo real– se alcanza con sorprendente facilidad.
Pero más sorprendente todavía es la presunta expansión generalizada del fenómeno, que afecta incluso al más vanguardista de nuestros vanguardistas. También César Aira, se nos dice, es, bien mirado, un realista. No solo un realista que desea lo imposible en el sentido de Barthes (¿quién no?), sino un cultor tardío y transfigurado de la etnografía balzaciana, discípulo devoto de Lukács. Ahí está, por ejemplo, para demostrarlo, su novelita La villa, inmersa desde el título en el paisaje más acuciante de nuestra realidad social, la villa miseria, sensible desde la primera línea a la condensación más flagrante de la crisis argentina, las huestes de cirujas en las calles de Buenos Aires, cuya reproducción geométrica Aira parece profetizar en el 2001. La novela, es cierto, embarca a un “joven patovica”, hijo de un comerciante acomodado de Flores que ayuda deportivamente a los cartoneros del barrio a transportar sus cargas, en una aventura saturada de tópicos actuales de la realidad nacional: basura, droga, villas “colgadas” de la red eléctrica, iglesias evangélicas, jueces mediáticos, corrupción policial. Pero muy pronto, el paisaje reconocible se diluye en la fábula inverosímil. Todo un síntoma, el joven patovica se paraliza en el límite que separa el barrio de Flores de la villa (“El espectáculo era tan extraño que se quedó inmóvil”, anota el narrador) y lo invade “un sentimiento de maravilla”. También la causalidad realista se interrumpe cautamente en ese límite y el relato se enloquece en el vértigo del delirio airiano, como si la historia de la literatura le vedara el acceso al otro lado sin un salvoconducto, una clave intransferible y personal. realidad. peligro. no avanzar. Atravesado el límite, la trama, improvisada e informe, devora los fragmentos de realidad, los confunde con sus dobles televisivos y los tritura en su ya ejercitada máquina voraz que, con movimiento centrífugo y entrópico, destruye el verosímil y el sentido, y los aplana en una superficie colorida de cuento de hadas desquiciado. Crear poéticamente, después de todo, reza el credo mallarmeano de su maestro Lamborghini, es destruir, eliminar, vaciar, extenuar. Mucho más cerca de los copistas imbéciles o los idiotas obsesivos de las Crónicas que de la etnografía de Balzac, Aira hace girar los saberes pero no fija ninguno y se consagra a una sola idea –el continuo omnívoro– que solo cobra sentido a la luz de la empresa total. Heredero de las vanguardias, se empecina en su procedimiento y hace del defecto virtud. “Yo quise ser un escritor realista”, ironiza en su última novelita, Cómo me reí, “y terminé en estos chistes”. La literatura, debe leerse, es esa máquina de invertir y desviar las intenciones que procede mediante el error. Del fracaso del realismo clásico ya impracticable, precisamente, nace fresca la literatura de Aira. El movimiento (¿dialéctico?) recuerda a Blanchot:“Todo arte extrae su origen de un defecto excepcional, toda obra es el funcionamiento de ese defecto de origen del que nos llegan la aproximación amenazada de la plenitud y una luz nueva”.
Pero hay también quien ensaya nuevas formas de franquear los límites y busca el paralelismo imposible por otras vías. Rabia, la última novela de Sergio Bizzio, se aparta del hasta ahora evidente magisterio airiano y, más cerca de Fogwill, otro maestro, encuentra una variable contemporánea de lo que todavía y sin demasiada suspicacia podemos seguir llamando “novela realista”. No se contenta con la pigmentación de sus personajes y la discreta notación verista de sus diálogos, sino que los instala en el centro de una parábola rigurosamente calculada. El romance de un albañil y una mucama se complica en una trama vagamente policial y melodramática, que obliga al albañil a encerrarse de por vida en el altillo de la mansión de Barrio Norte en la que trabaja la mucama, y moverse fantasmalmente por la casa ignorado por todos, incluso por la mucama. Con un recorte sutil del espacio y la ambición, Bizzio no va al barrio bajo o la bailanta que habitan sus personajes, sino que los encierra en una casa de la alta burguesía, los observa en un entorno más próximo y, al mismo tiempo, invirtiendo la perspectiva, observa la cotidianidad burguesa con la mirada extrañada de la mucama y el albañil. (“Cada vez que miraba hacia fuera”, se dice del albañil en una de las pocas autorreferencias que se permite la novela, “se sorprendía con el hecho de que en ese recorte de la realidad, como llamaba al exterior, pudiera ver toda la realidad”). Sorprende, de hecho, la perspicacia de Bizzio para componer, dentro de los límites acotados de la casa, una alegoría de la violencia social urbana –la “rabia” del título–, crear un héroe proletario y tramar sin énfasis una venganza de clase. El tono leve, la prosa precisa y veloz, el humor liviano, desechan la gravedad de la invectiva social pero no escatiman el apunte ácido de la alta burguesía y el final trágico. Más dada a la recuperación sopesada que a la destrucción defensiva (que Bizzio ha practicado en muchas de sus ficciones), Rabia rescata el mundo cerrado y facetado de la casa aristocrática con foco en las clases altas, central en una zona de nuestra narrativa (de Silvina Bullrich o Beatriz Guido a Bioy Casares, Silvina Ocampo o José Bianco), lo invierte en parte apelando al melodrama esquemático de la telenovela con foco en la servidumbre, anuda el injerto con económicos toques de policial y gótico y compone un relato que rara vez se aleja de la superficie pero no desprecia el verosímil ni el sentido. En la operación simultánea de suma y resta, el pastiche posmoderno se depura en una alegoría plana, si cabe la paradoja. El realismo de superficie del cine o la televisión (que Bizzio ejercita desde hace años) abre una alternativa a la ya irrealizable ambición de volumen de la mímesis realista.“Solía concebir un arte bajo la forma de otra”, decía Proust de Balzac, y aludía a la pintura. El efecto de real hoy, parece decir Bizzio, solo es posible con la mediación televisiva. No parece casual que en la mansión de los Blinder no se lea el diario, y que las únicas noticias que el albañil y la mucama reciben del mundo exterior provengan de uno de los tres televisores de la casa, que en algún momento anuncian el ataque a Irak de los Estados Unidos y el asesinato de una mujer de clase alta en un country de la provincia.
La idiotez de lo real. La dialéctica destrucción/recuperación, sin embargo, no es la única salida a la encrucijada abismal del modernismo. Hay quien explora otras vías de acceso a lo real, emparentadas a la percepción torpe y lúcida de las criaturas de Flaubert o Borges. Dos colecciones de relatos recientes, Plaza Irlanda de Eduardo Muslip y Literatura y otros cuentos de Martín Rejtman, ensayan una variable del realismo que intenta acercarse a lo real en su carácter a la vez insignificante y singular, monótono y silencioso, determinado y fortuito, idiota.
En el último cuento de Muslip, “La vida perdurable”, un viajero observa imágenes de “una ciudad llamada Buenos Aires, destruida por completo” en la pantalla del televisor de un bar decadente de la ciudad de Mendoza. Más tarde, en el hall del aeropuerto en que va a embarcarse, otro televisor muestra gente achicharrada en un incendio de un suburbio mendocino. Pero frente a las imágenes escabrosas de la pantalla –“una inmensa morgue”– el narrador no se inmuta. Se entrega a las acciones mecánicas del traslado a Buenos Aires y al ejercicio involuntario e inútil de encontrar parecidos entre los desconocidos que observa y personas ya muertas que alguna vez conoció y apenas recuerda. En “Plaza Irlanda”, la nouvelle que abre el libro, la percepción desafectada es todavía más notoria. Después de la muerte inesperada de su mujer, atropellada por un colectivo que se sube a la vereda y la aplasta contra la pared frente a plaza Irlanda, el narrador registra el entorno reconocible o evoca el pasado como si el cerebro funcionara en el vacío, presente y ausente, entregado a asociaciones arbitrarias, tildado en una visión distante y al sesgo del mundo, que convierte lo anodino en importante. Véase si no:
Me subí al tren y, a poco de andar, vi vacas. Todavía estábamos en plena ciudad, y apareció un campo, con vacas, algunos caballos. Me di cuenta que sería la facultad de Agronomía o de Veterinaria, pero no dejaba de ser sorprendente ver esa sosegada zona de campo en medio de la ciudad. […] A las vacas se las veía tranquilas, saludables. Imaginé que los alumnos y el personal las tratarían bien.Tal vez las usaran para experimentos pero no parecía.
Ningún sentimentalismo romántico frente a la muerte y el amor perdido, ningún pathos; apenas una constatación de las cosas y las personas del mundo, extrañadas súbitamente después de la pérdida, percibidas por un observador lúcido y algo neurótico que anota. El mundo es real, sí, pero el sentido se ha barrido por completo (“una ciudad súbitamente sepultada por la lava de un volcán”, se dice), sin el andamiaje de la causalidad psicológica y sin por eso derivar en el absurdo. La metafísica ligera del narrador, su idiocia, transforman el duelo en angustia innombrable, seca, divagatoria.
Algo similar sucede en los últimos cuentos de Rejtman, de un realismo craso, claro desde la tautología elemental del título: Literatura. Apenas la notación de una realidad regida por el azar de los encuentros y desencuentros de padres e hijos, amigos, ex amigos, parejas, ex parejas, novios, ex novios, mascotas, ex mascotas, captada simultáneamente como necesidad y como azar mediante una superposición de fines absolutamente determinados y motivaciones ausentes que mueven, por lo general aquí, a la risa. Las historias abundan en detalles banales que se consignan como si fueran importantes (“Al lavarse la cara se salpica la ropa. Se quita la blusa y la seca en el secamanos”. O también: “Cada uno come ensaladas diferentes. Yo elijo la Primavera, que trae palmitos”), indicios reconocibles del paisaje urbano (bares de Puerto Madero, espacios de diseño de Palermo Viejo, veinticuatro horas, ferias americanas, discotecas), pero la narración avanza en el encadenamiento de acciones inconsecuentes, sin ningún vestigio de psicología (las interpretaciones se reservan, elocuentemente, a los terapeutas de los personajes), ninguna vibración en los desprevenidos y a veces brutales estallidos de violencia. Dispersos aquí y allá, sin premeditación y sin énfasis, brillan leves destellos poéticos en los que todavía se reconocen las condensaciones sensibles de la figuración realista (inhallables, dicho sea de paso, en la pobreza narrativa de muchos de los epígonos de Rejtman): una chica que duerme abrazada a tres camperas y dos cascos en el sillón de una discoteca, un brazo que extraña el peso de un yeso, un padre y un hijo de pronto enfrentados en una pileta vacía. Es la misma superficie azarosa, nítida, desdramatizada de sus películas (Rejtman dirigió tres largometrajes y publicó tres libros de ficciones), en la que la posibilidad de “concebir un arte bajo la forma de otra” se naturaliza. También la ontología del cine, si se quiere, deriva por su misma naturaleza física –pura emulsión– en un realismo de superficie potenciado por más de un director en la historia del cine. La interioridad y la realidad, en clave de comedia idiota aquí –próxima por momentos al slapstick norteamericano, a la sucesión desbordante de enredos de Preston Sturges, a la determinación sin motivación de los personajes de Tsai Ming-Liang, o inclusive al humor de Tati, que nunca se confía a la explosión catártica de la risa– es insólita y única pero no tiene dobles ni espejos. No hay significación oculta, promesa de un sentido lejano, sino apenas una significación inmediata, muda y anodina. Los personajes se entrecruzan como zombis en la confusión de caminos pero los narradores no los aventajan en la comprensión del mundo.
Si hay algo, en todo caso, en el fondo inasible de estos relatos, es la sospecha –más melancólica en Muslip, más despreocupada en Rejtman– de que también la realidad es idiota. La conjetura recuerda al francés Clément Rosset que, en toda su obra pero sobre todo en Lo real. Tratado de la idiotez, propone una incisiva ontología de lo real centrada en su carácter insólito, singular, único, incognoscible, sin espejo y sin doble, esto es –y de ahí el título del tratado–, en su carácter idiota. En su etimología primera, aclara Rosset, idiota significa “simple, particular, único”, y solo después, por una extensión semántica, “persona privada de inteligencia, ser desprovisto de razón”. De ahí que para Rosset todas las cosas, todas las personas son en su sentido primigenio idiotas: no existen más que en sí mismas y son incapaces de aparecer de otro modo que allí donde están y tales como son, incapaces de duplicarse en el espejo. La percepción ebria es una vía de acceso (el borracho se queda alelado frente a una cosa singular que señala con el índice “a la vez que toma por testigo a los concurrentes, y si se resisten, enseguida arremete contra ellos: mire allí, hay una flor, es una flor, pero…, le digo que es una flor…”) pero no la única. También el desasosiego amoroso –en el que una especie de amplio borrón y cuenta nueva barre completamente la representación que se hacía de lo real–, la obra de arte –que es reveladora de las cosas del mundo más que ocasión de evadirse de ellas–, la filosofía –que resume las otras vías y les agrega su sello específico– acercan a la cosa en su singularidad, es decir, a la unicidad que contribuye a hacerla aparecer a la vez como prodigio y como fenómeno incognoscible.
La precisión etimológica de Rosset es oportuna. Permite volver al paisaje presumidamente vasto del nuevo realismo vernáculo y componer una taxonomía básica. Hay quien busca un estado de gracia, una videncia, un contacto único y singular de lo real como idiota (en su primera acepción), y hay también un realismo no anoticiado de la dificultad, idiota (en su segunda acepción), que se vale una vez más del reflejo y los dobles procesados con argucias utilitarias (el doble también tiene una función práctica, dice Rosset) y trae poca novedad a los expedientes verbales del realismo. No hace falta detenerse en esta segunda variable. Hay algo morboso o sádico en la lectura crítica de lo que la literatura no ofrece y, como es de suponer, lo idiota en su segunda acepción no da a pensar, o da a pensar desde una superioridad lúcida que solo puede brillar frente a la aridez idiota.
Imágenes [en la edición impresa]. Mabe Bethônico, El coleccionista. Destrucción: Caja III: El lado de adentro del lado de afuera.
Lecturas. Para una discusión actual sobre el realismo en la literatura pueden consultarse Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie: Littérature et sens commun (París, Editions du Seuil, 1998); Hayden White, Figural Realism. Studies in the Mimesis Effect (Londres, The Johns Hopkins University Press, 1999) y Roland Barthes, La preparación de la novela (Buenos Aires, Siglo XXI, 2005). “La lección inaugural” de Barthes, incluida en El placer del texto (México, Siglo XXI, 1982) y aquí aludida, sigue siendo un insoslayable punto de partida. Sandra Contreras propone una lectura realista de César Aira en “En torno al realismo” (Confines, N° 17, diciembre de 2005). La villa se publicó en Emecé (Buenos Aires, 2001), Cómo me reí en Beatriz Viterbo (Rosario, 2005), Plaza Irlanda en El Cuenco de Plata (Buenos Aires, 2005) y Rabia y Literatura y otros cuentos en Interzona (Buenos Aires, 2005). La versión en español de Lo real. Tratado de la idiotez de Clément Rosset fue publicada por Pre-textos (Valencia, 2004).
Del pasaje
Marcelo Cohen
Las historias improbables de Kelly Link: un realismo infiltrado por lo sobrenatural.
La querella entre vida política y vida poética no deja de...
Cataclismo y aceptación
Marcelo Cohen
Yuri Herrera, Señales que precederán al fin del mundo, Cáceres, Periférica, 2009, 128 págs.
Pese a que atraviesan las iniquidades más estridentes del México contemporáneo,...
El hombre que fumaba y el millón de soledades
Germán Conde
Luiz Ruffato, Ellos eran muchos caballos, Eterna Cadencia, 2010, 160 págs.; Estuve en Lisboa y me acordé de ti, Eterna Cadencia, 2011, 96 págs.
En...
Send this to friend