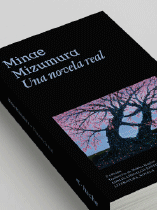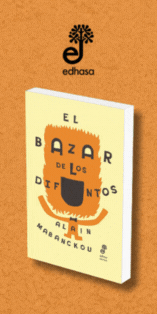Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Hubo una muchacha que sobrevivió a la cámara de gas en Auschwitz-Birkenau. Según el testimonio del médico húngaro que la encontró sufriendo convulsiones y logró reanimarla con una inyección, dado que el Zyklon-B no funcionaba en contacto con la humedad, al parecer fue vital para ella haber quedado contra una pared, de cara al suelo mojado, bajo una pila de muertos. Por Shlomo Venezia, uno de los judíos obligados a trabajar en lo que en la jerga de los nazis se conocía como “búnker”, sabemos de otro caso igual de excepcional: el de un bebé que sobrevivió al gas aferrado al seno de su madre. Frente a lo inconcebible de que alguien pudiera salir vivo de allí (y frente a la imposibilidad de experimentar la propia muerte, algo que los negacionistas de la Shoah niegan al invocar como prueba de la inexistencia de las cámaras de gas el que no haya habido “testigos directos”), a nadie le sorprende que tanto la muchacha como el bebé hayan sido ejecutados y quemados como el resto de las víctimas.
Al inicio de El hijo de Saúl, la extraordinaria ópera prima del húngaro László Nemes, un niño de unos diez u once años es encontrado vivo después de un gaseamiento. Integrante de uno de los Sonderkommandos —las escuadras de prisioneros que se encargaban, entre otras cosas, de llevar los cadáveres a los hornos crematorios—, Saúl Ausländer queda atónito al presenciar el rescate del niño. Tras observar cómo un médico nazi lo ausculta con un estetoscopio para luego asfixiarlo con sus propias manos, y acaso creyendo que lo ocurrido es un milagro, el protagonista le entrega el cadáver al médico forense, otro prisionero igual que él, a quien le ruega que desoiga la orden de realizarle una autopsia. Con el trasfondo de los preparativos para la revuelta con la que el último Sonderkommando de Auschwitz haría estallar uno de los crematorios y mataría a tres guardias de las SS, en octubre de 1944, el personaje se propone entonces encontrar a un rabino que lo ayude a enterrar al niño religiosamente.
Acto de fe, afán redentor o gesto de resistencia, el plan de Saúl no sólo pasa por querer respetar el rito funerario judío en un sitio donde la muerte es anónima y los huesos que no arden del todo son machacados y desechados en camiones repletos de ceniza. Se trata también de desafiar la impersonalidad masificada del exterminio. Donde se asesina y se muere en masa hay, de repente, una persona; una anomalía: alguien sobrevive para morir de vuelta. Pero el cliché “edificante” de la supervivencia, presente en tantos relatos sobre la Shoah (véase La lista de Schindler), adquiere un sentido inverso en este film, cuyo eje es la maquinaria de exterminio y no la “vida” en los campos de la muerte.
Reinventando el realismo sin descuidar el rigor histórico, Nemes moldea una picaresca trágica en la que resuena el mito de Antígona. No se distorsionan los hechos con una finalidad dramática, no se ficcionaliza la historia. Se muestra lo que era trabajar en las cámaras de gas y en los hornos, las condiciones en que vivían sus obreros esclavizados, con la sobriedad documental de una ficción no ficticia. El director ha señalado como una de las fuentes del film el testimonio del médico húngaro Miklós Nyiszli, un eximio patólogo y especialista en autopsias, seleccionado por Mengele como su asistente. Nyiszli estuvo entre los poquísimos supervivientes de la última escuadra especial de Auschwitz, y cuando en su libro cuenta el episodio de la joven que sobrevivió al gas, recuerda que cualquier miembro del Sonderkommando se ofrecía entonces “para echar una mano, como si se tratara de la vida de su propia hija”.
El sentido figurado del título, El hijo de Saúl, se esclarece en la escena en que el protagonista busca, entre los documentos que dejaron los muertos del convoy, algo que le permita identificar al niño. Tampoco le creen sus compañeros, cuando quiere justificar su decisión de ocultar el cadáver en la barraca, que se trate de su hijo. En un film donde se respeta el verosímil a rajatabla, lo único que puede llamar la atención es la libertad de movimientos de Saúl en su desesperada búsqueda del rabino. Sobre todo cuando se mezcla con un grupo de judíos que ha bajado de un convoy y con el que termina al borde de una fosa ardiente donde opera un comando de fusilamiento. En esa escena, cuando el personaje se funde con la masa, hay un segundo en que su rostro se va de foco. Esta sutileza conceptual, que refleja hasta qué punto él también es uno más (un judío más, un gitano más…), constituye uno de los pocos momentos en que se rompe la omnipresencia de primeros planos del protagonista.
A pesar de que la gestualidad del debutante Géza Röhrig es intachable, el close-up es paradójicamente una búsqueda por neutralizar la fotogenia. Sin posibilidad de echar mano al encuadre subjetivo, en ningún caso vemos lo que el personaje ve, sino el pulso vertiginoso de la mirada. En ese “viaje sensorial al infierno”, tal como lo define el director, donde el horror se sugiere más de lo que se muestra, los efectos de sonido son una invitación a la sinestesia (como cuando se oyen como un tren a todo vapor los gritos y los golpes en la puerta de la cámara de gas). Dado que la fotografía elude aportar belleza a las imágenes, no hay “composiciones” —se filma con largos planos-secuencia, con la cámara al hombro, a la altura de los ojos, con una sequedad que recuerda el cine de los hermanos Dardenne—. El único cadáver sobre el que se detiene la mirada es el del niño (símbolo de una dimensión sagrada que excede lo religioso). El resto —las pilas de cuerpos, el montacargas, los hornos crematorios— queda siempre en segundo plano, en un constante fuera de foco, recurso que le permite a Nemes reflejar lo que no puede mostrarse, hacer visible lo imposible de ser visto.
En las antípodas se ubica La zona gris (2001), película de Tim Blake Nelson, el único antecedente en el cine de una incursión al mundo de los Sonderkommandos. Ideológica y moralmente reprobable, La zona gris subraya el egoísmo que tuvieron que poner en práctica esas personas para sobrevivir y llega al extremo de justificar su sentimiento de ser cómplices de los nazis. El carácter homicida de los verdugos refractado sobre las víctimas ya aparece al comienzo del film, en una escena en que un integrante del Sonderkommando asfixia con una almohada a un anciano que ha sido puesto a resguardo en la barraca, con el pretexto de que allí no puede quedarse. En otra escena, en la antesala de la cámara de gas, donde las víctimas son obligadas a desvestirse, uno de los personajes mata a golpes a un judío que se niega a entregarle su reloj porque presiente lo que allí les espera.
En El hijo de Saúl, por el contrario, es un SS —y no un judío— el que golpea a una mujer que empieza a gritar antes de entrar a las “duchas”, y tanto el ocultamiento del niño como la protección que se le brinda al (falso) rabino que trae Saúl exponen la divergencia de criterios. De hecho, la exageración con que se presentan en La zona gris las ventajas materiales del Sonderkommando con respecto a los demás prisioneros (más allá de que ellos nunca vivían más de cuatro meses, que es lo que solía durar el período de recambio) tiene su expresión más acabada en una mesa repleta de comida, con vajilla de porcelana y botellas de whisky sin abrir (hasta se habla de “ostras ahumadas” en un momento), lo que no se compara con el plato de garbanzos que come Saúl, de por sí un “lujo” en un lugar donde la dieta estándar muchas veces consistía en una sopa de ortiga sin grasas ni harina ni sal.
Postulado por Primo Levi —para quien el Sonderkommando fue “el delito más demoníaco del nacionalsocialismo”, por cómo buscaba descargar en las víctimas el peso de la culpa al obligar a los judíos a destruirse a sí mismos—, el concepto de “zona gris” está en clara sintonía con la tesis de Shlomo Venezia, autor del único testimonio completo que existe de un superviviente de los Sonderkommandos, cuando declara que “sólo los alemanes mataban” y que los judíos seleccionados que se negaban a trabajar “eran ejecutados en el acto con un tiro en la nuca”. En esta línea se inscribe El hijo de Saúl, lejos del “gris oscuro” que colorea la película de Nelson, donde se cuela una perspectiva que no dista mucho de la que expone Rudolf Höss en Yo, comandante de Auschwitz, quien dice que los Sonderkommandos actuaban con indiferencia y sin contemplaciones con las víctimas (“como si estuvieran de acuerdo con sus asesinos”) y que hasta “comían y fumaban mientras arrastraban los cadáveres”.
La pregunta sobre si se puede hacer arte (sobre Auschwitz) después de Auschwitz se responde de manera afirmativa en El hijo de Saúl, una película que ha logrado lo que ninguna otra ficción sobre el Holocausto. Por ejemplo, que Claude Lanzmann y Georges Didi-Huberman coincidieran en los elogios, a pesar de la polémica sobre los límites de la representación de la Shoah que los enfrentó en su momento. Respondiendo el guiño que supone la escena en que Saúl pone a salvo la cámara con la que uno de sus compañeros toma una serie de fotografías de una incineración de cuerpos gaseados en una fosa al aire libre, un documento único que pudo ser sacado del campo y que está en la base del libro de Didi-Huberman Imágenes pese a todo (2004), en una larga carta que este le escribió a Nemes hace una descripción con la que sin duda acordaría Lanzmann: “De principio a fin, está consagrada a la historia (a la realidad) del infernal destino de los miembros del Sonderkommando de Auschwitz-Birkenau; no hay ni un solo plano en la película que no se apoye, que no provenga directamente de las fuentes, de los testimonios”.
En la carta, Didi-Huberman repara en cómo el film cada tanto “parpadea”. Una sutileza conceptual, de las tantas que desliza Nemes, que abre un interrogante sobre el lugar del espectador y sobre cómo debe ser una ética de la mirada ante hechos tan monstruosos. Hay un momento —que para algún desprevenido puede pasar por un simple fundido a negro— en que se cierran los párpados de la pantalla. En ese límite, donde el ilusionismo de las imágenes se desbarata, donde la película demuestra que no puede seguir mirándose a sí misma, y donde lo único que nos queda es una oscuridad con relieves en braille, El hijo de Saúl asume la imposibilidad de darnos eso que Primo Levi ni siquiera esperaba encontrar en el testimonio de un superviviente del Sonderkommando: una “verdad con rostro de Medusa”. Por eso la película cierra los ojos: porque el silencio es lo que está siempre al final de lo que no puede decirse.
Energía y optimismo. A propósito de los sesenta años de la galería Ruth Benzacar
Manuel Quaranta
Desde su advenimiento en el siglo XIX —apuntalado por la autonomización del arte, la emergencia de un mercado y la individualización del artista—, las galerías han sido...
¿Cómo se cuenta el cambio climático?
Nicolás Scheines
El último 22 de noviembre finalizó la COP30 y existió un único consenso: el documento firmado no estuvo a la altura de las expectativas. Estas eran altas...
Algunas ideas sobre asuntos cercanos. Sobre Roberto Jacoby. Un arte al alcance de la mano, de Mario Cámara
Gerardo Jorge
Ruda ocasión la de la crítica y el pensamiento universitario. Tras los años de expansión e inversión en los organismos estatales dedicados a la investigación en la...
Send this to friend