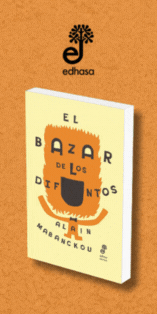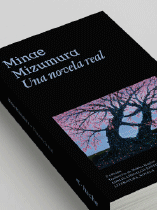Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Heroísmo ético, acción y literatura en la vida y la obra de Victor Serge, el colosal escritor que ninguna literatura nacional reclama.
Los lectores actuales de Serge tienen que situarse en una época en que la mayor parte de la gente aceptaba que el curso de sus vidas estaba determinado por la historia más que por la psicología, por las crisis públicas más que por las privadas.
Susan Sontag
¿Fue Serge o fue Mussolini (hurtándolo a la izquierda italiana) quien puso primero en circulación el término “totalitario”? En todo caso, fue Victor Serge quien lo utilizó, desde el interior del castillo soviético, como agente que era del Komintern, para definir el régimen de Stalin, y refiriéndose a un tipo de gobierno que no sólo concentra la totalidad del poder político sino que lo extiende a todos los planos de la vida, sin límites. Serge quedará fijado en un margen de la historia del siglo xx sólo, quizá, como detector precoz del totalitarismo estaliniano desde adentro, pero yo celebro haberlo leído antes como novelista. Escritor ruso en lengua francesa, para ninguna de las dos literaturas existe.
Se llamaba Victor Napoléon Lvovich Kibalchich y nació en Bruselas –en el exilio de sus padres rusos– en 1890; era pariente lejano del químico Kibalchich, uno de los seis activistas del partido Voluntad del Pueblo que, en 1881, habían matado al zar Alejandro ii y muerto en la horca: “nuestra casa en Bruselas”, escribió Serge en sus memorias, “estaba llena de libros de ciencia y de retratos de ahorcados”. Usó otros alias –Le Rétif, Le Masque, Ralph, Victor Stern, Victor Klein, Victor Poderewsky, Alexis Berlovsky, Sergo, Siegfried, Gottlieb– y firmó por primera vez “Victor Serge” en la revista Tierra y Libertad, en Barcelona, en 1917. “Él habría querido que español”, contestó su hijo Vlady Kibalchich cuando en la funeraria mexicana lo conminaron –inaceptable el término “apátrida”– a elegir con qué nacionalidad prefería inscribirlo en la hoja de inhumación. Murió en 1947, exiliado en Ciudad de México, de un ataque al corazón, en un taxi.
Lo primero suyo que leí fue la novela Ville conquise, que escribió en Leningrado y se publicó en París, en 1932. Ecos de Gógol, Bábel, Dostoievski, Pilniak, e incluso alguno del Mandelstam de El sello egipcio. Aunque Serge señaló, como más poderoso, el efecto de John dos Passos.
“Las ametralladoras, agazapadas en los vestíbulos, muchas veces a la sombra de los grandes osos disecados que tendían antaño la bandeja de las tarjetas de visita, parecían animales de acero, mudos pero listos para morder. La noche reinaba magníficamente silenciosa, sobre las nieves, la plaza, la ciudad, la revolución. Algunas papas retoñadas puestas sobre un plato de porcelana atraían la mirada, como frutas raras. ¿Qué comercio fantasma se ocultaba detrás de esas sombras de mercancías?”
Pero, en Memorias de mundos desaparecidos (1901-1941), el autor de aquella novela brillante se levantaba –a los hachazos– como un monumento, como el “héroe ético y literario” que Sontag intentó devolver al mundo lector. El autor de una operación poética en filigrana que continúa la tradición del “sortilegio” (del demonismo al modernismo) de Petersburgo, pero inyectándola en Leningrado y en francés, había pasado, además, por casi todas las corrientes revolucionarias, guerras, encarcelamientos y deportaciones de la primera mitad del siglo XX, de una punta a otra de Europa, y el relato no melancólico ni resentido sino crítico y áspero de todo ello, publicado en Francia después de su muerte, Mémories d’un révolutionarie, es su obra maestra (una de las dos: la otra es El caso Tuláyev, novela). Ahí bulle el material en bruto de sus obras de ficción, un océano de gente (y de ideas) desparramado por las calles de Bruselas, París, Barcelona, Berlín, Leningrado, Moscú, o concentrado en comunas, cárceles, campos, estaciones de tren o el barco que, rompiendo hielo, arribó a Petrogrado en el invierno de 1919. Esos materiales (toneladas, en avalancha, un cauce espeso…) que, estilizados –trabajados para un diseño narrativo específico– había filtrado en las novelas, en sus memorias arman secuencias grandiosas, arcos temporales para la concurrencia sucesiva de mundos enteros y diversos, flujos (muchedumbres, grupos, ideas, acciones) que atraviesan casi medio siglo. Serge interrumpió o abandonó las memorias cuatro años antes de morir. Terminan cuando llega a México, en 1941, con su hijo Vlady. Contienen el tipo de exuberancia generosa, la cantidad de mundo que amasan la novela y la autobiografía decimonónicas (Chateaubriand, Balzac, Dickens, Tolstoi…) pero arrancan desde el centro del siglo xx, con una radicalidad beckettiana: “Aun antes de salir de la infancia me parece que tuve, muy claro, este doble sentimiento […]: el de vivir en un mundo sin evasión posible donde el único remedio era luchar por esa evasión imposible”.
Se ha dicho que Serge pudo advertir y analizar pronto las grietas en la estructura soviética porque –aunque formara (o creyera que podía formar) parte “crítica” de ella– nunca dejó de ser un libertario. Un anarquista “sovietizado”. Los dos primeros capítulos de las memorias (1906-1912/1912-1919) dan cuenta abundante de hasta qué punto, a través de cuántas formas de militancia, amistades fraternas y lecturas, el anarquismo y su padre lo formaron. El padre, suboficial de caballería de la Guardia Imperial y simpatizante del partido Voluntad del Pueblo (que había reivindicado el asesinato del zar en 1881 y exigía “tierra y libertad para todos los rusos”), “pasó la frontera austríaca, a nado, bajo las balas de los gendarmes” y se refugió en Ginebra. La infancia la vivió Serge en Bruselas (con temporadas en Londres, París, Zúrich), oyendo hablar de procesos, ejecuciones, evasiones, Siberia, Herzen, Bielinsky, geología, sociología, física, filosofía, “de grandes ideas constantemente puestas en tela de juicio, de los últimos libros sobre esas ideas”. Vio morir al hermano menor, de hambre. “Detesté el hambre lenta de los niños pobres. […] Sobrevivir es la cosa más desconcertante entre todas. ¿Por qué sobrevivir si no es por aquellos que no sobreviven?” A los quince años, leyó un folleto de Kropotkin “de una claridad inaudita”, y decidió: no ser abogado ni arquitecto ni médico al servicio de los ricos sino “trabajar por la destrucción de un régimen inaceptable”. El padre, “que despreciaba la enseñanza burguesa para los pobres” y no podía pagar otra, se ocupó de modo caótico de su educación, “pero la pasión de saber y la irradiación de una inteligencia siempre armada […] emanaban tanto de él que me magnetizaba y yo andaba en los museos, en las bibliotecas, en las iglesias, llenando cuadernos de notas, hurgando en las enciclopedias”. Separados los padres y por demás viajeros, se fue a vivir solo (no cuenta cómo ni dónde) antes de cumplir quince años, y entró en las Juventudes del Partido Socialista belga.
En esa época, dice, no era nada insólito que muchachos aún no salidos de la adolescencia se encaminaran, sin dinero ni certificado de estudios ni casi oficio pero con algún enlace en círculos libertarios y socialistas, “al París de Zola y de La Comuna”. Hizo esa ruta por etapas, que le llevaron algún tiempo. De Bruselas se fue a una colonia anarquista, en las Ardenas: “¡Zumbido de abejas, calor dorado, dieciocho años, umbral de la anarquía!”, escribió en las memorias, como un chispazo rimbaudiano remoto. Recaló en otra colonia en un bosque (las comunas se marchitaban, dice, por falta de recursos y líos sentimentales) y de ahí a Lille y luego a París, aprendiendo en sucesivas paradas por el camino algunos oficios: fotógrafo, tipógrafo, dibujante de motores, técnico en calderas. “El anarquismo nos poseía enteros porque nos pedía todo, nos exigía todo. No había rincón de la vida que no iluminase, por lo menos así nos parecía.”
“La fuerza más turbulenta de la época está casi olvidada” (Roger Shattuck). La redacción y la imprenta de l’anarchie (la “a” minúscula indicaría mejor el odio a la autoridad, sugirió con éxito una militante, ex mucama y ahora tipógrafa y amante de Albert Libertad, el fundador y director del periódico y uno de los personajes estrafalarios incontables que circulan por las memorias) pasan, al morir Libertad, a ser su casa, su comuna particular, y, con su amante Rirette Maîtrejean, a quien conoció en las causeries populaires que organizaba el anarquismo, dirige la revista. Pero –las corrientes de aquel movimiento eran múltiples– Serge se alejó de la tendencia “individualista”, del cientificismo fanático e ingenuo, de la mezcla chirriante de vegetarianismo con bandolerismo, y fue acercándose a los anarcosindicalistas, a los grupos rusos, que exhalaban “un aire más puro y decantado por el sacrificio, la fuerza, la cultura”. De todos modos, aunque se hubiera enemistado con antiguos compañeros “perdidos en un suicidio colectivo”, cómo iba a traicionarlos: lo encerraron cinco años en la cárcel por no dar información sobre la banda Bonnot (la primera en la historia, al parecer, en asaltar bancos huyendo “a velocidad de vértigo” en autos robados y en ser capturada por la policía en presencia de fotógrafos y cameramen, según Phillipe Bloom). Dos de la banda habían sido amigos suyos, en Bruselas, de chicos (registra Anne Steiner); en París, él los había alojado y luego echado. Mientras el poeta Laurent Tailhade justificaba atentados sangrientos “si le geste est beau”, Victor Kibalchich se empeñaba en estudiar, en la cárcel, enfermo y hambriento, gracias a la biblioteca de ciencias y filosofía que formaba, a escondidas, un condenado a cadena perpetua. La cárcel francesa, escribió Serge, no había cambiado desde Victor Hugo, y nadie desde entonces se había ocupado “de esa máquina de fabricar malhechores que […], hasta en la arquitectura, alcanza la perfección”. No hay evasión posible, pero “pensarás, lucharás, tendrás hambre” buscándola.
Cuando salió en libertad, a principios de 1917 (tenía veintisiete años), la guerra había vuelto París incomprensible. Un socialista defendía al asesino de Jean Jaurès; a un amigo, antes anarquista extremo y repentino dueño de autos y un palacete, le oyó decir: “La guerra es un negocio, viejo”… “Los infantes iban hacia el fuego en pantalones rojos y los oficiales de carrera de Saint-Cyr de guantes blancos, como en un desfile”. El 13 de febrero tomó el tren a Barcelona. “¡Adiós París!”
Barcelona le pareció de fiesta. Pájaros, flores y burgueses opulentos, masas de obreros anarquistas al borde de la insurrección, reuniones (con Salvador Seguí, figura legendaria del anarquismo catalán) en la terraza del Café Español, en el Paralelo (entonces una especie de Broadway barcelonés), artículos para la revista Tierra y Libertad firmados por primera vez como “Victor Serge”, trabajo de tipógrafo en el barrio fabril de Pueblo Nuevo, repercusiones de la Revolución Rusa, preparación de una huelga general, luces nocturnas y días soleados, bailarinas de toda España en los cafés del Barrio Chino, donde funcionaba la revista y donde vivía Seguí: “Cenábamos bajo la luz tenebrosa de una lámpara de petróleo. En la mesa de madera cepillada, la comida consistía en tomates, cebollas, un áspero vino rojo, una sopa campesina. La ropa del niño colgaba de una cuerda. Teresita mecía al niño; el balcón se abría hacia la noche amenazadora, el cuartel lleno de fusileros y el halo rojo, estrellado, de las Ramblas”.
Otros anarquistas, más adelante, lograrían tomar “esa ciudad espléndida, mira esas luces, esos fuegos, escucha esos ruidos magníficos –autos, tranvías, músicas, voces, cantos de pájaros, y pasos, pasos y el indiscernible murmullo de las telas, de las sedas–”. El 19 de julio de 1936, “otros que se llamaban Ascaso, Durruti, Germinal Vidal, la CNT, la FAI, el POUM” tomarían esa ciudad… Pero, a partir del período de militancia en Barcelona, repleta de obreros anarquistas en un momento de potencia insurreccional (verano de 1917), el rechazo porfiado a la toma del poder lo contrarió. Volvió a Francia, con el propósito –atravesando países en guerra– de llegar a Petrogrado.“No podía tener ya otra patria sino la Revolución Rusa”. En las antecámaras del estado mayor ruso en París, que hervía de capitanes elegantes y confundidos, conoció al poeta Gumiliev (serían “opuestos pero amigos” y en vano trataría de salvarlo, cuatro años después), tramitando salvoconductos. Lo detuvieron en la calle y, con calificativos inspirados en la “moral patriótica” (derrotista, desleal, etc.), lo mandaron a un campo de concentración en la Sarthe, hasta el armisticio. Vio pasar la costa de Dinamarca desde un vapor. Cien metros más adelante iba “un destroyer que hendía el hielo del Báltico”, abriendo camino a Petrogrado, en 1919.
Lo resumido hasta aquí corresponde a la obertura de las memorias: unas setenta páginas; en las trescientas que siguen, que van desde la llegada a Petrogrado hasta el arribo a México, en 1941, Serge se interna en lo más desgarrador para él e incómodo para las izquierdas de todo el mundo durante generaciones. La Revolución, el gobierno emanado de la Revolución es lo que Serge primero contribuye a construir (buscándose lugares de trabajo arduo en circuitos de perfil bajo), donde pronto descubre (vivo aún Lenin) síntomas de la corrosión totalitaria que luego desnuda, desenrolla de modo científico (información, comprobación, comparaciones, actuaciones) y amargo (no amargado) en toda la atrocidad creciente de su funcionamiento a partir de Stalin, respecto de toda la población y en todos los planos que puede abarcar, investigando en el terreno y en los archivos y las oficinas ministeriales o en aquellas ubicadas en cualquier otro punto de la red criminal impresa en la burocrática. Y escribe toda clase de textos, en gran cantidad: artículos, folletos, informes, cartas (corresponsales en París, Bruselas, Barcelona, Berlín, Nueva York), estudios históricos, ensayos, poemas, cuentos, novelas, memorias.
El nombre de Victor Serge se mantuvo visible en ámbitos anarquistas (editoriales, librerías, bibliotecas, webs), fue conocido en los trotskistas, denigrado en los comunistas y rescatado equívocamente en los anticomunistas, y al fin ahora su obra es algo leída, pero como testimonio de una “proeza moral” (Sontag), lo que por supuesto es, no como literatura. El hombre que contestó “No tenemos ese honor” cuando le preguntaron en un puesto fronterizo francés, durante la Segunda Guerra, si él y su familia eran judíos, fue un héroe moral, y es también el autor de dos, tres obras generadoras del placer de las relecturas; por lo tanto, literarias y grandes. El caso Tuláyev sale del período más tenebroso, cuando la trituradora de Stalin funciona a mil: la polifonía y los espacios para la expansión o aprisionamiento de las voces de la novela son la trasposición pasmosa de esa “máquina” del Terror de los años treinta.
Nació ruso en Bruselas (“soy exiliado de nacimiento”, decía) y, declarado apátrida, yace como español en un panteón francés en tierra mexicana. Se crió oyendo ruso y el francés de las calles (no de la escuela) de una ciudad belga. Estudió en la cárcel y en bibliotecas públicas; hablaba y leía seis idiomas. Enseñó francés a rusos refugiados en París, tradujo al francés novelas rusas, a Lenin y Trotsky. Fue anarquista y dejó de serlo (no del todo). Fue comunista y opositor. Trotskista y ex trotskista. Fue deportado y se salvó, al parecer, de morir en Siberia porque Stalin lo consideraba “extranjero” (ayudaron la campaña de sus amigos de París, el empeño de André Gide). Fue militante del POUM (Partido Obrero Unificado Marxista, fundado por Andreu Nin, en Barcelona, en 1935) y nunca dejó de serlo. Fue Julián Gorkin, sobreviviente de ese partido minoritario y castigado (Stalin mandó matar a Nin, en 1938), quien lo esperó en el aeródromo de México, en agosto de 1941, y el último que lo vio (planeaban volver a Francia) minutos antes de subir al taxi donde moriría. Serge y el POUM, los más derrotados entre los derrotados después de la guerra española y los procesos de Moscú… Esa soledad de héroe opaco y flotante lo coloca en el centro del siglo xx europeo, cada vez más borroso. S’il est minuit dans le siècle, tituló la novela que le dedicó a Nin. Lástima que Hannah Arendt no incluyera a Serge en su extraordinario Hombres en tiempos de oscuridad, cerca de Rosa Luxemburgo; y raro que no lo cite en Orígenes del totalitarismo… Wallace Stevens, en cambio (contó Sontag) citó una frase de las memorias en L’esthetique du mal. Está casi todo Serge por estudiar aún.
Imágenes [en la edición impresa]. Madgalena Jitrik, Revolutionary Life – Vida revolucionaria, instalación en MANIFESTA 9, The deep of the modern. Poetics of Restructuring. Curadores: Cuauhtémoc Medina y Katerina Gregos, 2012, detalles.
Lecturas. Victor Serge, Ciudad ganada (México, Joaquín Mortiz, 1970, traducción de Tomás Segovia). Memorias de mundos desaparecidos (1901-1947) (México, Siglo XXI, 2003, traducción de Tomás Segovia). El caso Tuláyev (Madrid, Alfaguara, 2007). Medianoche en el siglo (Madrid, Hiperión, 1976). El año I de la revolución rusa (México, Siglo XXI, 1999). El destino de una revolución (Barcelona, Los Libros de la Frontera, 2010). Literatura y revolución (Madrid, Ediciones Júcar, 1978). Otros libros consultados: Paul Avrich, Los anarquistas rusos (Madrid, Alianza Editorial, 1974); Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire (México, Siglo XXI, 1988); André Reszler, La estética anarquista (Buenos Aires, Libros de la Araucaria, 2005); La Barcelona rebelde. Guía de una ciudad silenciada (Barcelona, Octaedro, 2004). La cita de Roger Shattuck pertenece a La época de los banquetes (Madrid, Debate, 1991). La de Phillipe Bloom a Años de vértigo. Cultura y cambio en Occidente, 1900-1914 (Barcelona, Anagrama, 2010). El libro de Anne Steiner se titula Les en-dehors. Anarchistes individualistes et illégalistes a la “belle époque” (Montreuil, Editions l’Échappée, 2008).
Ana Basualdo es periodista y escritora. Ha escrito innumerables crónicas. Su libro de cuentos Oldsmobile 1962 acaba de reeditarse en la Serie del Recienvenido del Fondo de Cultura Económica.
Send this to friend