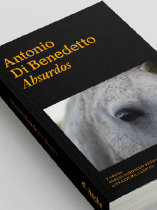Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Esta semana Otra Parte recuerda a Marcelo Cohen (1951-2022) con el extraordinario prólogo que escribió para su traducción de poemas de Fernando Pessoa —incluido ahora en Una morada ambulante (escritos sobre poesía), Entropía, 2024— y homenajes de sus amigos poetas y traductores Ezequiel Zaidenwerg y Alberto Silva.
Marcelo sigue siempre aquí aunque esté en otra parte.
Alguien dijo que más que vivir viajó. Él, que pasó por el mundo como una ausencia y lo fecundó de más mundos, quería sentir con la imaginación, porque la idea de actuar lo angustiaba de pereza. En los hechos, Fernando Pessoa nació en Lisboa el 13 de junio de 1888, hijo de un crítico musical y de una mujer refinada y políglota. Cuando Joaquim Pessoa murió en 1893, Maria Madalena Pinheiro no tardó en casarse de nuevo, esta vez con un diplomático. A los siete años Pessoa se encontró trasplantado a Durban, en Sudáfrica, donde aprendería a leer mejor en inglés que en su lengua materna y dejaría inconclusa la carrera universitaria de artes, al tiempo que descubría a Milton, a Keats, a Shelley y a Tennyson, pero sobre todo a Shakespeare y a Poe. Para él, que precozmente escribía cartas a los amigos como si fuera otro, Shakespeare era, más que la polifonía verbal realizada, la encarnación literaria de un destacamento entero de personalidades; Poe, la prueba de que las sombras y la enajenación no estaban reñidas con una mente constructiva rigurosa.
Cuando en 1905 volvió solo a Lisboa, de donde no se iría nunca, ya debía desear equipararse a los poetas que admiraba; y entrevió su estrategia. Primero estuvo viviendo con la abuela materna, después con una tía, por un tiempo otra vez con la madre, y a partir de 1906 siempre en domicilios fugaces, empeñado en un alejamiento progresivamente ascético, con poca compañía más que un cofre en donde acumulaba manuscritos y papelitos.
Le preocupaba la supervivencia; buscaba un modo de ganarse la vida que no le estorbara el tedio inspirador. El intento de establecer una imprenta tipográfica terminó en el fracaso. En 1908 empezó a trabajar como redactor de correspondencia extranjera para firmas de comercio, un empleo que le aseguraba independencia y distancia. Por entonces arreciaba el temor a la locura: oía voces, sentía que un brazo se le volvía autónomo, lo llenaban impulsos destructivos, era nadie o se desdoblaba. Se defendía estudiando, pero más que nada escribiendo, especulando con el proyecto cada vez más perfilado de dar a Portugal la gran poesía que necesitaba para renacer como país. Sus primeros artículos aparecieron en A Águia, órgano de la llamada Renascença Portuguesa, que adhería al paulismo y el saudosismo, movimientos imbuidos de estética simbolista e ideas de regeneración nacional. Pero Pessoa quería ir más lejos. Con Mário de Sá-Carneiro —el único amigo de verdad que tuvo: “Éramos como un diálogo en un alma” — y unos pocos más fundó en 1915 Orpheu, una revista de vanguardia radical que hoy parece inverosímil en la Lisboa de aquel momento. Si no llegó al tercer número fue por disensiones internas, aunque también porque la provocación era intolerable para el mundito literario portugués: lo que no se entendía era acusado de inmoral. Sá-Carneiro se fue a París y al tiempo se suicidó. Pessoa seguía cambiando de casa. En 1918 publicó dos plaquettes de poemas en inglés. En 1920 murió el padrastro y, cuando la madre volvió a Lisboa, él interrumpió su noviazgo con Queiroz, el único que se conoce en un hombre que tal vez haya muerto casto.
En 1925 murió la madre. Como no fuera por los poemas y contribuciones a polémicas en revistas inciertas, casi nadie sabía nada de Pessoa. Desde su ocultamiento, lo veían lanzar poemas de carices contradictorios bajo firmas distintas, traducciones de Poe, una obra de teatro, un cuento titulado “El banquero anarquista”. Sólo en 1927 sería reivindicado como maestro por los jóvenes modernistas de la revista Presença. Crepuscularmente, su libro Mensagem, una interpretación esotérica de aspectos de la historia de Portugal, una profecía monárquica en verso, recibió un pálido premio oficial. El 30 de noviembre de 1935 Pessoa murió de un cólico hepático causado por la cirrosis. Bebía, claro; antes ya había tenido delirium tremens. Dejó 25.426 páginas de originales.
“Pessoa” significa “persona”; en la Grecia antigua, persona era la máscara que el actor se ponía para interpretar a un personaje y dar resonancia a la voz. Hay que sobrellevar el destino de ese nombre mientras se piensa que la personalidad es una falacia torturante o una convención vacía; cuando se tiene la convicción de que no es preciso conocerse, pero desconocerse apabulla. Acechado por la locura, marcado por la muerte temprana del padre, la aparición de un usurpador, el exilio inmediato del lugar y la lengua natales, alcohólico y cancerbero del fantasma de la homosexualidad, tradicionalista que languidecía por la ciudad moderna, Pessoa hizo de la contradicción una vía. Tuvo ideas monárquicas pero escribió un panfleto titulado “Contra el prejuicio del orden”, dirigió una revista de comercio, patentó un anuario industrial, intentó ganar concursos internacionales de crucigramas, se carteó con el celebérrimo mago negro Alistair Crowley, tuvo raptos mediúmnicos y albergó “todos los sueños del mundo” sin deponer las quejas contra su incurable manía de pensar.
Pero la experiencia decisiva fue una iluminación poética y está descrita en una carta a su amigo Adolfo Casais Monteiro, uno de los documentos artísticos más asombrosos del siglo. El 8 de marzo de 1914, Pessoa, a quien siempre le había gustado inventar personajes, se acercó a una “cómoda alta” y de pie, en éxtasis, escribió treinta y seis poemas de un poeta bucólico —un amante de la naturaleza tal como es, sin dioses ni trascendencia alguna, sin interpretaciones ni juicios; un sabio sencillista y dichoso, se diría casi un taoísta— a quien dio el nombre de Alberto Caeiro. Enseguida escribió un poema en seis partes de Fernando Pessoa “él mismo” (Lluvia oblicua, una de sus obras clave). El hecho de que ahora estos sucesos sean muy conocidos no los hace menos fabulosamente insólitos. Con Caeiro, dijo Pessoa, había surgido en él su maestro. Pero en la estela del maestro también surgieron otros dos discípulos, uno de índole especial: Ricardo Reis —un decadentista neoclásico y pagano— y Álvaro de Campos —un vanguardista nervioso, mórbido y melancólico—. Las primeras obras de estos fueron escritas en chorro, incluida la larga y futurista “Oda triunfal” de De Campos. Luego habría biografías para cada uno, también ideas filosóficas y estéticas y, por fin, un Pessoa anterior a la lectura de Caeiro y otro influido por el “descubrimiento”.
Estos poetas, que llamó heterónimos, eran seres que lo habitaban o posibilidades de él. Cada uno hizo una obra de contornos resueltos, reconocibles. Discutieron entre sí y publicaron artículos; De Campos lanzó un manifiesto de ruptura con la herencia cultural europea. Otros fueron a aumentar la logia: un tal Coelho Pacheco (no muy prolífico) o un seudónimo de Pessoa llamado Bernardo Soares, oficinista taciturno que escribió las reflexiones de una intimidad sin habitante: el incomparable Libro del desasosiego. Caeiro es el cantor indiscernible de las cosas cantadas, la comunión perfecta con el conjunto de lo creado, un santo sin dios ni educación: “Vivo en la cima de un otero/ en una casa blanqueada y solitaria,/ y esa es toda mi definición”. Ricardo Reis, médico exiliado en Brasil, es un seguidor de Horacio, refinada mezcla de epicureísmo y estoicismo:
Prefiero rosas, amor mío, a la patria, / y antes amo las magnolias / que la gloria y la virtud. / Con tal que la vida no me canse, dejo / que la vida por mí pase /con tal que no cambie yo
Álvaro de Campos es experimentador, neurótico, exaltado, un hijastro de Walt Whitman en la era de la técnica victoriosa:
¡Ah, poder expresarme todo como se expresa una moto! / ¡Ser completo como una máquina! / ¡Ir por la vida triunfante como un automóvil último modelo! /¡Poder dejarme penetrar al menos físicamente por todo esto, / desgarrarme, abrirme completamente, volverme poroso / a todos los perfumes de aceites y calores de carbón / de esta flora estupenda, negra, artificial e insaciable!
Fernando Pessoa, que los vigila a todos y se deja vigilar por ellos, condensa la autoconciencia poética de comienzos de siglo en coplas populares paradójicas:
El poeta es un fingidor. / Finge tan completamente / que llega a fingir que es dolor / el dolor que de veras siente.
¿Cómo leer a Pessoa? O bien: ¿por dónde entrar? A medida que pasan los años y se edita el vulcánico material que dejó amontonado, junto con el volumen de esa belleza desolada crece la perplejidad, como si tantos miles de páginas hubieran sido escritos para inducir en el lector un hábito de lo intrincado. Casais Montero decía que la obra de Pessoa era realmente negativa, porque no enseñaba a gobernar el espíritu sino a indisciplinarlo. En realidad, afirmar que la unidad del yo es una argucia de hombres débiles, que somos varios o nada consistente, no es más negativo que entregarse a un solo papel fijo que nos representa mal —en caso de que haya algo que representar—. Al contrario: por lo menos una vez, los poemas de los distintos poetas que fue Pessoa transmiten al mundo la fertilidad de una dispersión armónica. Por el hecho de haber sido escritos, de ser tan nítidos como para conmovernos de distintas maneras en cada lectura —y conmovernos integralmente— demuestran que no necesariamente estamos condenados a ser siempre los mismos.
Es posible que la creación de los heterónimos haya sido la solución de un esquizofrénico; tal vez fuera sólo un juego. Lo cierto es que a partir de 1914 Pessoa perdió el miedo a volverse loco. Si la sensación de que no se pertenecía, de que tanto él como el mundo eran “sueños pensados”, estuvo a punto de anularlo, mediante los heterónimos consiguió hacerse real. Real en este sentido: “No hay nada real en la vida que no lo sea porque se ha descrito bien” (Libro del desasosiego). Aunque se declaraba incapaz de sentir con el corazón, el pensamiento le bastaba para sentirlo todo: “No soy nada/ Nunca seré nada. / No puedo querer ser nada. / Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo”. Pessoa no escribió simplemente poemas, sino obras enteras de poetas relacionados entre sí; y la ficción completa que dejó —sembrada de rastros e indicios, todos verdaderos, todos falsos— no terminará de leerse nunca. Pessoa es el libro infinito que planeó Mallarmé: un universo al borde de la desintegración que se mantiene unido gracias a un sistema de resonancias. “Drama en gente”, lo definió él mismo. O asamblea de poetas donde, sin necesidad de orden del día, el tumulto no impide que la discusión continúe.
Octavio Paz afirma que los poetas no tienen biografía, que su biografía es la obra. Como todas las perogrulladas, la afirmación no es tan cierta. En el caso de Pessoa, parece como si los hechos de la vida y lo escrito fueran un continuo de expresión; la estrategia de reticencia, una obra que se incorpora a los poemas. La angustia de no reconocer en las palabras nada propio, la ignorancia de lo que era, el hastío de cargar con su cuerpo, la aspiración de dejar de sentir y anular el deseo: todo ese despersonalizarse fue la condición para ser realmente, y no sólo en el plano imaginario. Pessoa se convirtió en una multiplicidad donde los poetas —y el cuerpo donde habitaban los poetas—, las cosas, los sueños, los momentos y los lugares existían sólo mediante una permutación incesante: un escenario viviente en el cual un hombre invisible escribía las memorias apócrifas donde parodiaba una novela.
Pessoa-Soares escribió: “Me lapidan alegres y desdeñosas burlas los que pasan frente a mí […]. Todo me abofetea y escarnece”. Sin embargo Pessoa-Caeiro escribió:
Pero las cosas no tienen nombre ni personalidad: / existen, y el cielo es grande y la tierra ancha, / y nuestro corazón del tamaño de un puño… / Bendito sea yo por todo cuanto no sé
Justamente porque los momentos más oscuros de autocompasión de esas voces serían insoportables si estuvieran solos, más fresca es la frescura de sus momentos devotos, más formidable la irritación de sus momentos de orgullo. En Pessoa todo combate con algo, todo choca con su opuesto, y a veces se agita, o se supera, o se apaga, no sin antes haberse fortalecido. Después vuelve a ponerse en duda. Pessoa es la alternativa: otro universo posible.
Prólogo a Poemas, de Fernando Pessoa, traducido por Marcelo Cohen para editorial Losada, 2010, incluido en Una morada ambulante (escritos sobre poesía), compilación y prólogo de Juan Comperatore, Entropía, 2024.
Cosas de la civilización
Fernando Bogado
En ese gesto pedagógico de todo buen diccionario online de elegir una palabra para cada día, el diccionario de la Real Academia Española determinó que fuera “civilización”...
Pintura y tecnología en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago
Esteban King Álvarez
La exhibición The Living End: Painting and Other Technologies, 1970-2020 abrió sus puertas a inicios de noviembre de este año en el Museo de...
Escribir antes que nada. Sobre las memorias de Martín Caparrós
Manuel Quaranta
Todos los seres vivos tienen los días contados, pero el ser humano es el único con la capacidad de contarlos, y no sólo según la acepción numérica...
Send this to friend