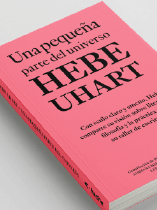Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Luna roja
Lois Patiño
“Ahora que la bestia se los ha llevado a todos, nadie podrá decir que miento”, dice una voz en off al comienzo de Luna roja. Es un lamento gutural, un siseo leve, la única manera de que puede sonar un pensamiento sobre la muerte estancado en un paisaje que parece resistirse a cualquier tipo de movimiento, a cualquiera de las formas que podría adquirir una transición posible entre lo animado y lo inanimado, entre lo visible y lo invisible. Esa Galicia tenebrosa en que la gente —muy especialmente los marineros— es tragada misteriosamente por el mar (¿o por el monstruo innombrable que habita sus profundidades?), parece petrificada entre las maldiciones del folclore local y un sueño de horrores tribales más profundos, que se traducen en parálisis fantasmales de los cuerpos y activaciones silenciosas de un pensamiento monocorde, sombrío, que se contagia entre las mentes como una infección de la sangre. Pocas cosas parecen vivas en ese pueblo acosado por bestias y una luna que lo tiñe todo de rojo: el mar, los bosques, algún que otro animal. El resto es un diorama, un horizonte zombi sin puntos de fuga.
El Rubio es el último de los marineros llevados por ese mar que esculpe (literalmente) espantos en las rocosidades de sus orillas. Las voces de los habitantes del pueblo conjuran ese misterio mientras tres brujas tratan de regresar al desaparecido a través de un ritual ambulante que consiste en crear más fantasmas. Las imágenes perfectas creadas por Lois Patiño —asombrosas e intimidantes por partes iguales en su belleza— obligan al espectador a sumarse a ese aquelarre, a “resucitar” como polo sensible apenas iniciada la película, sometiéndolo a una especie de trance que les devuelve al ojo y al oído una sensibilidad perdida. Por momentos, la gama de colores y frecuencias auditivas de Luna roja logra que las voces catatónicas de los pueblerinos nos respiren en la nuca, como si una fuerza de gravedad siniestra, mortuoria, nos hubiera atrapado sobre esas superficies donde el tiempo se ha extinguido y lo único que queda de él es una duración demoníaca, sostenida por el impulso residual de seres que ya han muerto, pero todavía no han desaparecido.
Parte del atractivo mortífero que despliegan todas y cada una de esas imágenes creadas por Patiño reside, justamente, en esa incertidumbre temporal. Resulta imposible saber cuánto va a durar cada plano, cuánto se va a demorar el desenlace de cada escena, y el resultado es un espanto continuo del que se escapa sólo por el montaje, por el salto hacia adelante, hacia la siguiente fase del desconcierto. Ese extrañamiento, ese desarraigo del espectador con respecto al paso del tiempo provoca un efecto inquietante y nuevo, un lenguaje específico que tiene la capacidad de improvisación propia de las pesadillas y la profundidad sedosa de una demencia marítima.
Lúa vermella (España, 2019), guión y dirección de Lois Patiño, 85 minutos, disponible en MUBI.
Grand Tour
Miguel Gomes
Graciela Speranza
Aunque suele decirse que el cine nació dividido entre la ambición documental de los hermanos Lumière y la afiebrada imaginación fantástica de Méliès, la oposición nunca fue...
No Other Land
Basel Adra / Yuval Abraham / Hamdan Ballal / Rachel Szor
En un cine de una ciudad del sur de Estados Unidos, reina el silencio en el público tras la última función de la noche de
Severance (segunda temporada)
Dan Erickson
Javier Mattio
La drástica separación entre adentro y afuera que demarca la vida de oficina de Severance equivale al problemático abismo que divide toda primera temporada televisiva de
Send this to friend