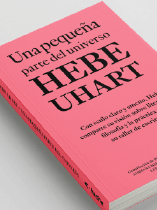Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
En ese gesto pedagógico de todo buen diccionario online de elegir una palabra para cada día, el diccionario de la Real Academia Española determinó que fuera “civilización” la propia del pasado martes 10 de diciembre. La ironía es la primera forma retórica que todo diccionario deja afuera, no como palabra, claro, sino como estrategia general: la ironía es contextual, histórica, tonal, pragmática. Se hace, no se define. Este 10 de diciembre de 2024 se cumplió un año de la asunción como presidente de Javier Milei, figura indiscutida de la alt-right internacional, ese nuevo fantasma que, según el propio presidente argentino, recorría el Viejo Continente, el mundo todo, actualizando para el lado contrario el mítico (dolorosamente mítico) comienzo del Manifiesto de Marx y Engels. A un año de Milei, la palabra del día era “civilización”. Irónica coincidencia.
Desde el lado del más calmo progresismo intelectual, todo el tiempo se señala que el fin de los valores básicos de la civilización occidental se encuentra, in nuce, en la nueva derecha. Su afán antiuniversitario revela un desprecio por todo gesto de la inteligencia y la razón que recuerda a las estrategias del fascismo europeo para fundar un nuevo orden. La clave que a veces ese progresismo desatiende es que la propuesta fascista era menos antiintelectual que tendiente a ubicar a sus propios intelectuales, aunque a veces también los enfrentó (no fueron eternas las simpatías de Heidegger o Schmitt para con Hitler) y otras quiso barrer debajo de la alfombra sus propios orígenes en términos de pensamiento o hasta programa (Mussolini al emanciparse del socialismo italiano). Si hay algo que la lectura de los “posmos” de la década del setenta nos ha dejado como faro, como advertencia legítima, es que no existe ningún origen simple, sino que en ellos se encuentra el barro de la historia, las tensiones, la contradicción. Michel Foucault, autor que puede leerse tanto desde la actual alt-right como desde la izquierda más cercana a las búsquedas reales de toma del poder, supo detectar este principio metodológico para entender el funcionamiento de lo histórico y, sobre todo, de la historiografía, en “Nietzsche, la genealogía, la historia”, un ensayo que debería colocarse en el mismo nivel que “Tesis de filosofía de la historia” de Benjamin por casi las mismas razones: abre el funcionamiento de un discurso y releva núcleos conceptuales que no deberían olvidarse a la hora de investigar y escribir. Así como Foucault propuso como principio metodológico la idea de que el origen es el escándalo (debemos decirlo: mucho más efectiva que la diferencia en el origen de Derrida), así también Benjamin, varios años antes, había detectado que la tarea del historiador afín al materialismo era leer lo escrito a contrapelo, en parte para encontrar las condiciones de producción y posibilidad de la historia en la vida de los marginados, de aquellos a quienes la historia dejó de lado. Que después esa bandera haya sido absorbida por una academia biempensante que transa con lo políticamente correcto para evitar revisar las auténticas condiciones de posibilidad, como vemos hasta el hartazgo en las tendencias en humanidades de más de una academia situada en los centros de poder, no quita urgencia a la búsqueda. Origen escandaloso y lectura a contrapelo: ahí está la clave del estudio de la historia, las verdaderas herramientas de discusión con el presente, aplanado por el sincretismo de la neolengua de las redes sociales. Complejizar allí donde se sintetiza: mejor herencia de las humanidades no puede encontrarse. Eso es lo que hace José Emilio Burucúa en Civilización (FCE, 2024), por ejemplo.
El trabajo de Burucúa es encomiable por varias razones, algunas de las cuales me propongo mencionar en este marco en el que la crisis de las humanidades se quiere resolver por dos caminos errados: uno es el abrazo acrítico de las tendencias “post”, como la poscrítica, como el giro hacia el fin del Antropoceno y sus derivas disciplinarias (ecocrítica, por ejemplo); la otra es la idea de un fin de la experiencia propia de las humanidades, esto es, el fin de la lectura silenciosa, cercana, que repercute también en la idea de producciones en libro más cortas y concentradas frente al afán de totalidad que caracterizó el siglo XIX y parte del XX. Subrayo, dos caminos errados o, a lo sumo, no obligatorios. Los contrajemplos a estas tendencias nos permiten ver que todavía se puede ser actual sin necesariamente suscribir a estas inclinaciones, las cuales pueden muy bien resistirse o criticarse, poniendo el foco en el tratamiento del objeto para que de allí se alumbren sus verdaderas condiciones, no las sujetas a una tendencia crítica, lo cual es también un asunto teórico, claro. O sea, para decirlo en los términos adecuados, la máscara que cada tendencia porta es también parte del objeto sobre el que esa máscara se pliega, si no es, como le gustaba decir a Nietzsche, una sucesión de máscaras aquello que constituye el objeto mentado. En esa lista de contraejemplos, Civilización es elocuente porque, por un lado, se propone con prudencia un afán totalizador y, por otro, responde a una pregunta del presente hecha por un investigador que exhibe su subjetividad sin fetichizarla, dice “yo” pero tampoco hace de ese “yo” un tema en el cual uno se pierde (ejemplo que la literatura contemporánea, al menos, un sector importante de ella, podría tomar). No va a lo puntual y específico, cosa que se le puede pedir a un paper, se anima a la posibilidad de ejercer un discurso organizado que, desde un particular punto de vista, piense el todo, ese complejo término que es “civilización” y que hoy vuelve a estar en boca de los críticos del mundo político de este primer cuarto del siglo XXI. ¿Cómo construye esa totalidad? A partir de fragmentos, capítulos escuetos que van abordando un tema puntual, ordenado por dos vectores, cronológico uno y geográfico el otro, con lo más interesante de ese recorte que podría llamarse “escolar”: que sea rápidamente entendible, para dejarlo atrás y abordar el meollo del asunto. Burucúa se hace cargo de una herencia romántica, en ese sentido: el todo depende del sistema que liga los fragmentos, no se lo puede presentar en sí, se lo puede aludir, y es en esa alusión construida a partir del sistema propuesto por el libro donde el lector puede seguir el recorrido del término. Así, pasamos de los primeros usos de la palabra, sumamente vinculados a la tradición francesa y a la impronta del Iluminismo, hacia los estados de crisis en el siglo XX, los cuales incluyen las propuestas de la derecha y la izquierda, la primera imperial y la segunda internacionalista. En el medio, podemos ubicar también las experiencias orientales, las europeas y norteamericanas, y también las más próximas a nuestra tradición, las latinoamericanas, en donde brilla la oposición o ligazón “civilización y barbarie” acuñada por Sarmiento.
Pero ese repaso sólo puede realizarse a partir de plantear cinco índices que, desde el punto de vista de Burucúa, legitiman la existencia de una civilización. Cinco índices que constituyen un aporte fuerte por parte del trabajo del historiador y revelan, también, la fuerza caprichosa de un ensayo: podrían haber sido otros índices, o su justificación podría haber sido cuantitativa en lugar de cualitativa. En cambio, Burucúa basa esos índices en lecturas analizadas, incorporadas, pensadas, criticadas, que le permiten encontrar una civilización en las tradiciones de los pueblos originarios, así como en las revoluciones burguesas de comienzos del XIX. Los índices o ítems emergen de un elemento central, que conforma parte de la lista, pero al mismo tiempo la funda: la retracción de las prácticas guerreras. O sea, la transformación de las prácticas de guerra en prácticas de vigilancia que aseguran la paz habilita el crecimiento de lo superfluo, el ocio que conforma el centro mismo de lo humano, en cierto sentido. De ahí que aparezcan el cuidado de las flores y los jardines, su fundación y mantenimiento (momento primero del sedentarismo necesario para abandonar el nomadismo belicoso); el desarrollo de la gastronomía, el surgimiento y despliegue de la poesía lírica, las traducciones y la práctica burocrática de la piedad. Cinco puntos que permiten entender la entrada de un orden civilizatorio. El último punto es por demás trascendente y conforma el omega del alfa: si el retiro de los guerreros de la actividad es la condición primera para estos ítems, la organización sistemática de la piedad es el non plus ultra del retiro de lo bélico de la vida cotidiana. Perdonar es menos divino que humano, demasiado humano, y es lo que ratifica la posibilidad de una vida civilizada, que contempla que su modo de expresión no es el único (centralidad de la traducción), que se entrega a la práctica de un discurso con referentes esquivos (poesía lírica) y que dedica su tiempo al embellecimiento y la sofisticación del gusto (jardines y comidas así lo prueban).
El golpe bajo sería decir que el presidente no tiene nada que ver con la gastronomía, según sus propias declaraciones, sus gustos poéticos distan de cualquier lirismo o sofisticación, y reinstala, escondiendo la mano, lo belicoso en la agenda pública. Esos efectos de superficie deberían contrastarse con las condiciones más estructurales de esta idea de un fin de lo civilizatorio. El progresivo retiro de la paz como principal problema en la agenda internacional arrastra instancias bélicas cada vez más complejas que nos empujan a conflictos de proporciones aún incalculables. A partir de ese elemento, todo respeto por la diferencia del otro queda sepultado en la búsqueda de una victoria: vencer, “domar” al enemigo, liquidarlo, perseguirlo, justificar esa violencia aludiendo a violencias anteriores incomprobables… todo parece empujar cada vez más al mundo occidental a una situación de escenario de guerra total. No podría decirse “mundial” porque el sintagma está agotado, finiquitado historiográficamente: lo que entrevemos son nuevas posibilidades de lo bélico cuya forma entrevemos, pero no podemos determinar de manera definitoria. La alt-right es un emergente de ese nuevo estado. ¿Se inició con el 11 de septiembre, con la pandemia o con la guerra en Ucrania? Quedará para lecturas futuras el acontecimiento que sintetice esta época. Lo que sí es cierto es que Civilización es un ejercicio de resistencia crítico en el medio de un mundo que parece querer dejar de pensar, en el sentido en que esa práctica demanda tiempo, sofisticación, ese rasgo de “pulido”, de complejo, que el término de “civilización” implica. Burucúa lo emprende desde la filología, desde la atención a los textos, desde el resultado de toda una vida de pensamiento, al fin de la piedad, al (re)comienzo de la centralidad de los guerreros, de los jefes, de los duces. Que un presidente insulte en el espacio público, amenace, amedrente o mienta no es el núcleo del abismo sino un infame efecto de condiciones mucho más complejas que nos llevará un largo tiempo atravesar. De ahí que la crítica, en el sentido impuesto por el Iluminismo, el ejercicio de nuestras facultades racionales para ver los límites y posibilidades de los conceptos, para buscar cierta precisión en el uso de términos que nos sirvan para dominar los impulsos irracionales o dirigirlos en sentidos no autodestructivos, sea la herramienta que la actividad intelectual tiene que abrazar en un sentido completo, yendo más a fondo que lo que exigen las agendas curriculares, un poco para ponerse en contra de la necia barbarie de los violentos y otro poco para instalar las condiciones de una futura “paz”. En su oposición sistemática al fascismo, Theodor Adorno sintetizó muy bien el lugar del intelectual: no es a través de una renuncia a la razón (que provocó, dialécticamente, estos mismos monstruos), sino por un plus de razón como las funestas condiciones del presente han de ser superadas. La intelectualidad usando las pacíficas armas de la crítica.
Horralidad: David Cronenberg y el horror contemporáneo
Santiago Pérez Wicht
El crítico de cine Philip Brophy sugiere en “Horrality: The Textuality of Contemporary Horror Films” (1986) que el cine de horror experimentó un renacimiento entre 1978 y...
Los Beatles marcando el tiempo. A propósito de la biografía de Craig Brown
Sergio Pujol
El título original del reciente libro de Craig Brown sobre Los Beatles —1, 2, 3, 4: Los Beatles marcando el tiempo (Contra, 2023)– juega sobre las variantes...
Por el camino de Javier Trímboli
Juan Pablo Scarfi
Javier Trímboli (1966-2025) fue un profesor e intelectual excepcional en el arte de la clase, la conversación y la escritura experimental en el campo de la historia,...
Send this to friend