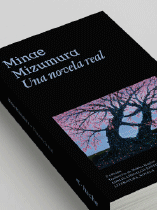Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
En ocasión de la subasta en Sotheby’s de la pintura del artista británico Banksy, Devolved Parliament, programada para el 3 de octubre, recuperamos este ensayo de la crítica mexicana María Minera, publicado originalmente en Campo de Relámpagos el 10 de noviembre de 2018.
Siempre ha habido artistas que buscan intensificar la experiencia de la obra, o por lo menos de su superficie, mediante toda clase de gestos aparatosos y eufóricos, que la vuelvan una presencia —pura presencia, de hecho— ineludible, en medio de la vorágine del presente. Así lo entendieron los pintores de retratos en el siglo XVI, que llevaron las telas a la escala 1:1, alejándose exponencialmente de las pequeñas tablas medievales, para atraer a más y mejores clientes. No por nada a este nuevo formato, que pasaba muchas veces de los dos metros de alto, comenzó a llamárselo, muy apropiadamente, “tamaño rey”. No bastaba con pintar bien, había que llenar de un golpe el espacio de la mirada del patrón. Esto derivó más adelante en la especulación comercial del género épico, hacia el siglo XIX, que disparó la dimensión de los lienzos hasta llegar a los cinco metros de ancho: básicamente, el tamaño de una pantalla de cine. Y, sin duda, algo cinematográfico tenían también esas obras, que por su tamaño, desde luego, no podían hacerse sino por encargo, y donde se representaba, básicamente, al coleccionista, o a sus ancestros, peleando batallas monumentales. Hace cientos de años, pues, que los artistas son conscientes de que el valor de la obra depende en muy buena medida de las condiciones de su aparición. Así que no debe extrañarnos que el grafitero Banksy, que ya no sólo hace pintas callejeras, sino hoteles, parques de diversiones y grafiti trasladado a lienzos, haya decidido inyectar de teatralidad su última incursión en el mundo del arte, sometiendo una de sus imágenes a subasta (por cierto, la más infalible de todas: la de una adorable niñita a la que el viento le roba su globo rojo en forma de corazón), sólo para destruirla en el momento del golpe del martillo. Literalmente, la obra, que escondía un mecanismo de trituración activado a distancia, comenzó en ese instante a descender por el marco, haciéndose tiras conforme reaparecía por debajo, frente a los ojos, algunos asombrados, otros cómplices, de los asistentes. La pintura pasó así de alcanzar un precio de cerca de millón y medio de dólares a triplicarlo en un segundo. Ya no era nada más que una pintura: era una pintura “ejecutada” en la plaza pública; lo cual, como todo buen espectáculo, no va sin su valor agregado (video viral + conmoción de las redes sociales + titulares en los periódicos, etcétera). Ahí debería acabar la historia, sin mayores sorpresas. Pero no, resulta que algunos críticos serios se sintieron llamados a darle una salida “digna” a lo que de otro modo no era más que, si acaso, un buen meme.
El suplemento Babelia de El País, por ejemplo, publicó un texto de Beatriz Sarlo, “La estética del gesto”, en el que la escritora argentina se refiere a las gracejadas de Banksy como “el último capítulo de las vanguardias”. Para ella, en estos tiempos en que la vanguardia está muy venida a menos, un artista como Banksy puede florecer, pues ya no se necesita recurrir a actos “de verdad arriesgados” para “provocar al público”. Los artistas de antes, nos dice, se sometían a experiencias mucho más extremas, y ahí pone el ejemplo clásico de Joseph Beuys, quien se encerró varios días en el interior de una galería con un coyote. Los escándalos del pasado eran “verdaderos”, señala ella, no como las ocurrencias de hoy que, a lo sumo, tienen “una gracia desenfadada o cínica, según quien la aprecie”. “A comienzos del siglo XX”, nos recuerda Sarlo, “un artista todavía estaba obligado a enfrentarse con las instituciones para difundir lo que entonces parecía una provocación”, como la de Marcel Duchamp, que transformó un urinario en una obra de arte. Es cierto que resulta cada vez más difícil escandalizar hoy día, si eso es lo que se busca, pero Sarlo parece olvidar que hay artistas que buscan otras cosas. Esa idea de que el papel del artista es llevar a cabo hazañas formidables, en las que, de preferencia, arriesgue la vida y deje a todos con la boca abierta, es por lo menos debatible. A decir de Sarlo, no obstante, esa audacia es la que salva a Banksy de ser un simple fanfarrón, pues así como Duchamp “inauguró la estética del concepto al presentar un mingitorio en una exposición que terminó rechazándolo”, “Banksy ha inventado, sin escándalo y sin prohibición, pero con mucha prensa, la estética del objeto destruido”. Qué comparación más desafortunada y, sobre todo, errónea, pues si alguien reconoció en primer lugar el placer estético que se deriva del objeto destruido fue, precisamente, Duchamp. Conocida es la anécdota de su obra La novia puesta al desnudo por sus solteros, incluso, cuyos vidrios terminaron estrellados en una mudanza. Esto habría desalentado profundamente a cualquier artista, ya que debido a la vibración del trayecto, la telaraña de fisuras dañó visiblemente la parte de los paneles en donde había figuras, de modo que no parecía haber otra salida que rehacerla. No obstante, el viaje de las grietas a lo largo del cristal presentaba un curioso diseño, una suerte de simetría, que inspiró a Duchamp a decir que había algo más allí que un simple resquebrajamiento confuso: había una forma que sugería una intención, “un extra” del que él no era para nada responsable; algo así como un designio readymade que, por supuesto, Duchamp no podía sino respetar. Después llegó a decir que la fractura había mejorado con mucho el trabajo, trayéndolo “de nuevo al mundo”. De manera que los paneles no sólo no se rehicieron, sino que se restauraron para quedar así: destrozados.
De modo que en absoluto es cierto, como insiste Sarlo, que Banksy tenga la primacía del gesto de destruir la propia obra. Me extraña que lo asegure con semejante convencimiento alguien que sabe tanto de tantas cosas; aunque quizá no de historia del arte. No se da cuenta, entonces, de que precisamente de eso se alimenta buena parte del arte contemporáneo: de la desmemoria. Hoy en día cualquier cosa, vieja, o viejísima incluso, pasa por acto fundador. Incluidas las tibias apariciones de Banksy, quien, por cierto, sigue manteniendo su anonimato.
Pero si uno de los asuntos centrales de la historia del arte occidental ha sido, ni más ni menos, que la destrucción del arte. Y no sólo desde el final de los años cincuenta, cuando los ejemplos comienzan a multiplicarse; y ahí, por cierto, pocas obras tan radicales como la de 1953 de Robert Rauschenberg, Dibujo de De Kooning borrado, que, literalmente, consiste en un dibujo a lápiz y carboncillo de su colega, Willem de Kooning, borrado casi por completo. Casi, porque quedan ahí visibles restos de trazos hechos por el autor original que, no de muy buena gana, cedió su dibujo para que el segundo hiciera su obra. Y no se piense que Rauschenberg decidió borrar el dibujo de De Kooning por parecerle deficiente; todo lo contrario: el gesto, paradójico, si se quiere, proviene de la admiración, pues lo que buscaba su autor era acentuar en la mente del espectador la idea de estilo —quien conoce la obra de De Kooning es capaz de imaginar lo que pudo haber allí a partir de esas huellas etéreas—. Y en este punto habrá quien señale que no es lo mismo destruir la propia obra que la de alguien más. No lo es. Es mucho peor. Pero en realidad aquí hay una historia anterior que explica la decisión de Rauschenberg, quien había borrado ya varios dibujos suyos, sin conseguir el resultado deseado: hacer un dibujo, no a partir de añadir marcas, sino de quitarlas. Porque el dibujo final es suyo, no de De Kooning, así aparece establecido en la placa que acompaña el marco, que, como él mismo se cuidó de aclararlo, en cierto momento y en mayúsculas: “ES PARTE DE LA OBRA”. Borrar un dibujo propio y exhibirlo como tal es prácticamente lo mismo que hacerlo y mantenerlo visible. Y aquí lo que sucede es algo más parecido a lo que hizo Duchamp con la Mona Lisa, sin duda, uno de los casos más paradigmáticos del impulso destructor en la historia del arte. El francés dedicó, de hecho, no uno sino dos episodios a la obra de Leonardo da Vinci: el primero, y más conocido, fue cuando agregó barba y bigotes, en 1919, a una postal de la Gioconda, en la que además anotó debajo: L.H.O.O.Q —letras aparentemente sin sentido pero que leídas de corrido y en francés revelan que “ella tiene calor en el culo”—. La segunda vez, casi cincuenta años más tarde, dejó intacta a la joven reproducida en el reverso de una carta de baraja, pero nuevamente al calce, además de su firma, escribió: “L.H.O.O.Q rasurada”. Luego, era la obra exacta de Da Vinci, pero firmada por él. Así, con un gesto de singular economía, Duchamp logró hacer trizas una de las convenciones más aparentemente insustituibles del arte: la de que la obra debe estar hecha, y firmada, por su autor —y aquí no había letra pequeñita que añadiera: o autores, eso no existía entonces—.
El gran amigo de Duchamp, Man Ray, se asomó también al asunto, con su Objeto para destruir: un metrónomo en cuya manecilla colocó una pequeña fotografía de un ojo. Más que para exhibirlo, Ray creó este objeto para ser vigilado por él mientras pintaba. El pulso del metrónomo no sólo le dictaba la frecuencia y el número de pinceladas que debía dar, sino que, al detenerse, le marcaba el punto en que la obra debía concluirse o, llegado el caso, destruirse si aún permanecía inacabada. Un día, sin embargo, Ray se negó a aceptar el veredicto del metrónomo y, dado que, de manera premonitoria, se llamaba Objeto para destruir, el artista decidió romperlo en pedazos y acabar, así, con la dictadura del aparato.
Pero si lo que se busca es un ejemplo todavía más literal de un artista que decide destruir su trabajo, hay que ir a ver dos cosas: el Proyecto cremación de John Baldessari y, por supuesto, las máquinas de los años sesenta de Jean Tinguely, diseñadas para autodestruirse. Cercana en espíritu a la búsqueda de Rauschenberg de crear a través de destruir, la obra de Baldessari tuvo lugar una tarde del verano de 1970, en San Diego. El 24 de julio de ese mismo año, el artista, con ayuda de algunos amigos y alumnos, reunió todos los cuadros que había pintado entre 1953 y 1966 y los llevó a un crematorio, donde los incineró. Luego juntó todas las cenizas que pudo y las metió en una urna. También mandó a hacer una placa, como Rauschenberg, con las fechas “mayo 1953” y “marzo 1966”. Así, fuego de por medio, puso fin a su etapa de pintor, mientras comenzaba, al mismo tiempo, la de artista conceptual, con una primera obra clave: Proyecto cremación. Para él todo tenía que ver con Nietzsche y el eterno retorno. Por eso decidió tomar parte de las cenizas para hornear unas galletas y comérselas, de modo que su obra pasada volviera a entrar en él y así repetir el proceso mediante la digestión del alimento. Pero no se atrevió a comerse ninguna. De todos modos, como el Fénix, a partir de ese acto clave, él pudo liberarse de la pintura tradicional y ponerse a elaborar uno de los cuerpos de obra más exitosos de la posguerra estadounidense.
Tinguely, por su parte, comenzó desarrollando una serie de máquinas escultóricas hechas con residuos industriales, que no sólo se movían, sino que hacían cosas específicas, como las primeras, por ejemplo, que pintaban cuadros. De ahí dio el salto a la construcción de aparatos más complejos que le permitían, en sus palabras, “liberarse de la materia”, dejándola “suicidarse” frente al público. La idea era poner los materiales en una situación de suficiente fragilidad como para que actuaran por sí solos y vivieran “tanto como quisieran”, decía él. No era, entonces, que la escultura estuviera acabada y después se la pusiera en riesgo: el agotamiento mismo de los materiales —el humo que podían desprender, los cambios graduales de aspecto— era la escultura. En eso tomaba inspiración de los fuegos artificiales chinos, que para él eran “un arte muy poderoso”, justamente “lo contrario a las catedrales, los rascacielos, las ideas para museos”. Como puede verse en un video que circula por ahí de ese día, el primero y más conocido de estos enormes armatostes efímeros, Homenaje a Nueva York, que Tinguely fabricó con ruedas de bicicleta, partes de otras máquinas, motores diversos, un serrucho, una bañera y un piano, comienza a venirse lentamente abajo no bien se ha echado a andar, en una especie de danza robótica, o de concierto destartalado, donde el fuego y el agua tienen un papel central, durante los veintisiete minutos que la pieza se mantiene viva. Como Banksy, pero sesenta años antes, Tinguely también dedicó esta obra autodestructiva al mundo del arte, pues decidió presentarla ni más ni menos que en el viejo jardín de las esculturas del Museo de Arte Moderno de la ciudad homenajeada.
Una reflexión parecida en torno a la precariedad del objeto artístico llevó incluso al artista Gustav Metzger a acuñar el término “arte autodestructivo” para describir el tipo de trabajo que él y otros colegas estaban haciendo por los mismos años que Tinguely: una manera de entender el arte según la cual este no puede, de hecho, ser destruido, porque la destrucción misma, como lo vio Duchamp, genera formas. Con esa idea en mente, Metzger llevaba a cabo performances en las cuales se paraba detrás de un vidrio, frente al cual estaba el público, y en el vidrio colocaba un gran lienzo de nailon, sobre el que rociaba distintas cantidades de ácido para conseguir la disolución del textil, que al rasgarse iba generando una imagen, parecida a algunas pinturas abstractas de la época. Para Metzger el arte autodestructivo era el arte público propio de las sociedades industrializadas, que todo lo desechan: “por las tardes”, escribió en 1961, “algunas de las mejores obras que se están produciendo ahora son arrojadas a las calles de Soho”. Un compañero de movimiento, John Latham, llegó incluso a proponer una quema de libros como obra —una acción que generó reacciones encontradas, por supuesto—. En uno de los manifiestos del grupo se decía que, de cualquier modo, todas las obras de arte iban a volver tarde o temprano a su estado original: la nada.
También Yoko Ono se sumó a la práctica autodestructiva, con una serie de instrucciones para pintar. Por ejemplo: “Quemar un lienzo o pintura terminada con un cigarro en cualquier momento y por cualquier extensión de tiempo. Observar el movimiento del humo. La pintura se acaba cuando todo el lienzo se ha ido”. La más radical de sus propuestas, no obstante, es Pieza de sangre, en la que invita al espectador a pintar y, de paso, morir en el intento: “Usa tu sangre como pigmento. Sigue pintando hasta desfallecer (a). Sigue pintando hasta morir (b)”. Este, por supuesto, sería el extremo de la destrucción de la obra, cuando la obra es uno mismo. Otros artistas ensayaron variantes del tema, aunque posiblemente el más célebre sea el caso de Chris Burden, quien en 1971 decidió usar un espacio de arte para llevar a cabo una acción, por decir lo menos, peligrosa: recibir directamente el balazo que un amigo habría de disparar con un rifle a unos cinco metros de distancia. Así tal cual lo había anunciado: “A las 7:45 pm seré baleado. Supongo que saldrán buenas fotos”. Y eso, efectivamente, es lo que sobrevivió, además del artista, al que la bala atravesó por un brazo: las imágenes en blanco y negro, en las que vemos a esta escultura viviente poniéndose al borde de la extinción. “Quería enmarcar algo”, dijo Burden después. “Eso es el arte, ¿no?”. Belleza enmarcada, por un segundo. Y no sería la primera vez que se pondría en el centro de un acto violento: después se crucificaría sobre la carrocería de un auto y se dejaría empujar a patadas escalera abajo por otro compañero.
Y aquí podrían entrar entonces todas las obras que tienden a la fugacidad, ya sea porque los materiales que se usan son perecederos, o porque se trata de acciones irrepetibles, o porque el meollo del asunto es, precisamente, la desaparición misma de la obra. Ejemplos de arte efímero sobran. Ahí está Nam June Paik y su pieza de 1962, Una para violín solo, en la que el artista toma el violín que tiene delante, sobre una mesa, y lo eleva con exagerada lentitud por encima de su cabeza, lo detiene en las alturas por unos instantes y después lo hace añicos de un solo golpe contra la mesa. Francis Alÿs también exploró la cuestión en un video en el que lo vemos desplazar por las calles del centro de la Ciudad de México un enorme bloque de hielo que, naturalmente, se va derritiendo conforme pasa el tiempo, hasta que llega el momento en que el gran monolito es apenas un guisante que acaba disolviéndose sobre el pavimento. Y el título es exacto: A veces hacer algo no lleva a nada. Otro artista para quien la vida de la obra, por muy breve que sea, es más importante que la obra misma es Rirkrit Tiravanija, quien suele utilizar los espacios de exhibición para reunir a la gente en torno a una estufa, en la que él mismo, con ayuda de algunos voluntarios, cocina distintos platillos que después comparte con todos los presentes. La obra se acaba, entonces, cuando la comida se termina. Tiravanija cuenta que la idea de cocinar en, y para, el público le llegó después de ver la colección de arte asiático del Instituto de Arte de Chicago, donde estudiaba, y concluir que a todas esas vasijas y utensilios preciados, que alguna vez fueron de uso cotidiano, les faltaba, justamente, la vida alrededor de ellos. Y eso es la obra para él: lo que sucede alrededor de la cocina, las charlas, la convivencia, el acto de compartir los alimentos.
Pero insisto en que la destrucción de la obra es un tema tan viejo como el arte mismo. Baste pensar en la cantidad de cuadros que los expertos, con sus rayos X, nos han revelado en tiempos recientes como inesperados palimpsestos. Detrás de una gran pintura es muy posible que descanse otra, tal vez igual de buena, aunque su autor la encontrara fallida por alguna razón. Como el Dibujo de De Kooning borrado, casi todos los lienzos esconden trazos, no sólo rectificados, sino abiertamente eliminados. Borrar es una constante en el arte. De hecho, el arte, casi podríamos decir, es lo que no se borró en el trayecto, a veces larguísimo, de prueba y error que llevan a cabo todos los artistas. Incluso las ocurrencias vienen pulidas y rara vez son de veras espontáneas.
Y ni siquiera estamos hablando de iconoclasia o de vandalismo, que tienen ambos su propia y larga historia. Tampoco de desastres naturales o de guerras. No, se trata de obras que sus autores rechazaron, tacharon, despintaron, rompieron, rasparon, cortaron, rayaron, suprimieron, censuraron y, sobre todo, dejaron atrás. Ese es el camino del arte: hacer una obra y abandonarla, para tal vez encontrar en la siguiente eso que no se pudo decir o se dijo sólo a medias. Sarlo cita en su texto a Francis Bacon, así que quizá valga la pena recordar cómo sus galeristas se veían obligados a entrar a su estudio y arrebatarle el cuadro que estuviera haciendo en ese momento, pues él, como muchos pintores, podía seguir indefinidamente buscando la manera de terminarlo, en un proceso que más bien parecía estar compuesto de sucesivos intentos de construcción y destrucción. Bacon era capaz de echar a perder una obra, pues no sabía cuándo parar. Pero justamente ese no saber detenerse, ese borrar y desborrar, es lo que les da a sus lienzos eso que Sarlo llama “carácter revulsivo”. Los cuadros de Bacon parecerían estarse haciendo todavía delante de nuestros ojos, porque no es claro si esas pinceladas van hacia algo o si, más bien, están ya de regreso. Aquí viene también a la mente la famosa película de Henri-Georges Clouzot, El misterio Picasso, en la que vemos cómo el artista destruye una y otra vez lo que para nosotros serían aciertos, pero que él ve como callejones sin salida, que lo hacen regresar y probar por otros caminos.
Este no es el lugar para elaborar una teoría del arte moderno como el momento histórico en que los artistas decidieron, en masa, destruir el arte. Baste pensar en el cubismo. O recordar la frase de Joris-Karl Huysmans acerca de que iba a llegar el día en que la gente se daría cuenta de que “el fuego es el artista esencial de nuestro tiempo”. Algo que, desde luego, habrían festejado los futuristas italianos, que no se cansaban de hacer llamados a demoler las bibliotecas, los museos y las escuelas de arte, “ese cáncer” que, según ellos, no permitía que Italia pudiera desarrollar un arte nuevo.
Pero además de este ánimo destructor, digamos, de dientes para afuera, abundan los ejemplos de artistas que sí dieron el paso. On Kawara, el artista que dedicó su vida a pintar sobre lienzos monocromáticos la fecha del día en que hacía cada lienzo, tenía decenas de reglas para trabajar, y una de ellas, inamovible como el metrónomo de Man Ray, era destruir la obra si no la terminaba antes de la medianoche, porque entonces la fecha que estaba pintando dejaba de tener pleno sentido. Y así lo hizo en incontables ocasiones. Se tiene también noticia de que Miguel Ángel intentó destruir a martillazos, ya muy avanzada, la Deposición (mejor conocida como Piedad florentina, en la que aparecen, además de Cristo y la Virgen María, Nicodemo y María Magdalena), porque la piedra era demasiado dura y no permitía un trabajo fino. Para nuestra fortuna, un sirviente lo detuvo antes de que la hiciera polvo y la escultura, en pedazos, fue referida a otro artista que intentó restaurarla. De ahí que aún hoy sean visibles las marcas de los fragmentos que tuvieron que pegarse o reconstruirse (salvo la pierna izquierda del Cristo, que se perdió por completo). La concepción casi mística que tenía Miguel Ángel de la integridad del bloque le impedía añadir fragmentos a una escultura, por miedo a parecer incompetente —los buenos artistas debían sacar la figura completa, sin retazos—. En pocas palabras: prefería dejar a medias un trabajo —cosa que hizo muchas veces— antes que tratar de enmendarlo. El escultor tenía entonces setenta y dos años.
Otro artista que en la vejez tuvo el impulso de destruir parte de su obra fue Claude Monet. El pintor pasó los últimos treinta años de su vida pintando variaciones de la vista que le ofrecía su jardín, en Giverny. Particularmente, se concentró en retratar el aspecto cambiante del estanque cubierto de nenúfares. Y pintó y pintó y pintó, la mayoría de las veces en paneles enormes con los que buscaba provocar una inmersión total en las pinturas. Pero el resultado no siempre lo complacía, y al parecer llegó a pasar a cuchillo más de quince telas. Una pérdida menos dolorosa que la del maltrecho Miguel Ángel, puesto que para entonces ya acumulaba en su taller cientos de versiones de estas famosas ninfeas. Mucho más grave habría sido que su nuera se hubiera decidido a cumplir con una de sus últimas peticiones: la de arrasar la práctica totalidad de su obra, pues temía que la posteridad se ensañara con ella. La insatisfacción está muchas veces en la base de este ímpetu devastador. Cuentan que la pintora Georgia O’Keeffe también amenazó con hacer añicos una serie de pinturas, unos días antes de la inauguración de su retrospectiva en el Museo Whitney en 1970. Y la cosa iba en serio: pidió que la dejaran entrar a las bodegas, para poder purgar, tijeras en mano, la selección que se había hecho de ciertas obras que consideraba deficientes. Pasaba entonces de los ochenta años. Pero ya antes se había deshecho, no sólo de obras suyas, sino de algunos negativos de su marido, el fotógrafo Alfred Stieglitz. Al parecer, él mismo se lo había pedido, ya que no quería que nadie más imprimiera sus imágenes después de su muerte.
Y no pueden entonces faltar en este recuento los casos de autocensura: quizá la forma más sutil, a veces invisible incluso para el autor, que procede de manera inconsciente, de destrucción de la propia obra. Hablamos de las inhibiciones, prejuicios, temores y puntos ciegos que no sólo hacen que el artista no pueda construir libremente su obra, sino que lo llevan a echarla para atrás, a ocultarla, a no dejarla salir. De nuevo, fue Duchamp quien dijo que en el acto creativo, el artista pasa “de la intención a la realización, a través de una cadena de reacciones totalmente subjetivas”. Esto es, el creador puede querer decir, o mostrar, muchas cosas, pero de ahí a que esas cosas terminen adquiriendo plena visibilidad hay un largo trecho. “Su lucha hacia la realización”, sigue Duchamp, “es una serie de esfuerzos, dolores, satisfacciones, rechazos, decisiones, que no pueden, ni deben, ser totalmente autoconscientes, al menos en el plano estético”. Él veía ahí una relación casi aritmética “entre lo inexpresado pero intencional y lo expresado no intencionalmente”, a la que incluso dio el nombre de “coeficiente artístico”. Y así como debajo de una pintura habitan otras, abortadas, veladas, también puede decirse que por cada obra que ve la luz hay decenas que se quedaron en el tintero; piezas malogradas, ahogadas, destruidas, pues.
Y algunas veces la autocensura es bastante más tangible. El ilustrador de moda del decadentismo inglés, Aubrey Beardsley, enfermo de tuberculosis y sumido en la paranoia de ser el autor de las ilustraciones de Salomé, la obra de Oscar Wilde, recién enjuiciado por indecencia, le pidió a su editor que a su muerte destruyera todos sus dibujos “obscenos”. Igual que en el caso de Miguel Ángel (y de Kafka y de tantos otros), su amigo hizo caso omiso de esta crisis de conciencia y no sólo los preservó, sino que los difundió todo lo que pudo. Pero en cuántas chimeneas no habrá cenizas de dibujos y textos que no corrieron con esa suerte.
Y podríamos seguir dando ejemplos, pero no hace falta. Banksy ni por un momento es el primer artista que destruye su obra. Ni siquiera antecede a otros en el acto de llevar a cabo semejante acción delante del mundo del arte. Tampoco es el puntero cuando se piensa en un subrepticio pintor urbano vuelto artista ultracomercial (antes lo hizo, y mucho mejor, Jean-Michel Basquiat). Y para nada tiene la primacía de poner en duda la capacidad de los coleccionistas para darse cuenta de que están siendo timados. Ahí nadie supera a Piero Manzoni, quien con la puesta a la venta de sus famosas latas de “Mierda de artista” planteó la trampa inescapable del mercado del arte: el artista hace mierda y los coleccionistas se la compran; y por eso el artista hace mierda, para que los coleccionistas corran a comprarla; y entonces el artista se ve obligado a hacer más mierda, y a los coleccionistas no les queda otra que comprarla, para que el artista siga haciendo mierda y ellos puedan seguir comprándola… La ley de la oferta y la demanda puesta al desnudo como nunca. Pero lo peor de todo es que Banksy ni siquiera destruyó su obra por completo. En un gesto blandengue, pensado para complacer a todos (la casa de subastas, el coleccionista, la prensa, sus fans, etcétera) se ocupó de dejar visible la parte del globo en forma de corazón. Qué conveniente.
El Nobel a Bad Bunny
Abel Gilbert
Se ha escrito demasiado sobre Bad Bunny después de un Super Bowl ecumenizado. El canto vindicativo en castellano, entre perreo y cuerpos hiper super...
Dislocar. Sobre Fractura expuesta en Arthaus
Silvia Gurfein
Hay cosas que solo se piensan si se escriben, me recuerdo a mí misma mientras escribo en mi magma mental este texto sobre la intimidad y la...
Un programa (posible) para la filosofía futura. Una conversación entre Juan Mattio y Federico Romani
En estos tiempos de aceleración económica y desmaterialización de la realidad, la pregunta por lo humano se vuelve urgente. Los lenguajes sintéticos colonizan la imaginación y la...
Send this to friend