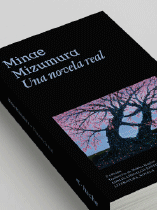Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
El latifundio se revela si se convierten a hectáreas los cinco millones y medio de kilómetros cuadrados que hoy tiene la Amazonia. Es más de la mitad del territorio selvático que existe en el planeta Tierra, y el sesenta por ciento le pertenece a Brasil, país cuyo Instituto Nacional de Investigación Espacial ha establecido, a través de un estudio que hace con imágenes satelitales, que entre agosto de 2017 y julio de 2018 se perdieron 7.900 kilómetros cuadrados de vegetación, casi cuarenta veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Con datos como estos repitiéndose año a año (millar de kilómetros más, millar de kilómetros menos), el negocio es redondo como tronco de lapacho tumbado, como semilla de soja transgénica, como barril de petróleo. En el país que se precia de ser el mayor exportador de carne y soja del mundo, donde ha habido casos como el de Cecílio do Rego, un terrateniente que se apropió de cinco millones de hectáreas en el corazón de la Amazonia, con minas de oro y reservas indígenas adentro, no se deforesta sólo por la madera sino para conseguir parcelas que se vuelvan campos.
La promesa de campaña de Jair Bolsonaro de que en la selva amazónica “no habrá un solo centímetro cuadrado demarcado como reserva indígena”, viniendo de alguien que supo convertir a los aborígenes en objeto de su discurso xenófobo cuando los tildó de “indios hediondos, no educados y no hablantes de nuestra lengua”, como si se tratara de extranjeros nativos, no se contradice a priori con su designio de aprovecharse de sus derechos a esas tierras ancestrales para transformarlas en plantaciones, minas, latifundios. Una “reforma agraria” a la manera de Bolsonaro no tendría en cuenta ni uno solo de los reclamos históricos del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil, a quienes considera “bandidos” y “terroristas”, pero sí involucraría a los pueblos originarios, a los que les ha prometido —llevando su demagogia al extremo— que una vez que tengan títulos de propiedad que les permitan vender o arrendar sus tierras, e incluso explotar sus riquezas minerales, podrán vivir de las regalías que les paguen las empresas mineras, del ganado y de las mieses.
En un insólito video donde la puesta en escena incluye a una aborigen que se presenta como votante de Bolsonaro y delegada de los pobladores de la reserva indígena Xingu, una de las más grandes del Mato Grosso, el ex capitán despliega sus espejitos de colores diciendo que las reservas naturales son como “zoológicos” habitados por indios, que él viene a “emanciparlos” y no a matarlos —una aclaración que hace mientras ella lo traduce a su lengua y lo filma con su teléfono— y que los indígenas también son brasileños y seres humanos como “nosotros”. Sin mencionar el lobby empresario que pugna por dar un marco legal al loteo y la explotación de buena parte de la Amazonia, su convencimiento de que “esas riquezas no pueden seguir siendo intocables” justifica su intento de correr a esas poblaciones de su rol conservacionista y de su estilo de vida autosustentable. En lugar de combatirlos, ahora Bolsonaro les propone hacer negocios. Sólo falta que quiera evangelizarlos con una Biblia donde el Jardín del Edén aparezca como el primer emprendimiento agropecuario.
Por eso es casi más preocupante que haya un presidente negacionista del cambio climático en Brasil que en Estados Unidos. Cuanto menos, Donald Trump no tiene a mano un bosque tropical al que despojar de más de la mitad de sus áreas protegidas, como se propone hacer la bancada ruralista en el Congreso brasileño, una de las principales aliadas de Bolsonaro. Para tener una selva como esa —similar, en su forma y extensión, al mapa de Estados Unidos—, Trump debería llenar de árboles el Central Park, convertir en jungla postapocalíptica la isla de Manhattan, el estado de Nueva York, la costa este… El país en su conjunto. Lejos de predicar con el ejemplo, empezando por sus diecisiete campos de golf, el magnate se propuso boicotear el Acuerdo de París contra el cambio climático y dar marcha atrás en la legislación que imponía límites a las emisiones contaminantes de vehículos y de plantas eléctricas que funcionan con carbón, y nombró de entrada al frente de la Agencia de Protección Ambiental a un lobista de la industria petrolera, negacionista igual que él, quien durante el gobierno de Barack Obama demandó catorce veces a esa misma agencia por considerar que sus regulaciones perjudicaban al sector empresario. Y aunque ya no insiste con la teoría conspirativa de que el calentamiento global es un “engaño” orquestado por el gobierno chino, ha llegado a posar de ecologista radical para oponerse a la construcción de un parque eólico, con el argumento de que los molinos de viento “matan pájaros”.
Por el lado de Bolsonaro, el manual del cínico viene con toques de tropicalismo bananero. Su amenaza de retirar a Brasil no sólo del Acuerdo de París sino directamente de la ONU, organismo que definió como “un local de reunión de comunistas”, es coherente con el rechazo a ser el país anfitrión de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas en 2019. La sola idea de tener que recibir a los máximos representantes del “activismo ambiental chiíta que quiere extender el alarmismo por todo el planeta”, a los divulgadores de las “fábulas de efecto invernadero”, como él ha dicho: el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, la WWF, Greenpeace… ¿No son demasiados enemigos juntos? “La Amazonia es de Brasil, no del mundo” fue un argumento que dio para justificar su negativa a albergar una Conferencia que pretende —según él— disputarles a los brasileños soberanía sobre sus recursos naturales. Una soberanía que a él no le importaría discutir con empresas extranjeras dispuestas a invertir en la zona (“La Amazonia no es nuestra”, transigió en otra ocasión), cuando lo cierto es que hasta tanto no haya bosques tropicales en Asia, África, Europa, Oceanía, el Ártico o la Antártida, es esa selva la que seguirá siendo, hasta donde pueda, el pulmón del planeta Tierra.
Nadie duda de cuál sería la reacción de Bolsonaro si la cuenca amazónica fuese declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, organismo del que Trump retiró a su país por encontrarle “un sesgo antiisraelí”, meses antes de mudar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén en una típica movida de ajedrecista pateador de tableros. Pero el Acuerdo de París, en rigor, no dice una sola palabra sobre la Amazonia, así como tampoco parece ser viable a esta altura un proyecto como el de Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia y Nobel de la Paz, quien propuso crear un corredor ambiental que baje de los Andes, atraviese la zona selvática y llegue hasta el Atlántico. Más posible parece, en el Brasil de Bolsonaro, que empiecen a circular fake news inspiradas en el llamado Plan Andinia, una teoría conspirativa que alertaba en la década de 1970 sobre un complot sionista para arrebatar la Patagonia a Chile y la Argentina para crear allí otro Estado judío… Aunque para eso están los terratenientes brasileños, con sus topadoras y motosierras. Los mismos que después reforestan sembrando soja donde antes había un bosque con ceibas milenarias y convierten en fauna autóctona a todas esas vacas y cebúes que, además de leche y antes de ser reses, producen uno de los peores gases de efecto invernadero, chimeneítas de metano.
El costo de salir del Acuerdo de París para Brasil sería que muchos empresarios afines al gobierno perdieran certificados de calidad necesarios para exportar sus productos. Sin contar que sería indispensable —a diferencia de Estados Unidos, donde el tratado no pasó por el Capitolio— el aval de una amplia mayoría parlamentaria. Esto, si Bolsonaro no se decide a cerrar el Congreso antes, como dijo que haría hace varios años, siendo él un diputado, en una entrevista en que le preguntaron cuáles serían sus primeras medidas si lo eligieran presidente. “Daría un golpe ese mismo día”, respondió sin rodeos.
Al decir que la política ambiental de Brasil está “sofocando al país”, Bolsonaro se parece a ese personaje de Desperate Living (1977), la película de John Waters, que en medio de un ataque de histeria grita que odia la naturaleza porque esos árboles inmundos le roban el oxígeno. Mientras tanto, a la sombra de su maquiavélico plan de eliminar el Ministerio de Medio Ambiente para transferirlo al de Agricultura, Bolsonaro ha decidido que no destinará fondos públicos para financiar a grupos ambientalistas a los que el Estado les venía cediendo un porcentaje de las penalidades que pagaban depredadores de la Amazonia pescados in fraganti, simplemente porque su idea es terminar con la “industria de multas” que para él es el Instituto Brasileño de Medio Ambiente. No más “multas al campo” (el sugestivo lapsus es suyo), pero que a ningún integrante del Movimiento Sin Tierra se le ocurra robar una flor de un cantero.
Habría que ver si el Dios que invoca en su lema “Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos” estaría dispuesto a dejar de ser norteamericano. ¿Qué pensarán los pastores y telepredicadores evangélicos que han convencido a tantos de sus compatriotas de que con un presidente llamado Messias hasta el Cristo Redentor parece más bueno? Es obvio que ninguno de ellos reza para que el aumento de la temperatura del planeta no supere los 2° C con respecto a la época preindustrial, lo que abriría un panorama peligroso. Que nadie abandona mediante razones una creencia a la que no ha llegado mediante razones lo creía un creyente como Chesterton. Pero el negacionista no cree: descree. No da razones: relativiza. Están los necios, los ignorantes, los descerebrados, los que no quieren ver, los que repiten como loros y los que discursean, cabildean, manipulan, falsean, sobornan, reciben dádivas, trafican influencias. Lo que distingue a un negador de un negacionista, según el antropólogo Didier Fassin, es que en el segundo caso hay “una posición ideológica a través de la cual el sujeto reacciona contra la realidad y la verdad de manera sistemática”. Es un militante de su escepticismo el negacionista; un cínico antes que un incrédulo, y si tergiversa hechos o divulga falsedades no lo hace confundido.
Trump niega el cambio climático como líder de un país que ha vuelto a ser, por primera vez desde 1973, el mayor productor mundial de petróleo, por encima de Rusia y Arabia Saudita, mientras que Bolsonaro lo hace defendiendo los intereses de la industria minera y del agronegocio, abriendo la puerta a una fase de saqueo neocolonial que vendría a sumarse a lo ya sufrido por los lugares más saqueados del planeta. Los dos coinciden en que detrás del “climatismo” hay una ideología de izquierda proclive a aumentar las regulaciones y la intervención del Estado y en que los recursos naturales son un conjunto de commodities. Con sólo cuatro palabras, “No me lo creo”, respondió Trump a las casi mil setecientas páginas de un informe sobre los efectos del cambio climático en la economía, la salud y el ambiente que le entregaron expertos de la Casa Blanca que se resisten a falsear datos. Lo mismo que habrían dicho los miembros del Partido Republicano que aseguran no creer en la temperatura como quien abjura del calor y los números. Para no ser menos, Bolsonaro eligió como ministro de Relaciones Exteriores a Ernesto Araújo, un diplomático que ha escrito en su blog personal que el calentamiento global forma parte de un “complot de marxistas culturales” y que la lucha contra el cambio climático quiere “reprimir el crecimiento económico de los países capitalistas democráticos y promover el crecimiento de China”. Además de trumpista, chinófobo.
Está claro que no es lo mismo negar que en Auschwitz hubo cámaras de gas que decir que el calentamiento global no existe porque afuera está nevando. Este es el tipo de declaraciones que hace Trump en sus tuits, lacónico verdugo de científicos a los que cree incapaces de pronosticar si habrá sol o lloverá el domingo. Al escéptico debemos concederle el beneficio de la duda en relación con lo impredecibles que son muchas de las consecuencias de un clima que es de por sí cambiante. Pero, aun cuando el discurso sobre el cambio climático ha cometido errores que permitieron a sus detractores tildar a los climatólogos de apocalípticos, la base argumentativa casi siempre es histórica. Al medir la concentración de dióxido de carbono en un glaciar, el microscopio no miente. La teoría alternativa que plantea que el calentamiento global está relacionado con las tormentas solares más que con la acción del hombre la puede defender un científico al que un colega suyo le objete que si la influencia del Sol fuera tan determinante, se calentaría más la estratosfera que la troposfera, que es la capa más cercana a la Tierra, cuando en realidad ocurre lo contrario. No Trump, no Bolsonaro, no Araújo, no un miembro del Tea Party. La mistificación del negacionista no puede tener el mismo estatuto que la duda del escéptico.
El Nobel a Bad Bunny
Abel Gilbert
Se ha escrito demasiado sobre Bad Bunny después de un Super Bowl ecumenizado. El canto vindicativo en castellano, entre perreo y cuerpos hiper super...
Dislocar. Sobre Fractura expuesta en Arthaus
Silvia Gurfein
Hay cosas que solo se piensan si se escriben, me recuerdo a mí misma mientras escribo en mi magma mental este texto sobre la intimidad y la...
Un programa (posible) para la filosofía futura
Juan Mattio / Federico Romani
Una conversación entre Juan Mattio y Federico Romani
En estos tiempos de aceleración económica y desmaterialización de la realidad, la pregunta por lo humano...
Send this to friend