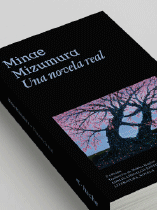Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
1. Inmunizaciones. La “inmunización” más bella de la historia del cine es el beso en paracaídas que Anna y Alex se dan promediando Mala sangre (1986), la segunda película de Leos Carax. Anna (Juliete Binoche) y Alex (Denis Lavant) se besan en el aire, antes de caer a tierra, lanzados a una misión suicida de espionaje industrial, y en el mismo acto se “vacunan” contra el virus que provoca la enfermedad STBO, esa que, en el futuro incierto en el que transcurre la película, se contagian aquellos que tienen relaciones sexuales sin amarse. El amor entre Anna y Alex se va a consumar, a partir de esa secuencia, de distintas y esquinadas maneras, pero ese aterrizaje —uno de los últimos exteriores de una historia que, a partir de entonces, va a desarrollarse casi exclusivamente en un encierro de laboratorio— alcanza un punto de concentración dramática y encapsulamiento sentimental al que ninguno de los momentos posteriores de la escalada romántica y delictiva de los protagonistas —muy a la “sin aliento” de Godard— logra aproximarse. No es que las metáforas sobre la reciente epidemia del sida no resuenen lo suficientemente fuerte a lo largo de un film concebido en una coyuntura específica, o se vayan debilitando a medida que el espectador las asimila a su propia contemporaneidad. Lo que ocurre en Mala sangre es que la dimensión conjetural de la ficción trabaja sobre los prejuicios que el cine “sanitario” de todas las épocas se había ocupado de arrinconar en ese ángulo peligroso donde se contaminan entre sí la lección y el escarmiento, y ese atrevimiento redefine la historia lejos de cualquier altar de sacrificio amoroso con mensaje “a favor de la vida”. La senilidad de los sentimientos que suele acompañar el cine-sobre-enfermedades se desorienta cuando Carax la sacude a golpes de montaje haciendo pie en un guión extraordinariamente literario, que parece querer sonar intencionadamente demodé justamente para proyectarse hacia el futuro. “Dime te amo”, le pide Anna a Marc (Michel Piccoli) antes de irse a dormir, “esas palabras resonarán toda la noche en mis sueños”. Marc se niega porque efectivamente no la ama, y en Mala sangre la deshonesta verbalización de ese tipo de sentimiento puede transformarse en una condena a muerte. “Me gustan tus labios mojados, como las actrices de antes”, le dirá en cambio Alex, todavía mareado por los efectos residuales de la caída a tierra. “Cuando me pongo a llorar no puedo parar”, responde Anna, “en ese sentido, soy hemofílica”. Para seguir con Godard, Juliette Binoche nunca estuvo más parecida a Anna Karina (concretamente, a la Anna Karina de Vivir su vida), y a partir de ella, de su necesidad de ser amada y obtener una verdad irrefutable sobre sí misma en los ojos de los otros, el error en el plano sentimental que el virus introduce en la trama funciona, a la vez, como principio de incertidumbre y agente disolvente de la herencia de la nouvelle vague, acaso la última época del cine en la que los personajes podían permitirse hablar así, como si recitaran, sin caer en el ridículo, en la solemnidad, o en la solemnidad del ridículo. Inmediatamente después, el disco que Anna le pide a Alex que ponga “antes de que la melancolía lo invada todo” es una superposición del “J’ai pas d’regrets” de Boris Vian cantado por Serge Reggiani y el “Modern Love” de David Bowie. En los momentos previos a que la tragedia empiece a tragarse el argumento, Mala sangre tiene tiempo y espacio para la alegría. Una alegría furtiva y nocturna, de presas humanas acorraladas en una jungla eléctrica y urbana, con mucho de maqueta hecha con cajas de zapatos y luces de arbolito de navidad quemadas.
2. Encierros. De los virus sexuales a los catárticos corre una desesperanza cinéfila que sospecha un porvenir de destrucción. El hilo cinematográfico infeccioso que conecta los siglos XX y XXI supone la desfiguración total del concepto de “normalidad”, un desfasaje que lleva de las pesadillas domésticas del holocausto nuclear al apocalipsis bacteriológico a escala planetaria. El orden de las sugerencias característico de la Guerra Fría suponía, siempre, “ciudadanos comunes” sometidos al imperio de circunstancias excepcionales impuestas por el desastre. En plena época del terror atómico, no sabíamos, por ejemplo, la ocupación del jefe de la familia Baldwin (padre, madre, hijo, hija) en Panic in Year Zero! (1962), pero desde los primeros minutos de la película se lo adivina hobbesiano al extremo y dotado con el instinto de supervivencia que cierto cine norteamericano de posguerra, volcado a activar alertas anticomunistas de diversas maneras, limitó muchas veces a la preservación de un ideal de domesticidad caro al American way of life. La primera mitad del film describe la hecatombe nuclear y prepara una trayectoria hacia el encierro familiar que fija el año cero del título como curioso engendro de un nuevo orden. Ray Milland protagonizó y dirigió, y acaso la factura de telefilm con la que trabajó en el marco de la American International regenteada por Roger Corman le haya permitido cierta cuota de violencia y deformidad destinada a evitar que los ojos del espectador paranoico de la época encontraran exactamente lo que esperaban. “Quiero que estemos vivos cuando la ley vuelva a regir”, le dice Milland a su esposa, especie de ruego matrimonial que convence a la mujer y a los hijos de encerrarse (literalmente) en una cueva mientras afuera se suceden la violencia, los saqueos y el racismo (entre otras cosas, los nativos de Los Ángeles son segregados por los habitantes de los pueblitos del interior por traer la peste radioactiva con ellos). El simulacro de domesticidad que Milland monta en la cueva incluye hasta un giro “dickensiano” con la adopción de una huérfana y la defensa del territorio frente a una horda de inadaptados subsidiados por los estertores de la ultraconservadora cultura pop de la década: los pandilleros ostentan una grosería casi punk, en contraste con el hijo ejemplar de Milland (más cerca de la cursilería rockabilly), que en el transcurso de los escasos noventa minutos de película aprende a disparar y a matar —y a disfrutarlo incluso— y que, para más datos, está interpretado por el teen idol absoluto de la época: Frankie Avalon.
Esa reconstrucción del hogar (norte)americano como escenario del encierro de preservación tenía un antecedente en The World, the Flesh and the Devil (1959), aunque su trayectoria se hallara invertida, llevando a su protagonista del encierro a la libertad y, entonces sí, nuevamente al encierro. Harry Belafonte (cantante jamaiquino-americano) le ponía cuerpo y piel a un minero atrapado durante cinco días en una excavación mientras afuera acontecía —cuándo no— el holocausto nuclear. Tras salir a la superficie, el working class hero regresaba a una civilización arrasada, pero también a una serie de mandatos sociales relacionados con el lugar. No hay cadáveres en las calles de una Nueva York desierta, y la película de Ranald Macdougal le presta al imaginario apocalíptico por venir —las sucesivas adaptaciones del Soy leyenda de Richard Matheson: The Last Man on Earth (1964, Ubaldo Ragona y Sidney Salkow), The Omega Man (1971, Boris Sagal) y la homónima de 2007 dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Will Smith— la costumbre de su protagonista de hablar con maniquíes y cultivar una cotidianidad letárgica hasta la aparición de otra superviviente, una mujer “blanca, adulta y libre”, según ella misma se define. Los goznes conjeturales de la película revientan, sin embargo, cuando esta no asume como un problema argumental —ya no hablemos de puesta en escena— la posibilidad de justificar una pareja hombre negro/mujer blanca incluso cuando sean los últimos representantes de la raza humana (Nueva York es aquí, como no podía ser de otra manera, el mundo entero). En cierto modo, es como si los impresionantes planos en pantalla ancha de la ciudad desierta potenciaran la invención de una psicología cínica en los personajes, que asumen los prejuicios raciales de su época como una consecuencia más del desorden violento introducido por el desastre nuclear. Con toda la ciudad para ellos —y nadie más que ellos—, Ralph le pide a Sarah que no se mude a su mismo edificio porque “la gente hablaría”, y un poco más tarde trata de tranquilizarla diciéndole que ya encontrarán a alguien (blanco) con quien casarla. El film se resuelve con una geométrica cacería humana en la que el tercero en discordia parece el fantasma demente del inconsciente colectivo.
3. Pandemias. Nada de esas impostaciones queda en el cine del nuevo milenio. La idea de “fin del mundo” contemporánea, desencadenada por agentes virales, supone otro tipo de conflictos ideológicos y, por lo tanto, resoluciones estéticas de diferente intensidad. Resulta inútil buscarle genealogías a la peste porque cada época crea sus propias figuras del apocalipsis, pero la sensibilidad posmoderna incluye muchas veces la destrucción como una variante del reemplazo o una forma violenta de la modificación del entorno. En Exterminio (28 Days Later, 2002), de Danny Boyle, el “virus de la ira” que diezma a la población de Londres es un precipitador de cambios geopolíticos que necesitan de la reconfiguración social. Un grupo de sobrevivientes de la peste encuentra refugio en una base del ejército, y presencia impávido —como sentado a la platea de un espectáculo orgiástico servido por Ken Russell— un debate entre militares referido al concepto de “normalidad” vigente antes del holocausto viral. Uno de ellos dice: “Si miras la vida de todo el planeta, el hombre sólo ha estado en él un abrir y cerrar de ojos. Si la infección nos borra del mapa, esa sería una verdadera vuelta a la normalidad”. Uno de sus compañeros, por su parte, añade: “En las cuatro semanas de infección que llevamos sólo vi gente matando gente, que fue lo único que vi a lo largo de toda mi vida. Eso es la normalidad para mí”. Poco después, cuando los protagonistas tengan que escapar de ese lugar para evitar el peligro mayor que suponen los militares frente a los zombis que acechan afuera, una orgía de violencia captada en imágenes arenosas y en montaje convulso hace que resulte difícil distinguir quién ha sido infectado con el virus de la ira y quién ha dejado, simplemente, aflorar sus instintos más básicos de supervivencia y satisfacción, como si entre la tesis y su demostración sólo mediara un falso contacto humano de apenas unos pocos minutos, los suficientes para improvisar un aquelarre donde el instinto del lobo se pone en palabras con el poder absorbente de una pesadilla medieval. La cuarentena a la que el resto del mundo somete a Inglaterra para aislarla y evitar así la propagación del virus al mundo es custodiada, en la segunda parte (28 Months Later, 2007), por el ejército de Estados Unidos, que no duda en abrir fuego contra la población civil cuando se produce un rebrote de la infección disparado por una revancha conyugal. Algo similar ocurre en el remake del original The Crazies (1973), de George Romero. En esa reversión del año 2010 dirigida por Breck Eisner, la liberación accidental de un virus de diseño programado para “desestabilizar emocionalmente” a poblaciones enteras justifica la instalación de campos de concentración y las consiguientes matanzas masivas y planificadas de habitantes como método de cuarentena drástica. Si en la segunda parte de Exterminio (dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo) el ejército destruía Londres con aviones y armas químicas, en la nueva The Crazies —que no retiene nada del espíritu burlón, entre corrosivo y esperpéntico, del original de Romero, y en la que todo es oscuridad y fatalismo— las patrullas militares revisan casa por casa buscando a los “locos” atacados por el virus, como un ejército de ocupación entregado a una burocrática tarea de eutanasia con trágicas resonancias históricas.
El Nobel a Bad Bunny
Abel Gilbert
Se ha escrito demasiado sobre Bad Bunny después de un Super Bowl ecumenizado. El canto vindicativo en castellano, entre perreo y cuerpos hiper super...
Dislocar. Sobre Fractura expuesta en Arthaus
Silvia Gurfein
Hay cosas que solo se piensan si se escriben, me recuerdo a mí misma mientras escribo en mi magma mental este texto sobre la intimidad y la...
Un programa (posible) para la filosofía futura. Una conversación entre Juan Mattio y Federico Romani
En estos tiempos de aceleración económica y desmaterialización de la realidad, la pregunta por lo humano se vuelve urgente. Los lenguajes sintéticos colonizan la imaginación y la...
Send this to friend