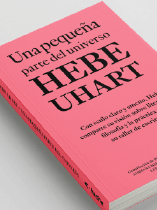Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
La dinámica lineal de progresión y aceleración propia del modernismo parecería no tener lugar en las formas flojas y dispersas de la posmodernidad. Ya fuéramos futuristas, capitalistas o comunistas, la innovadora “pasión por lo real” —para usar el término de Badiou— que intentó acelerarnos hasta lograr nuevos tipos humanos parece ahora pintoresca, kitsch y políticamente dudosa. Sin embargo, el sueño y la realidad de las máquinas de alta velocidad no son sólo un ámbito de sospechosa nostalgia presente en los vestigios del exceso “tuerca” o la fetichización de las tecnologías militares contemporáneas. Hoy la aceleración pasa del auto —tecnología por excelencia de la velocidad de masas y la modernidad— a la computadora. Si el auto, como sostiene Enda Duffy, fue para muchos la experiencia vivida de la época modernista —una nueva estética de masas, cuando el modernismo tendía a lo hermético—, en la actualidad ese lugar lo ocupa la computadora. Es la computadora, en especial para quienes trabajan con ella, la que encarna la “aceleración” de la tarea, a medida que cada modelo se va volviendo más veloz (o eso promete). Internet ofrece la solución “con un clic”; las computadoras se aceleran y adelgazan, brindándonos, en apariencia, uno de los últimos remanentes utópicos dignos de algún fetichismo de la mercancía; la frustración ante una computadora que va lento o se cuelga indexa nuestra asimilada exigencia adquirida de velocidad. La computadora también rige hoy la alianza entre velocidad y guerra, dado que la aceleración del procesamiento informático ofrece más rapidez al método “dispara y olvida”, el ataque con drones, la militarización del espacio civil y, en la jerga militar de Estados Unidos, la “compresión de la cadena de ataque”.
No es entonces que la integración hombre-máquina desaparezca, sino que muta. Fredric Jameson señala que “después de la introducción generalizada de las computadoras no ha habido grandes textos utópicos (el último fue Ecotopía, de Ernest Callenbach, publicado en 1975, cuando las computadoras todavía no estaban en uso). En cambio tenemos los delirios de libre mercado del ciberpunk, que presume que el capitalismo es, en sí mismo, un tipo de utopía de la diferencia y la variedad”.
Socavando este argumento, podríamos concluir que el ciberpunk es la utopía del capital y la aceleración. Es esa la “utopía” que quiero explorar, y es bastante más duradera y resistente de lo que parecería sugerir la desestimación displicente de Jameson.
Esta nueva estética puede pensarse como un intento de recobrar la energía de la vanguardia clásica en los flácidos tiempos de la posmodernidad. No es una mera repetición de la vanguardia sino un futurismo mutado y modulado que, a la típica manera posmoderna, está a caballo entre géneros, formas y dominios culturales. Es esto lo que denominaré “phuturismo ciberpunk”. La expresión tiene, por cierto, resonancias anacrónicas y kitsch. El término “cyberpunk” nunca se recuperó del disco de Billy Idol que lo lleva por nombre, editado en 1993. “Phuturismo” es mi adaptación del grupo Phuture, pionero del acid house de Chicago y cuyo Acid Tracks (1989) es reivindicado como el primer disco de acid house. Dicho lo cual, tal vez el elemento kitsch, como veremos, refleja algo de esa estética.
Mi descripción del “phuturismo ciberpunk” será más impresionista que exhaustiva y más crítica que laudatoria. Se enfocará en tres momentos: la ficción ciberpunk, el Detroit techno y la síntesis de ambos en la “ciberteoría”. Esta crítica, sin embargo, no transitará los caminos habituales de desencanto con la vanguardia y de celebración del conformismo ante los protocolos “democráticos” del presente. Me propongo más bien investigar el atractivo de esta estética como respuesta a las mutaciones y continuidades del capitalismo y, en particular, al momento contemporáneo de crisis capitalista. Mi argumento es que esta estética, lejos de ser sólo una curiosidad histórica, sigue ejerciendo una atracción gravitatoria en el presente, exacerbada ante la desaceleración del capitalismo.
Emoción & amenaza de la desmaterialización. El texto prototípico del phuturismo ciberpunk es Neuromante, de William Gibson, tal vez el manifiesto más efectivo y predictivo entre todas sus mutaciones posteriores. Novela central de la ciencia ficción ciberpunk y, en mi opinión, la única obra lograda de esta forma (junto con sus secuelas), recorre las nuevas formas cambiantes de encarnación cibernética. La propia tecnología de “entrada” al ciberespacio se enmarca, dentro de la novela, en las tecnologías militares: “‘La matriz tiene sus raíces en las primitivas galerías de juegos electrónicos’, dijo la voz, ‘en los primeros programas gráficos y en la experimentación militar con conexiones craneales’”. Además, la famosa descripción de “Night City” como “un perturbado experimento de darwinismo social, concebido por un investigador aburrido que mantenía el dedo pulgar sobre el botón de avance rápido” prefigura el futuro neoliberal y el apego compulsivo a la velocidad que promete romper las cadenas del aislamiento social. En la figura del “investigador aburrido”, la comparación sugiere que, a diferencia de las fantasías del mercado acéfalo, esta fantasía desreguladora tiene más de un elemento de (anti)planeamiento y dirección. Si la velocidad es la promesa de apertura a una nueva fluidez desterritorializada del espacio social y virtual —más allá del pacto social fordista y las segmentaciones “estáticas” de la democracia social—, no se trata de un procedimiento a ciegas. La importancia histórica de la novela de Gibson (dejando a un lado los juicios estéticos) radica en su equilibrio entre la ansiedad y el respaldo, la distancia crítica y la jouissance envolvente, en su visión del ciberespacio, en el incremento y el progresivo desarraigo de las relaciones sociales.
Joshua Clover señaló que Neuromante encarna “la emoción y la amenaza de la desmaterialización” subyacente al neoliberalismo; desde la promesa de un futuro flexible hasta el riesgo de la desaparición social. Es en ese sentido de “emoción”, indexado a la desintegración social y la integración maquínica, donde encontramos el atractivo deliberadamente ambiguo del phuturismo ciberpunk. Esta aceleración nos va empujando hacia el horizonte utópico del capitalismo, como forma social de “puro” impulso y acumulación, “liberada” de su dependencia del “cuerpo” del trabajo; una forma que de este modo puede leerse en la dirección “comunista” de la comprensión final de las “fuerzas productivas” que se desprenden del tegumento capitalista. Lo que emociona es deshacerse del ego, la fusión con la máquina que “desmanga” —para usar el término de Richard Morgan— la conciencia de su soporte material, y que nos sumerge en la destrucción creativa capitalista. Al mismo tiempo tenemos la “amenaza” de la obsolescencia, el desamparo social y la experiencia de ser condenados al “cuerpo”: la exclusión de los deleites del ciberespacio (como queda excluido el hacker Case al principio de la novela, como resultado de un “castigo” médico por su fracaso empresarial). La novela de Gibson recorre una utopía capitalista con formulaciones distópicas, representando al sujeto literalmente como la “máquina empresarial” que Foucault ya había anatomizado como la subjetividad del neoliberalismo.
Tecno-phuturismo. Corte a otra escena: el Detroit techno, me animo a decir, constituye uno de los ejemplos más fascinantes y estéticamente exitosos del phuturismo ciberpunk. Formulado deliberadamente como un afrofuturismo postindustrial, apuntó a “borrar los rastros” del sonido fordista de Motown y a imitar las nuevas líneas de producción robotizadas que en la Ford habían reemplazado a los remanentes de “capital variable” (es decir, los humanos) por un “capital constante” (es decir, las máquinas). De esta manera delineó el espacio social mutante de Detroit, desde el “éxodo blanco” tras la insurrección de 1967, pasando por la desindustrialización que le siguió, hasta su propia posición en el área suburbana de Belleville High, donde se conocieron Derrick May, Juan Atkins y Kevin Saunderson. La mezcla de influencias europeas (Kraftwerk, New Order, Depeche Mode, etc.) con el funk local de Parliament-Funkadelic resultó en una forma singular que desafiaba los afectados reflejos del collage posmoderno en pos de una aceleración integrada.
Los ejes del Detroit techno fueron un incremento de la velocidad (en bpm) respecto de las formas anteriores de música disco y house, y el descarte de los residuos humanistas que solían primar en dichas formas; en particular, la voz. La singularidad de su invención creativa consiste en haber aceptado la “mecanización” o, mejor, la “computarización” de la estética (que obviamente había sido prefigurada por Man-Machine y Computer World de Kraftwerk). La apoteosis de este formato, al menos en mi opinión, es It Is What It Is (1988), de Rhythim is Rhythim (también conocido como Derrick May). Se trataba, como decía una descripción semiirónica de la época, de “música bailable con pitidos”. Aun conservando el funk, el empeño del Detroit techno tenía los elementos utópicos, si no kitsch, del futurismo de la ciencia ficción acoplados a la fragmentación distópica del espacio urbano (“Paseo nocturno por Babilonia”, como decía el tema de Model 500). Una vez más, las ambigüedades radican en una sensación de desamparo: ¿huida al futuro, huida del trabajo o pérdida del trabajo y colapso del futuro en un desempleo permanente?
Remix cibergótico. El empalme de estos dos momentos, y la verdadera muestra de phuturismo ciberpunk en todo su esplendor, se encuentra en el trabajo de Nick Land y sus aliados en la Unidad de Investigación de la Cultura Cibernética (Cybernetic Culture Research Unit o CCRU) durante la década de 1990. Esta agrupación nómada (anti)académica, formada en 1995 en la Universidad de Warwick, formuló su “síntesis disyuntiva” del “impulso” de la ciencia ficción y el tecno por medio de la obra de Gilles Deleuze y Félix Guattari, y en particular de su Antiedipo. El objetivo era dar forma a una práctica de vanguardia que intentara detonar los límites de la inercia de los noventa. Mark Fisher, que fue parte de la CCRU, capta este empalme del ciberpunk con la música bailable futurista:
Lejos de la base de datos que es gran parte de la escritura académica o de la solemnidad pomposa de tanta filosofía continental, los textos de Nick [Land] eran asombrosas ficciones teóricas. Más que lecturas distanciadas de la teoría francesa eran remixes cibergóticos que ponían a Deleuze y Guattari en el mismo plano que películas como Apocalipsis Now y ficciones como Neuromante, de Gibson.
En términos de la síntesis que he esbozado, Fisher también insiste en el papel de la música bailable:
El jungle fue fundamental para la CCRU. Lo que intentábamos era captar (y extrapolar) esta visión específicamente británica de la cibercultura en que la música ocupaba un lugar central. La CCRU trataba de hacer por escrito lo que el jungle, con sus samples de películas como Depredador, Terminator y Blade Runner, hacía con el sonido: “texto a velocidad de simple”, como lo describió Kodwo Eshun.
El jungle fue una forma acelerada que sintetizó el impulso de energía de la rave con los breakbeats del hip hop, llegando a unos 180 bpm. Fisher señala que es esta velocidad del Jungle, y del drum and bass, lo que inspiró a la CCRU.
El “impulso” de este futurismo ciberpunk también operó a través de una nueva radicalización de la aceleración. Esto está muy bien captado en el nuevo planteamiento que hizo Nick Land de la fórmula aceleracionista original de Deleuze y Guattari. Land le confiere al aceleracionismo una forma democrática deliberadamente provocativa, punk tardía, antisocialista y antisocial:
La revolución maquínica debe, por lo tanto, ir en la dirección opuesta a la regulación socialista, presionando por una mercadización cada vez más desinhibida de los procesos que hoy derriban el campo social, por el “aun más lejos” del “movimiento del mercado, de decodificación y desterritorialización” y el “nunca es lo suficientemente lejos cuando se avanza hacia la desterritorialización: todavía no han visto nada”.
La postura del mercado contra el capitalismo –argumento que proviene del historiador Fernand Braudel (v. De Landa)– se unió monstruosamente a la aceleración de flujo cibernética o línea de fuga, en la que las “fuerzas productivas” rebasaban el control capitalista. Mientras que Braudel veía el capitalismo como un “antimercado” monopólico, condenaba este capitalismo superior financiarizado precisamente por su carácter acelerador: el capitalismo era especulativo, opaco y excepcional (Wallerstein). La revisión que hacen Land y la CCRU consiste en revertir este punto y afirmar que el mercado es acelerativo y “desarraigante”, contrariamente a los estancamientos del capitalismo. Un capitalismo purificado, al librarse de los mandatos del Estado, llegaría a un mercado puro, lanzado por completo afuera del capitalismo.
Mark Fisher sostiene: “La CCRU se definió como opuesta al esclerótico control absoluto que ejercía cierta Vieja Izquierda moralizante sobre la academia de humanidades. Había una especie de antipolítica exuberante, una celebración ‘tecnihilista’ de la irrelevancia de la agencia humana”. Pero también señala los límites: “La euforia del estilo de la CCRU provenía de su intransigente aluvión de jerga, de la idea del texto como tatuaje de intensidades al cual uno debía someterse. Pero es difícil mantener esa clase de intensidad acelerada en proyectos escritos más extensos”. De hecho, gran parte de lo que producía la CCRU consistía en panfletos o ensayos cortos y, aunque Land también publicó un trabajo en formato libro sobre Bataille titulado A Thirst for Annihilation [Sed de aniquilación] (1992), su principal obra escrita consiste en una serie de ensayos.
Esta forma de teorizar se alimentaba del boom localizado de la década de los noventa, durante la cual, al menos en Inglaterra y Estados Unidos, los regímenes que declaraban alguna conexión tenue y residual con la democracia social dieron el ejemplo con una profundización del proyecto neoliberal. Se trata de un “acoplamiento” particular y ha engendrado una serie de tropos ideológicos que dominan la percepción de aquella época —los alrededores del año 2000— y la crisis del momento de actual. Según ese discurso eran la “izquierda” (o la pseudoizquierda), y la “izquierda” del poder estatal, las que autorizaban, ratificaban y exacerbaban los excesos de financiarización y crédito al consumidor. Se considera que fueron los gastos del Estado y el sector público, no los excesos del capitalismo, los que ejercieron un “peso muerto” y ahora nos impiden otro salto al futuro. Así los políticos del presente pueden jugar la carta de la austeridad para eliminar la deuda estatal y pública, mientras las posiciones aceleracionistas pueden afirmar que el único problema fue el propio Estado, que no desencadenó lo suficiente estos procesos. Los residuos “humanistas” del gasto estatal no lograron estar a la altura del antihumanismo del capitalismo.
Mal que le pese al antihumanismo radicalizado de la CCRU y la promesa “inhumana” de que el capitalismo haría estallar sus propios límites, su postura resuena en las afirmaciones ideológicas contemporáneas de que al capitalismo no se le permitió “llevar hasta el final” su aceleración porque el gasto y la regulación estatal (“salud y seguridad”) lo refrenaron. Según este argumento, no avanzar hasta el fin con el capitalismo (no con la izquierda) fue de parte de la izquierda una “falta de coraje” que nos deja en la situación en que nos encontramos. En el trabajo de Land se suma a esto un viraje hacia China como única formación estatal realmente dispuesta a llegar hasta el final. Lo que China podía ofrecer, en su aceptación posmaoísta del capitalismo, era la síntesis acabada entre la aceleración estalinista (“trabajo de shock”, industrialización rápida y violenta) y la aceleración capitalista (aunque, por supuesto, la ultraizquierda llevaba tiempo sosteniendo que en realidad el estalinismo era una forma de capitalismo estatal y de “acumulación primitiva”). Los excesos de China, dirigidos por el Estado en su intransigente impulso desarrollista, se convirtieron en un elemento utópico. Una vez más vemos pues que el ánimo antiestatista del phuturismo ciberpunk es más bien una oposición a tipos particulares de Estado; en otras palabras, la exigencia de un Estado dispuesto a decapitarse y quedar acéfalo —en “zonas especiales”— para dedicarse a la autoconclusión (admitiendo que no es esto, por cierto, lo que está haciendo el Estado chino). Sin duda, este tipo de phuturismo ciberpunk orientado a “desnudar el aparato (capitalista)” fue la corriente antiideológica del movimiento; pero en cierto modo también se desnudó ante el capitalismo como núcleo de la aceleración, exponiendo las verdaderas raíces ideológicas del impulso de velocidad que celebraba.
Las ambigüedades políticas de estas formas estéticas de aceleracionismo se corresponden, antes que con los trillados tropos del fascismo y el “totalitarismo”, con esta imbricación tensa y difícil con las dinámicas del capitalismo. En el phuturismo ciberpunk están implícitas tanto la lógica de una velocidad y un poder informáticos incrementados como la afirmación de que el capitalismo mantiene su dinámica de aceleración, memorablemente esbozada por primera vez por Marx y Engels en el Manifiesto comunista. Mientras que todos conocemos la frase “todo lo sólido se desvanece en el aire”, la línea más resonante del phuturismo ciberpunk, en especial en el formato que le dio Nick Land, es “[la burguesía] ha ahogado los más divinos éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo cortés, el sentimentalismo filisteo, en el agua helada del cálculo egoísta”.
La tensión del capitalismo dinámico, respaldada por Marx y Engels en el párrafo previo como la condición de la revolución (en otras partes fueron más cautelosos y ofrecieron formulaciones alternativas), se expresa en las posibilidades de un phuturismo ciberpunk de ahogar el ego burgués, o “Edipo”, en las heladas aguas de un capitalismo; capitalismo que al mismo tiempo erosiona sus propios apoyos. En el más obvio plano crítico las cosas no funcionaron así. La explosión de la burbuja de las punto com el viernes 10 de marzo de 2000 señaló el vacío de la regeneración cibernética o afianzamiento de las “fuerzas productivas”. Más ampliamente, podríamos plantear la cuestión de las dinámicas capitalistas desacelerativas del período posterior a 1973; una desaceleración que impulsó un giro hacia la financiarización y el “capital ficticio” de la deuda personal y estatal. Claro que en esta nueva configuración fueron precisamente la velocidad y el poder informáticos los que tuvieron un papel fundamental en la infraestructura y la posibilidad de la financiarización. La velocidad de la computadora no era un índice de desarrollo dinámico de las fuerzas capitalistas; antes bien, desplazó la “resistencia” material del capital hacia el mundo supuestamente “ingrávido” de la especulación. El despojamiento del trabajo por las nuevas tecnologías informáticas señalaba además un deseo de recomenzar y reintensificar la generación de valor, y de combatir la tendencia descendente de la tasa de beneficio.
“Estasis ya, en todo el mundo”. En su reciente estudio sobre la desaceleración del capitalismo global, Gopal Balakrishnan señala que el informe de Fredric Jameson sobre el posmodernismo y el exceso del capitalismo global se basó inicialmente en “las fuerzas productivas nucleares y cibernéticas que se habían desencadenado”. En el centro de ambas está la máquina de alta velocidad que encarna la computadora. Podríamos decir que el “viraje” presente en el trabajo de Jameson es el que no ha terminado de hacer el phuturismo ciberpunk, que permanece en el primer momento. De hecho, a menudo el phuturismo ciberpunk postuló, implícitamente, la primera dinámica de “fuerzas productivas cibernéticas” contra el sentido emergente del “mundo opaco y pseudodinámico de los mercados financieros”. A pesar de su brío “posmoderno”, estas formas de pensamiento estaban mucho más interesadas en explotar la opacidad que en deleitarse con los clisés habituales del juego de signos o los simulacros. En este sentido, no sólo oponen la “producción real” a las “finanzas ficticias”, sino que tratan de producir lo real como lo real de la producción.
Por eso afirmo que el phuturismo ciberpunk es una posmoderna “pasión por lo real”, que atraviesa las formas de la simulación y las apariencias para proyectarse a velocidad más allá de la antinomia circuito/cuerpo. El problema fue, claro, que había en él cierto apego a una dinámica acelerativa de las “fuerzas productivas” que al cabo se demostró ilusoria (aunque de hecho era algo así como una “ilusión trascendental” material generada por las formas de valor capitalistas). El futuro que no pudo aprehender fue el futuro de crisis y caída financiera, el fin de la aceleración cuando la máquina de alta velocidad del capitalismo se detuvo. Cabe pensar que esto habría marcado el fin del phuturismo ciberpunk. No ha sido el caso.Vistas las cosas desde el planteo de Jameson, a finales de los noventa, en favor de un productivismo brechtiano enfrentado a la idea de “estasis ya, en todo el mundo”, a la “crítica aceleracionista del neoliberalismo” postulada por Nick Srnicek o la “xenoeconomía” de Alex Williams, podríamos decir que la cura se propone como más enfermedad. En respuesta al extenso momento de crisis, que se resiste a ser representado como la interrupción puntual del servicio capitalista pronto a ser reestablecido, la atracción por seguir avanzando hasta volver a la velocidad es un deseo poco sorprendente. De hecho, este deseo puede incluso afianzarse gracias a la resistencia a desacelerar en el momento de crisis, y a que a modo de remedio se esgrima el lenguaje egoísta y nostálgico de la austeridad (“Keep Calm and Carry On”: mantén la calma y sigue adelante). Por otra parte, el proceso de destrucción creativa que tiene lugar para, supuestamente, “liberar” al capitalismo de sus propias contradicciones puede recodificarse como una nueva perforación de barreras existentes, entre ellas la subjetividad misma. El deseo aceleracionista puede deleitarse en la destrucción apocalíptica producida por la crisis y tomarla como signo de un nuevo despegue. Si, como dijo Marx,“la verdadera barrera de la producción capitalista es el capital mismo”, el phuturismo ciberpunk puede plantearse como deseo transgresor de ir “más allá de la barrera del capital”.
La dificultad es que esta “barrera” es, de hecho, la que sirve a la “dinámica” del capitalismo como formación social contradictoria. El deseo perpetuo de purificar y traspasar la barrera del “capital mismo” está codificado dentro de la estructura genética de la relación social capitalista. Esto deja al phuturismo ciberpunk en la incómoda situación de unirse a los intentos de los administradores de capital por fomentar el movimiento y la aceleración eliminando el peso muerto del capital variable. La confluencia puede verse como resultado del intento del phuturismo ciberpunk de resolver “la contradicción móvil” del capital, que, “mientras por una parte presiona para reducir al mínimo el tiempo de trabajo, por otra postula el tiempo de trabajo como única medida y fuente de riqueza” (Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política 1. 1857-1858); lo hace integrando el trabajo o capital variable al capital constante. La potencial obsolescencia del trabajo se resuelve con una violenta sublimación en la máquina, o más precisamente la computadora o el artefacto cibernético. Luego la aceleración constante de la computadora, a través de incrementos en el poder de procesamiento, la memoria o las actualizaciones de software, promete la actualización de un cuerpo integrado que finalmente pueda seguirle el ritmo al capitalismo: Trabajo 2.0 o 2.1, y así. Tenemos la “inmortalidad” del trabajo no como “mero apéndice” de la máquina sino integrada a él. Paul Virilio observa que “desintegrándose voluntariamente con el arma vehículo en una apoteosis pirotécnica, el kamikaze japonés realizará en el espacio el sueño sinérgico de la élite militar; porque la metáfora definitiva del cuerpo-velocidad es su desaparición última en las llamas de la explosión”. Tal es la materialización apocalíptica del cuerpo-velocidad como índice de la aceleración capitalista: la desaparición en la integración. La máquina de capital en perpetuo movimiento genera la tentación perpetua del aceleracionismo cibernético. Si realmente vamos a acelerar el capitalismo, hagamos un esfuerzo más para desechar o desplazar la “carga” del trabajo y el cuerpo. Desde este punto de vista, pisar el freno, como sugirió Walter Benjamin (ver Löwy), sólo puede parecer una reincidencia; rendirse ante la limitación.
No phuturo. Recientemente, Franco “Bifo” Berardi describió la creencia en la aceleración como una noción ya obsoleta arraigada en el período del futurismo italiano. Sostiene que fue un momento masculino, predicado sobre el cuerpo masculino como encarnación de la “máquina de alta velocidad”. Sin embargo señala, en concordancia con mi análisis, que ese deseo fue mutando hacia el campo de la computación y la informática. Podríamos también agregar, acompañando el “Manifiesto para cyborgs” de Donna Haraway, que también este sesgo de género experimentó una mutación. Es revelador que uno de los samples de un tema del jungle británico haya sido “Hay una chica que trata de lograr algo y ese algo es llegar al futuro” (DJ Crystal,“King of the Beats”, Moving Shadow, 1994).
En este sentido, como sostuve, no podemos considerar que el aceleracionismo sea sólo cosa del pasado. Si el futurismo —con su machismo, su protofascismo y su ingenuidad— se ha vuelto fácil de impugnar, he rastreado la modernización del aceleracionismo en la forma del phuturismo ciberpunk. El permanente atractivo de esta modalidad consiste, en gran medida, en su capacidad crítica, llena de ímpetu (anti)ideológico y dueña de un antihumanismo contundente que rechaza cualquier tipo de consuelo. “Bifo” responde apelando a contrarrestar las fuerzas acelerativas del capital con una reconexión entre el lenguaje y el deseo. Los defensores del aceleracionismo cibernético sólo considerarán el llamado de “Bifo” como una nostalgia innecesaria, mientras que desde mi postura crítica parece dejar intacta la consideración crítica de las formas de aceleracionismo arraigadas en nuestros lenguajes y deseos.
Por cierto, como lo señalara Steve Shaviro, la estética aceleracionista puede ofrecer un mapeo y un análisis de las líneas de tendencia del capitalismo contemporáneo; sin embargo, también puede reproducir el núcleo fantasmático del capitalismo. Es por esta segunda razón que me gustaría ofrecer una interrogación más crítica de los principios del aceleracionismo. En esencia sostengo que, si bien promete salir al cruce del capitalismo, lo que transmite es un refuerzo del “entusiasmo” del capitalismo como permanente agente de la desmaterialización y rematerialización de los nuevos “cuerpos” de trabajo, al tiempo que minimiza o valoriza la “amenaza” de estas experiencias.
Claro que, como ilustran los casos del Detroit techno y el drum-and-bass, no subestimaría el atractivo de la máquina de alta velocidad y su promesa utópica. Tenemos que aceptar esta fuerza ideológica, que hace que la ambición de reconectar lenguaje y deseo o pisar el freno sólo parezca una débil concesión humanista frente a la verdadera aceptación del elemento destructivo. La dificultad, en el fondo, es que el phuturismo ciberpunk le cede al capital el monopolio de nuestra imaginación del futuro como intensificación constante del propio capitalismo. El resultado es una reafirmación del continuo capitalista que abraza de manera radical la teleología histórica. Quiero sugerir que, si pensamos en un medio para alcanzar nuestro futuro, más que reafirmar y reproducir las relaciones capitalistas consideremos la creación de nuevas vanguardias y nuevas políticas que se propongan en serio su reconfiguración y su negación. De esta manera podríamos, por fin, revocar la promesa del phuturo cibernético.
Traducción de Laura Wittner
Esta conferencia, presentada ante el grupo Archai, en Brasilia, el 1 de octubre de 2012, se publica aquí con acuerdo del autor. El audio del evento puede escucharse en http://backdoorbroadcasting.net/2010/09/accelerationism.
Lecturas. Alain Badiou, El siglo (Manantial, 2008); Gopal Balakrishnan, “Especulaciones sobre el estado estacionario” (New Left Review, N° 59, 2009); Franco “Bifo” Berardi, “Time, Acceleration, and Violence” (e-flux, N° 27, 2011); Joshua Clover, “Remarks on Method” (Film Quarterly, vol. 63, N° 4, 2010) y “Fab, Beta, Equity Vol” (2010, disponible en la web); Manuel de Landa, “Markets and Anti-Markets in the World Economy” (Alamut, 1998); Gilles Deleuze y Félix Guattari, Antiedipo [1983] (Paidós, 1985); Enda Duffy, The Speed Handbook: Velocity, Pleasure, Modernism (Duke University Press, 2009); Mark Fisher, “Interview with Rowan Wilson” (Ready, Steady, Book Blog, 3 de mayo de 2011); Michel Foucault, Nacimiento de la biopolítica (FCE, 2007); William Gibson, Neuromante (traducción de José Arconada Rodríguez y Javier Ferreira Ramos, Minotauro, 1984); Donna Haraway, Manifiesto para cyborgs [1985] (traducción de Sofía Bras Harriott, Puente Aéreo Ediciones, 2014); Fredric Jameson, Brecht y el método [1998] (traducción de Teresa Arijón, Manantial, 2013) y “En la arcadia soviética” (New Left Review, N° 75, 2012); Nick Land, “Machinic Desire” (Textual Practice, vol. 7, N° 3, 1993); “China’s GreatExperimentalist” (Shanghai Star, 2004) y Fanged Noumena, Collected Writings 1987-2007 (intr. Ray Brassier y Robin Mackay, Urbanomic, 2010); Michael Löwy, Aviso de incendio. Una lectura de las tesis “Sobre el concepto de historia” (FCE, 2003); Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política 1. 1857-1858 (Siglo XXI, 1972) y El capital 3 (varias ediciones); Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto comunista (varias ediciones); Richard Morgan, Carbono alterado (traducción de Marcelo Tombetta y Estela Gutiérrez, Minotauro, 2005); Benjamin Noys, “Into the ‘Jungle’” (Popular Music, vol. 14, N° 3, 1995); Simon Reynolds, “Renegade Academia” [1999] (k-punk blog, 20 de enero de 2005); Steve Shaviro, Post-Cinematic Affect (Zero Books, 2010); Nick Srnicek, “The Accelerationist Critique of Neoliberalism” (2010, disponible en la web); Paul Virilio, Velocidad y política [1986] (La Marca, 2009); Immanuel Wallerstein, “Braudel sobre el capitalismo, o todo al revés” (I Jornadas Braudelianas, Instituto Mora/UNAM/IFAL, 1993); Alex Williams, “Xenoeconomics and Capital Unbound” (Splintering Bone Ashes, 19 de octubre de 2008).
Benjamin Noys es profesor de Teoría Crítica en la Universidad de Chichester. Entre otros libros, ha publicado Georges Bataille. A Critical Introduction (2000); The Culture of Death (2005) y Malign Velocities. Acceleration & Capitalism (2014). Integra los consejos editoriales de las publicaciones Film-Philosophy y Anarchist Developments in Cultural Studies. Actualmente está escribiendo Uncanny Life, una discusión crítica de la política de lo vital y los problemas del vitalismo en la teoría contemporánea.
¿Hay un mundo por venir?
Déborah Danowski / Eduardo Viveiros de Castro
El fin del mundo es un tema aparentemente interminable, al menos, claro, hasta que ocurra. El registro etnográfico consigna una variedad de modos a través de los...
Alrededor de El reloj. Notas sobre el tiempo expandido en la instalación de video y la ficción
Graciela Speranza
En el principio fueron teléfonos. Siete minutos y medio de clips de un centenar de películas montadas en un collage, con un reparto multiestelar de actores y...
Phuturismo ciberpunk. Introducción
Darío Steimberg
El esfuerzo de Marx por salvar el trabajo humano de la alienación a la que lo somete el libre mercado no parece haberse enfrentado en todos sus...
Send this to friend