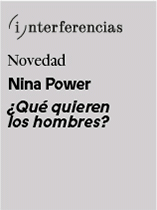Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
De modo cada vez más paroxístico, las sociedades del capitalismo tardío se empeñan en coincidir con el modelo espectacular que hace tres décadas describió Guy Debord. Dada esta prueba de lucidez, más desconcierta recordar que, si el derrumbe que él auguraba no sucedió, el irreductible grupo situacionista sucumbió a sus propia exigencia de pureza. Estas son sólo algunas de las razones que mueven a releer a Debord y revisar la historia de la Internacional Situacionista, en busca de un camino que conduzca a la unidad perdida de arte y política.
Y la palabra es de largo alcance –muy largo– y lleva la destrucción por el tiempo como las balas vuelan por el espacio.
Joseph Conrad, Lord Jim
No se trata precisamente de un détournement. Pero quizás a Guy Debord no le habría desagradado la cita que antecede, ya que si de algo sabía era de la destrucción que puede acarrear la palabra: de “la fuerza de la palabra dicha a su debido tiempo”, para la que no hay antídoto y que, como el disparo de un fusil de asalto, alcanza su objetivo a gran distancia. También porque, al igual que Conrad, él y sus compañeros de ruta de la Internacional Situacionista (IS) creían en la existencia como aventura, y en esta como vehículo de transformación personal y del mundo. Así lo afirma Anselm Jappe en su insoslayable biografía intelectual de Debord, donde destaca que, desde el período presituacionista del letrismo, estos agitadores impenitentes, a diferencia de los surrealistas, poco esperaban de los sueños y lo inconsciente, y todo de la transformación de la realidad desde la base, por la vía de la destrucción completa del orden existente. “El aventurero no es alguien a quien le suceden aventuras; es el que hace que las aventuras sucedan”, se lee en uno de los números de la revista Potlatch. El lema fue escrito cuando Debord ya había dado el “golpe de estado” que dejó a Isidore Isou, el padre del letrismo, leyendo en soledad sus poemas fonéticos en los cafés de Saint-Germain-des-Prés, y para Jappe bien podría ser el mejor epígrafe para la totalidad de la vida de Guy Debord.
La voz vuelve entonces a lanzar su palabra venenosa, a hablar de manera lenta, calma, autosuficiente y casi didáctica, en contraste violento con los giros barrocos y la fulgurante sintaxis que vertebra las frases. Y no se puede más que escucharla, porque entra en contrato de sentido con imágenes fijas que se demoran largamente en el rectángulo blanco, sin apuro por huir en ese continuo que el espectáculo nos ha entrenado para esperar. Nada, o muy poco, de imagen-movimiento: aquí lo que cuenta es el texto, y la poesía que pese a su furia melancólica y altiva lo atraviesa.
Desde la pantalla, convertida en espejo, un público extasiado mira al otro, sumido en la misma narcosis, mientras el escalpelo de la voz lo insulta y practica la autopsia de la especie. Familias congeladas en esa felicidad plana en blanco y negro: una mujer joven, de sonrisa forzada, con un niño de cinco o seis años en brazos, está sentada en un living seguramente de moda en los setenta. Parece verano, porque el chico tiene el torso descubierto. Y hace una mueca indescifrable, no se sabe si de queja o de alegría. La cámara se va desplazando lentamente, en ascenso oblicuo, hasta dejar fuera de campo a los dos personajes. A continuación, otro plano para un padre y una madre distendidos, satisfechos, que miran –siempre– al objetivo repantigados en el sofá de una sala de estar de revista de decoración. A un costado, tres chicos rubios juegan frente a una biblioteca de utilería escasamente provista. Son los individuos típicos de una población que la voz sigue describiendo, implacable: “asalariados pobres que se creen propietarios, ignorantes engañados que se creen instruidos, muertos que creen votar”, que “coleccionan las miserias y las humillaciones de todos los sistemas de explotación del pasado”, y “no ignoran de ellos más que la revuelta”.
La mujer es rubia y moderna. A su lado, un carrito de supermercado a medio llenar, en el que un chico está cargando más cosas. La rubia ríe de manera un poco imbécil, publicitaria, pero el hijo no. Está serio y ensimismado, casi enojado. La prole y sus progenitores sólo están juntos en apariencia, dice la voz, porque a los mayores “se les quita el control de esos niños de corta edad que ya son sus rivales, que no escuchan en absoluto las desatinadas opiniones de los padres y se ríen de su flagrante fracaso; no sin razón desprecian sus orígenes y se sienten mucho más hijos del espectáculo reinante que de aquellos de entre sus criados que por azar los engendraron: ellos sueñan con ser mestizos de esos negros”.
Así, con ese ataque frontal y crispado al “público de cine” –los empleados estatales o privados de clase media, núcleo principal de la por entonces emergente masa de consumidores y ciudadanos de las sociedades “posindustriales”–, comienza In girum imus nocte et consumimur igni (1978), la última película de Guy Debord, a la vez diatriba, panegírico, panfleto, autobiografía, epopeya revolucionaria y testamento artístico-político.
La prueba del tiempo. Debord se suicidó el 30 de noviembre de 1994, y había dado por terminada la experiencia de la IS en 1972. De esos hechos han transcurrido entonces once y treinta y tres años, respectivamente. El tiempo (del que Debord siempre tuvo conciencia aguda, cuyo paso lo atraía “como a otros los atrae el vacío o el agua”, y en el que supo leer como pocos los signos de la época para deducir precisamente su desarrollo ulterior) no sólo confirmó sus ideas sin alterar el núcleo duro de su verdad; más que eso, “cambió según su parecer” de una manera que hoy asombra hasta el vértigo. Quizás Debord no habría podido prever el salto desmedido del sismógrafo espectacular con los atentados del 11-S, por ejemplo, que de todos modos se pueden explicar perfectamente según el modelo de lo espectacular integrado que él propuso en Comentarios sobre la sociedad del espectáculo (1988): un estadio en el que “la mayor ambición” de los poderes que gobiernan el mundo “sigue siendo que los agentes secretos se hagan revolucionarios y los revolucionarios se hagan agentes secretos”.
Pero sí vivió lo suficiente para ver en todo su esplendor el despliegue del dispositivo de absorción y silencio montado alrededor de las actividades y teorías de la IS, sobre todo en Francia. Esto también fue previsto por Debord, y empezó a cobrar mayor intensidad luego de Mayo del 68, la revuelta que sorprendió a toda la izquierda europea menos a los situacionistas, justamente porque ellos colaboraron activamente en producirla. Sólo que la tarea de volver inocuos el pensamiento y los logros históricos de la IS, y sobre todo su molesta actualidad, intenta completarse hoy a través de la avanzadilla de zapadores de la sociedad espectacular encabezados por Jean Baudrillard y Régis Debray. Es que las afrentas siempre se pagan, y los injuriados no olvidan ni perdonan.
Son muchas, por lo tanto, las razones para releer a Debord. Y sobre todo, para preguntarse otra vez cómo un grupito de sediciosos brillantes pudo alcanzar tamaña penetración, mantenerse potencialmente peligroso y sortear la prueba del tiempo, que dejó en el olvido a corrientes tan influyentes en su cuarto de hora como el althusserianismo, el maoísmo, el obrerismo y el freudo-marxismo.
La imagen capital. De las causas del éxito y la vigencia de las tesis de Debord, tal como aparecen expresadas en su obra canónica de 1967, La sociedad del espectáculo, se ha dicho bastante. Centralmente se trata de una sagacidad para recuperar, vía Lukács, un tópico del “joven Marx” que el marxismo francés había “extraviado”, el del fetichismo de la mercancía, y desarrollarlo para explicar los fenómenos del capitalismo tardío. Luego está la percepción temprana de que esas condiciones de producción, potenciadas por nuevas tecnologías, iban a exasperarse en una abstracción ad infinitum y de que la información, y sobre todo la imagen, se convertirían en el producto principal de una nueva religión profana. Mediante ésta el poder se separaría definitivamente de sus siervos y separaría a estos entre sí, profundizando sus miserias merced a la promoción de una falsa unidad expresada en el espectáculo. La alienación se obraría no sólo enajenando el producto del trabajo, sino expandiendo una “abundancia de la desposesión” hasta que abarcase la totalidad de la vida posible. Una de las sentencias más contundentes de Debord sintetiza admirablemente estas ideas: “El espectáculo es capital en un grado tal de acumulación que se transforma en imagen”.
Sin embargo, aun excediendo con mucho lo que cualquier teoría soñaría alcanzar, esto podría no explicarlo todo. La singularidad y la persistencia de los situacionistas se deben a ese origen bifronte que reúne –quizás por última vez de manera decisiva en el siglo XX– el arte y la política en una síntesis dialéctica que sigue resonando hoy, onda expansiva de la unidad perdida y llamado a una tarea pendiente. Algo de esto reconocía el ex mao Alain Badiou en la reseña que escribió en 1981 luego de asistir al estreno de In girum…: “¿Pues por qué se ha dado dos veces, con los surrealistas después de octubre de 1917 y con los situacionistas a principios de los años sesenta, el caso de que justamente en el ámbito del arte la novedad de las coyunturas produjera en Francia, respecto a un marxismo político osificado, la verdadera ruptura, la intensidad sin precedentes, el eco increíble? ¡Que el marxismo vaya a la escuela de esta astucia singular! Esta vez no faltaremos a la cita”.
Por eso, para responder cómo pudo el situacionismo mantener su potencial de peligro, quizás ayude revisar la naturaleza de los lazos que anudó la IS y los modos de organización interna que, como grupo consagrado a la teoría y a la praxis, se dio en su existencia larga, conflictiva y dinámica.
Arte-y-política. Hacia 1956, cuando la Internacional Letrista marchaba ya a transformarse en la IS, el concepto que Debord y sus compañeros habían alcanzado de la práctica artística les permitía declarar evidente, ya entonces, “que al arte se le ha vuelto imposible sostenerse como actividad superior o tan siquiera como actividad compensatoria a la que uno pueda dedicarse con honradez”. La teoría de la deriva y los experimentos de urbanismo unitario surgidos de los intercambios con el ex Cobra Constant Nieuwenhuys –el arquitecto utopista holandés– preparaban el caldo del que saldría la idea de situación: un momento a ser creado a partir de una nueva sensibilidad, surgida de exploraciones conscientes del espacio urbano cuya acumulación y expansión debían transformar al cabo la sociedad y la vida cotidiana. El arte debía ser superado a través de modos de acción que definirían subjetividades inevitablemente políticas y revolucionarias. Pero la política a la que aspiraban los situacionistas no era la de la izquierda francesa, capaz de justificar todas las contradicciones del campo socialista con tal de no romper con la idea leninista del partido como vanguardia en la lucha del proletariado. La toma de conciencia había llegado mucho antes. Henri Lefebvre recuerda el primer contacto que tuvo con el grupo, cuando era profesor en Estrasburgo, hacia 1957. Los situacionistas especulaban con montar una guerrilla rural en Les Vosges, a fin de apoyar a los movimientos revolucionarios argelinos, y extenderla luego a toda Francia. En el grupo había entonces varios tunecinos, casi todos inmigrantes ilegales. Lefebvre, a quien habían pedido consejo, les dijo que el proyecto era suicida. La respuesta le valió los peores insultos, pero semanas después los “jóvenes iracundos” volvieron para reconocer que tenía razón y así nació una asociación conflictiva que se prolongaría por cinco o seis años.
Ya entonces eran pocos y de una agresividad temible, que Lefebvre rememora con cierta amargura (“Nuestras relaciones eran difíciles, se enojaban por pequeñas cosas”) y que luego volcarían en sus célebres ataques ad hominem contra sus enemigos. Los sufrieron, por diversas razones, desde Charles Chaplin y Abraham Moles hasta Edgar Morin y Jean-Luc Godard, pasando por Jean-Paul Sartre y Louis Althusser. Pero también todos aquellos que, por alguna falta a las estrictas reglas internas del movimiento, pasaron a ser ex amigos.
Máxima pureza. El carácter reducido del grupo fue una elección inicial y consciente que los situacionistas mantuvieron hasta el final; ni en sus épocas de mayor expansión llegaron a superar la veintena. En un texto de 1964 declaraban con orgullo ser “unos pocos más que el núcleo inicial de la guerrilla de Sierra Maestra, pero con menos armas. Unos pocos menos que los delegados que en 1864 fueron a Londres para fundar la Asociación Internacional de Trabajadores, pero con un programa más coherente. Tan firmes como los griegos de las Termópilas, pero con un porvenir mejor”.
La IS no aceptaba discípulos ni hacía proselitismo, e ingresar en ella era extremadamente difícil. El objetivo, en realidad, era redefinir la militancia revolucionaria tradicional, buscando “la más pura forma de un cuerpo antijerárquico de anti especialistas”. La guerra contra el dominio espectacular empezaba hacia adentro. De cada miembro se esperaba una entrega completa y un posicionamiento público frente al espectáculo y a quienes la IS consideraban funcionales a él. A quien no cumpliera con las expectativas se lo expulsaba de inmediato o bien, en el mejor de los casos –sobre todo cuando la relación del “imputado” con la IS había sido larga e importante– se lo forzaba a renunciar, según una práctica que llamaban “ruptura en cadena”. Un caso extremo fue el de Constant, a quien en 1960 se obligó a alejarse, so acusación de ejercer “malas influencias”, debido a que un alumno suyo había aceptado construir una iglesia en Alemania. Otro tanto pasó con destacados situacionistas como Asger Jorn y Raoul Vaneigem. La demanda constante e inflexible de coherencia y el constante control interno que suscitaba se justificaban para Debord en “la participación igualitaria en el conjunto de una práctica común que a la vez descubra los defectos y aporte los remedios. Esta práctica exige reuniones formales, que suspendan las decisiones, la transmisión de todas las informaciones, el examen de todas las faltas constatadas”. El modelo era el comunismo de los consejos obreros. Lefebvre, en cambio, atribuye la interminable serie de rupturas y polémicas al propio Debord y a la herencia que este recibió del surrealismo. “Nunca formé parte del grupo”, dijo en 1997. “Habría podido, pero fui cuidadoso desde que conocí el carácter de Guy Debord y sus maneras, y cómo imitaba a André Breton en la expulsión de todos con tal de tener un núcleo pequeño puro y duro. Era realmente mantenerse en un estado de pureza, como un cristal.”
Ese estado de pureza negativa ha promovido dos lecturas, que se corresponden justamente con el doble origen artístico y político del proyecto situacionista. Según la primera, la inestabilidad del movimiento, que llevó a que más de las dos terceras partes de los integrantes fueran expulsados a lo largo de su historia, se debería a que se originó en la bohemia artística post surrealista de los cafés de la margen izquierda del Sena, allí donde “el extremismo se había proclamado independiente de toda causa particular y se había librado soberbiamente de todo proyecto” (pero no, sin embargo, de la herencia cismática de Breton). La segunda lectura afirma que la IS, pese a su búsqueda de igualdad de participación y de horizontalidad, habría sucumbido al estalinismo divisionista y purgativo que tanto criticó. Y aunque no es posible negar el lugar central que ocupó Debord entre los situacionistas, aún hay lugar para una tercera lectura. Fueron los objetivos específicos que perseguía la IS los que determinaron su estructura; se trataba de construir una sociabilidad experimental (en el doble sentido de utópica y vanguardista) de carácter necesariamente negativo, banco de pruebas en pequeño para reinventar una sociedad sin amos. Así, los miembros se situaron de modo deliberado en una inestabilidad organizacional permanente, al servicio de una actitud irreductible y de la coherencia entre teoría y praxis. Esta inestabilidad (“confianza crítica”, la llama Debord) fue asumida como condición transitoria. Y la provisionalidad se extendió a la propia existencia de la IS, concebida también como un instrumento inevitablemente “separado”, destinado a disolverse cuando se alcanzara la meta del “derrumbe del orden existente”. Ese momento, como se sabe, aún no había llegado. Pero de no haber sido así, ¿habrían podido Debord y la IS llevar la pasión revolucionaria al punto de condensación que hoy nos permite seguir pensando estas cuestiones, buscar el lugar de resistencia en el que arte y política vuelvan a confluir en un mismo proyecto? “A retomar desde el principio”, habría dicho Debord.
Lecturas. Una parte considerable de los textos de Guy Debord ha sido publicada en español; así, La sociedad del espectáculo (Buenos Aires, La Marca, 1995), Comentarios sobre la sociedad del espectáculo (Barcelona, Anagrama, 1999), Consideraciones sobre el asesinato de Gérard Lebovici (Barcelona, Anagrama, 2001) e In girum imus nocte et consumimur igni (Barcelona, Anagrama, 2000). Sobre Debord y la Internacional Situacionista, véase Anselm Jappe, Guy Debord (Berkeley, University of California Press, 1999); la revista October N° 79, invierno 1997 (MIT Press, 1997); Peter Wollen, The Situationist International (New Left Review N° 174, 1989); Internacional Situacionista, 3 vol. (Madrid, Literatura Gris, 1999); Ken Knabb, Situationist International Anthology (Berkeley, Bureau of Public Secrets, 1981). Otro texto situacionista clásico, publicado al mismo tiempo que La sociedad del espectáculo, es Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones, de Raoul Vaneigem (Barcelona, Anagrama, 1988).
¿Qué representan hoy los pasaportes?
Néstor García Canclini
Veinte años después, Un millón de pasaportes finlandeses, de Alfredo Jaar, es metáfora de la mercantilización de identidades y el extravío de los valores...
Siete consejos para alcanzar el éxito
Lucrecia Palacios
Crónicas sobre Appetite.
En 2005, hace casi diez años, cuando todavía el kirchnerismo peleaba con Eduardo Duhalde bancas de senadores, una aspirante a...
Tiro al blanco
Graciela Speranza
Fabio Kacero, artista del “entre dos”.
Que el arte del siglo XX no se contentó con los límites de la pura experiencia visual...
Send this to friend