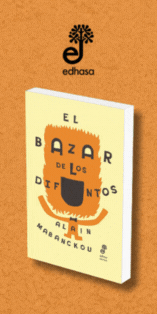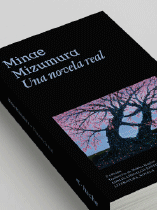Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Sobre la cita, la remake y la autoría en el cine.
Copiar literalmente es copiar signos. Por eso la copia literal no es un problema de las artes, sino de la escritura. Los textos escritos –incluyendo las partituras– son copiables, en la medida en que los signos, alguna vez escritos a mano, pueden convertirse de grafemas en tipos de imprenta. Tipear, de hecho, es hacer que un texto se vea como si estuviera impreso. Lo que se suele llamar copia, salvo que se trate de textos tipeados, nunca es más que una imitación. La relación entre el original y la imitación requiere de una diferencia en el tiempo –se dice que algo es original cuando nunca antes se había hecho algo parecido–. La imitación, en este sentido, originaliza a la obra imitada –antes, simplemente era única–.
Si el problema de la copia, que es propio de la escritura, se trata en el terreno de las artes, los objetos más fácilmente copiables son los que se escriben y se imprimen –un cuento, un poema, una novela, una partitura– y los menos, los que requieren poner en escena acciones humanas –obras teatrales, fotografías, películas, videos–. La imitación, que puede hacerse en cualquiera de las artes, sólo llegaría a ser perfecta –indiscernible– en aquellas que consisten directamente en escribir –y no en las que usan la escritura como un procedimiento auxiliar–. El caso del cine, en este punto, es el mismo del teatro y la fotografía: ninguna persona repite la misma acción de manera idéntica –así la acción sea sonreír–, si lo que se le pide hacer ya lo ha hecho. Cuando la diferencia entre las repeticiones de una acción es relevante para la obra, se la registra con una cámara; en el teatro, donde se actúa frente a un público distinto en cada función, no lo sería. El registro es lo que permite comparar las distintas repeticiones de la escena, juzgarlas, y elegir una, la que parezca mejor. Volver a filmar una escena es un procedimiento intrínseco a la técnica cinematográfica, en la medida en que la sintaxis de una película depende del montaje. Una escena filmada a las 15 horas del 3 de octubre de 1960 no es la misma escena, si se la repite media hora después, porque, aunque no se modifique ninguna variable y esté escrita en el guión, no se puede evitar que las personas involucradas, de los dos lados de la cámara, acusen el paso del tiempo.
La diferencia entre dos instantes, entendida como registro del paso del tiempo, recién adquiere rango estético –y pierde su mero valor auxiliar, el de permitir la comparación– cuando la repetición de la escena, tal como está escrita en el guión, sucede en otra película, en otro contexto, con otro director y otro elenco. Esta operación sería lo más parecido a una cita que puede haber en un arte como el cine, donde la cita –la reproducción de un fragmento de un texto dentro de otro texto– es imposible. Todo lo que se puede hacer en una película, cuando se quiere reproducir una escena de otra, es rehacerla.
En la costumbre de rehacer (remake), el cine se comporta respecto de su propio pasado como lo hace respecto de la literatura y del teatro. Hace adaptaciones cinematográficas de películas como las hace de novelas, cuentos, piezas teatrales, leyendas urbanas, episodios históricos y hechos reales. Por lo tanto, la remake es un tipo más de trasposición, sólo que, en su caso, el texto que se vuelve a poner en imágenes ya estaba en imágenes. La remake es la prueba de la imposibilidad de copiar literalmente que tiene el cine. Aunque en cualquier momento podría abandonarse, la costumbre de volver a filmar una película se ha mantenido –no sólo por iniciativa de la industria, sino también de los realizadores– casi como una prueba constante de la imposibilidad de que el cine tenga su Pierre Menard.
La sensación de que a muchas de las cosas que se vuelven a hacer nadie las está esperando tal vez sea un prejuicio equivocado, producto de creer por demás en el poder de convocatoria de lo nuevo. De todos modos, que algo tenga éxito –que convoque muchísimo público, para el caso del cine– no significa que no podría no haberse hecho. O que no habría sido aún mejor hacer otra cosa. Podría haber tenido mayor éxito algo inaudito, inesperado, anómalo, diferente de todo lo visto, inconcebible antes de que alguien lo concibiera. Pero esas apuestas de alto riesgo que, como pueden fallar, la industria no acostumbra hacer, tampoco son las que tienen en mente todo el tiempo los realizadores. Que hacer una película, aun una barata, siempre sea más caro que hacer cualquier otro tipo de obra de arte, no ha hecho que el cine sea ni mejor ni peor que ninguna de las otras artes. En todo caso, ha hecho que las inversiones se rijan por el cálculo de la masividad que podría tener una película, en lugar de hacerlo por el precio que podría alcanzar una obra, con lo cual los intermediarios entre los artistas y el público, para el caso del cine, tienen la última palabra como conocedores del público y no del arte. Y ha hecho que existan películas para todos los públicos, incluso para los más ilustrados (una exclusividad que, entre las artes, el cine sólo comparte con la música).
En el Hollywood clásico era usual que los grandes estudios filmaran una película en versión clase A y clase B, y que hicieran una adaptación de esa misma película para el público de otro idioma (o que de una película en otro idioma se filmara una adaptación en Hollywood, hablada en inglés, como se sigue haciendo hasta hoy). El problema es por qué la costumbre de adaptar películas, además de todo lo que se adapta al cine, se da tanto por iniciativa de la industria como por voluntad de algunos realizadores, que ven la repetición como un procedimiento artístico. Que ciertos procedimientos, planteados como parte de programas artísticos, sean al mismo tiempo procedimientos usuales en la industria del entretenimiento, es algo que nunca deja de sorprender, por mucho que uno se haya acostumbrado. Si una película se vuelve a hacer, no es para repetir su éxito, sino para convertirla en un modelo. Si alguien decide probar empíricamente la imposibilidad de copiar que tiene el cine, es obvio que debe intentar copiar una película, porque esa es la lógica con que se hacen los verdaderos experimentos artísticos, que es la de desafiar los límites de un arte. Gus Van Sant rehízo, plano por plano, como si se tratara de copiar palabra por palabra, Psicosis de Hitchcock. Richard Linklater, a su vez, realizó dos películas, Despertando a la vida (2001) y Una mirada a la oscuridad (2007), con la técnica de animación conocida como “rotoscopiado” (las escenas se filman con actores y, después del montaje, se dibujan encima con un programa de computadora –haciendo lo que en otra época se llamaba calcar–). A diferencia de otros experimentos que se hicieron para desafiar los límites del cine –sobre todo los de Walter Ruttmann en la década de 1920: filmar el primer film abstracto de la historia, filmar el primer film sonoro sin imágenes– y nacían como desafíos para la plástica –como formas de buscar la abstracción con una técnica, la cinematográfica, que no la permite–, los de Van Sant y Linklater son intentos de llevar al límite algo que el cine siempre ha hecho, que es adaptar otras películas, pero hacerlo para que la película adaptada sea lo más parecida posible a un calco de otra. La apuesta más radical de las dos –porque vuelve a filmar, en lugar de dibujar encima– es la de Gus Van Sant. Psicosis (1999) de Van Sant intenta leer Psicosis (1960) de Hitchcock como un sistema de signos, como un puro lenguaje formal, hecho de reglas y convenciones, de modo que la película entera pueda repetirse y, al ser repetida, quede a la vista, junto con el anacronismo, la ambigüedad del original. Van Sant hace explícito lo que en Hitchcock todavía no podía serlo, principalmente la homosexualidad de Norman Bates. El procedimiento para lograrlo consiste en respetar todas las convenciones formales correspondientes a la técnica, y ninguna de las que corresponden a la época: ni la forma en que lucían y hablaban los personajes en 1960, ni la forma solapada de comportarse. El resultado podría ser calificado de hiperremake, si no fuera por la decisión de Van Sant de filmar en colores. La sangre roja en la escena de la ducha tiene un impacto mayor que cuando se la ve en blanco y negro. De todos modos, lo que demuestra Van Sant, como para que su experimento quede justificado, es que de una película, aun cuando se repita su guión técnico palabra por palabra e indicación por indicación, sólo se puede hacer una remake: ni una imitación, ni una copia, ni una cita de más de mil palabras.
En un arte donde no se puede copiar, el que imita –sucedáneo más próximo a un Pierre Menard en un arte que no admite Pierre Menards– buscaría declarar de uso público no sólo las convenciones acumuladas a lo largo de la historia del cine, sino también las imágenes producidas con ellas. Pero este programa, lejos de ser revolucionario, es la confirmación más elementalmente dialéctica de la propiedad privada. Si la propiedad es aquello que alguien siente que es suyo cuando se lo quitan, el acto de vulnerar lo que es de otro siempre se ha pensado –porque así ha servido– como justificación del derecho de los primeros ocupantes, que, al sentirse vulnerados, reclaman ser protegidos por la ley como los legítimos propietarios. Para defender en estética el principio de que “nada es de nadie” –no hay propiedad privada–, haciéndolo valer como “todo es de todos” –la propiedad es colectiva–, y así poder disponer de la historia de cada arte como si fuera un inmenso páramo de potenciales citas, habría que renunciar al deseo de incorporarse a esa historia en calidad de propietario, siguiendo el ejemplo de Pierre Menard cuando quemó sus manuscritos del Quijote. Si no, como se sabe, el único problema de las citas es la extensión y el deseo de publicarlas. A más de mil palabras copiadas, si uno quiere publicarlas, debe pedir a la editorial –no al autor– los reglamentarios derechos. El mismo criterio vale para las imágenes, sean fotografías o fragmentos de películas que, de este modo, pasan a ser tratadas abiertamente como signos de una escritura, no como meras partes de la realidad que una cámara, indolentemente, ha registrado.
Por haber nacido en la sociedad de masas, igual que la fotografía, el cine vivió el problema del autor de una manera inédita respecto de las otras artes, que lograron su autonomía dentro de la sociedad burguesa. La teoría del autor, tal como se desarrolló específicamente en el campo de la teoría del cine, nunca fue ni una verdadera teoría ni una verdadera ayuda para pensar el problema. En el cine no existe el anonimato, pero tampoco la autoría entendida a la manera romántica. Si hay un arte esencialmente no romántico –con un momento clásico, otro moderno, otro contemporáneo y ninguno romántico– ese es el cine. El problema de cómo representar lo infinito en lo finito –por usar la fórmula de Hegel para la forma romántica– o de cómo hacer que una idea, que no es de carácter sensible, tome forma sensible –por decir exactamente lo mismo en términos menos teológicos– es un problema que al cine no lo toca, salvo en programas de vanguardia que él no ha engendrado y que recurrieron a él en calidad de soporte. Por lo tanto, la relación entre las imágenes cinematográficas y el director de la película a la que pertenecen no es pensable desde la lógica del corpus de obra, tal como la pensaron, entre 1950 y 1960, con el modelo del cine norteamericano clásico, los críticos de Cahiers du Cinéma, bajo el lema de “política de los autores”. Si bien el cine no es ni folklore anónimo de un determinado pueblo, ni un documento de valor histórico, en el cual se puede leer entre líneas el paso de los hombres por la tierra –aunque también sea ambas cosas, desde el punto de vista de la lectura–, menos que menos puede ser un arte donde la marca de una subjetividad, por sobre otras, sea el elemento configurador de la obra. En ese caso, ¿cuál sería la subjetividad? Aun cuando alguien mirara todas las películas de un director para buscar en ellas cuáles son sus invariantes, ¿cómo haría para atribuir algo de lo que ve a la autoría de una persona, si todo lo que puede ser autoral en una película viene de otras películas? ¿En qué se diferencia el montaje alterno de Griffith del de Hitchcock? ¿En qué se diferencian los larguísimos planos secuencia de Jancso de los larguísimos planos secuencia de De Palma? Salvo que se haga la diferencia por el orden de aparición en la historia del cine, primero, y por la insistencia en el uso, después, los recursos formales, en tanto tienen valor sintáctico, no son apropiables por parte de los realizadores en términos de una marca de autor. Si se busca una diferencia semántica en el uso de los recursos, el problema tampoco es menor: ¿en qué se diferencia la manera de filmar de un católico de la de un protestante o de la de un marxista, sin que uno se la adjudique por lo que ya sabe de religión o de filosofía? ¿Cómo se reconocería, aun con el auxilio de las ciencias sociales, que quien filma es joven o anciano, varón o mujer, homo, hetero o transexual, lituano o argentino, si las películas no se firmaran?
En la defensa del lenguaje cinematográfico como sintaxis, el más visionario de los formalistas rusos fue Kazanski, que ya en 1927 contemplaba la posibilidad de que una película estuviera hecha enteramente de fragmentos de otras películas, para lo cual los personajes serían construidos, a su vez, de fragmentos de actuaciones. Este experimento revelaría a la vez el anonimato de las imágenes y el anonimato de las convenciones cinematográficas, sólo que al precio de endiosar al montajista –el verdadero autor del film, para él– y de reducir la exterioridad de la actuación a pose y movimiento. En el terreno de los diálogos, no de las imágenes, el que propone Kazanski sería un programa análogo al de Nouvelle Vague, la película de Godard que Godard no firma, porque –dice– ninguna palabra del guión es suya. Sólo que Godard, siempre más cerca del modelo benjaminiano del Libro de los pasajes que de la película radicalmente sintáctica que postulaba Kazanski, piensa los diálogos –en Nouvelle Vague (1990)– y las imágenes –en Histoire(s) du cinéma (1988/98)– en términos de cita, y cuando se cita nunca se descontextualiza completamente –en el sentido de enajenar– lo que ese fragmento quería decir dentro de otro texto. Las citas son apropiaciones: alguien quiere decir algo y otro ya lo dijo, entonces, lo repite, haciendo que su texto esté hecho de partes de otros textos. Pero, en un arte que, desde el punto de vista de su técnica, no permite la cita, esta existe como una variante de lo que en el cine se entiende por remake, que es, a su vez, una variante de la adaptación de textos. La cita cinematográfica no es un fragmento de una película traspuesto en otra –como hace Soderbergh en Vengar la sangre: insertar, como flashbacks del personaje de Terence Stamp, un ex convicto, escenas de otra película en la que el actor se ve como un joven ladrón–, sino una escena nueva que tiene un aire de familia con otra que pertenece a una película anterior. ¿Qué podría ser, si no, una cita cinematográfica? ¿Escribir en el guión una escena idéntica a la de otra película, para después filmarla con actores parecidos y en las mismas locaciones? –en ese caso, no sólo seguiría siendo una imitación, sino que no se diferenciaría de una parodia–. El beso entre Madelaine y Scottie en Vértigo (1958) de Hitchcock, citado en Doble de cuerpo (1984), de De Palma, con un actor y una actriz que no tienen ni el más mínimo parecido con Kim Novak y James Stewart, en una locación distinta, ¿por qué sería una cita, si no fuera porque la música evoca a la de Bernard Herrmann, porque De Palma mueve la cámara, en ese momento, de la misma manera que Hitchcock, y porque parte de la trama tiene que ver con la sustitución de una mujer por otra?
Imágenes [en la edición impresa]. Fotos fijas de Psicosis (1998), de Gus Van Sant, pp. 55 y 58, y A Scanner Darkly (2006), de Richard Linklater, p. 56.
Lecturas. Boris Kazanski, “La naturaleza del cine”, en F. Albera (comp.), Los formalistas rusos y el cine, Barcelona, Paidós, 1998; André Bazin, “La política de los autores”, en: Kilómetro 111. Ensayos sobre cine, N° 1, Buenos Aires, noviembre de 2000; Stanley Cavell, The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film (edición ampliada), Cambridge, Harvard University Press, 1979.
Silvia Schwarzböck es doctora en Filosofía y profesora de Estética en la UNQ y en la UNR. Ha publicado La herencia de Prometeo (1994), una edición crítica de Fundamentación de la metafísica de las costumbres, de Kant (1998), La fuga triste. Estudio crítico sobre Crónica de una fuga (2007) y Adorno y la política (en prensa), además de numerosos ensayos sobre temas de estética, filosofía política, arte y cine.
Lo oficial y lo maldito
Silvia Schwarzböck
Tierra de los padres, de Nicolás Prividera: hacia un cine de la historia de los vencidos.
La perspectiva de los vencidos, para contar...
Nostalgia de la experiencia
Emilio Bernini
Hachazos (Argentina, 2011). Dirección: Andrés Di Tella. 80 minutos.
La “biografía” de Claudio Caldini que Hachazos, el libro y el film, declara ser respecto del...
La política según el segundo
Silvia Schwarzböck
El estudiante (Argentina, 2011). Guión y dirección: Santiago Mitre. 110 minutos.
El final de Lost revelaba, entre otras cosas, que el mejor personaje de la...
Send this to friend