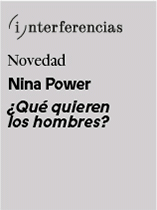Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
En una sucesión de polémicos ensayos, el crítico y codirector del Palais de Tokyo parisino Nicolas Bourriaud intentó caracterizar el ethos de un arte nuevo que reemplaza las formas fijas convencionales por una proliferación de eventos-instalaciones destinados a interactuar en la esfera de las relaciones sociales. El concepto clave que recorre los ensayos, estética relacional, teorizado a partir de las obras de una serie de artistas de los noventa –los franceses Pierre Huyghe y Philippe Parreno pero también, entre otros, el argentino Rirkrit Tiravanija, el inglés Liam Gillick y el italiano Maurizio Cattelan–, no tardó en convertirse en el denominador común de mucho arte contemporáneo. ¿Nueva vanguardia o último grito de la moda parisina? ¿Arte festivo o último avatar del arte político? La crítica inglesa Claire Bishop, especialista en arte de instalación, se planteó estas y otras preguntas en “Antagonismo y estética relacional”, un extenso ensayo en el que revisa los presupuestos de Bourriaud, indagando la calidad de los vínculos que promueve la “forma relacional” y sus posibilidades de plantear una instancia real de antagonismo. Otra Parte reúne en este número el primero de los ensayos de Bourriaud incluido en Esthétique relationnelle, y un fragmento del ensayo de Bishop, dos intervenciones críticas que condensan una de las más ríspidas discusiones estéticas del arte actual.
La actividad artística es un juego cuyas formas, pautas y funciones se desarrollan y evolucionan según los períodos y los contextos sociales; no es una esencia inmutable. La tarea del crítico consiste en estudiar esa actividad en el presente. Cierto aspecto del programa de la modernidad ha quedado justa y plenamente exhausto (pero no, apresurémonos a enfatizarlo en estas épocas burguesas, el espíritu que lo anima). Ese agotamiento ha vaciado de sustancia los criterios de juicio estético de los que somos herederos, pero aun así seguimos aplicándolos a las prácticas artísticas de la actualidad. Lo nuevo ha dejado de ser un criterio, salvo entre los últimos detractores del arte moderno, que, en lo que respecta al execradísimo presente, se aferran sólo a las cosas que su cultura tradicionalista les enseñó a despreciar en el arte de antaño. Para inventar herramientas más efectivas y perspectivas más válidas, debemos entender los cambios que tienen lugar hoy en la arena social y preguntarnos qué es lo que ha cambiado ya y qué es lo que sigue cambiando. ¿Cómo podríamos entender los tipos de comportamiento artístico desplegados en las exposiciones de los años noventa y las líneas de pensamiento que los sostienen si no partimos de la misma situación que los artistas?
La práctica artística contemporánea y su plan cultural. La época política moderna, que nació con la Ilustración, se basaba en el deseo de emancipar a los individuos y al pueblo. Los adelantos de las tecnologías y las libertades, la reducción de la ignorancia y el mejoramiento de las condiciones de trabajo apuntaban todos a liberar a la humanidad y favorecer el acceso a una sociedad mejor. Pero hay varias versiones de la modernidad. Así, el siglo XX fue el campo de batalla entre dos visiones del mundo: una concepción modesta, racionalista, surgida del siglo XVIII, y una filosofía de la espontaneidad y la liberación a través de lo irracional (Dadá, el surrealismo, el situacionismo), ambas opuestas a las fuerzas autoritarias y utilitaristas que se empeñaban en disciplinar las relaciones humanas y subyugar al pueblo. En vez de culminar en la anhelada emancipación, los avances tecnológicos y la “Razón” facilitaron en buena medida la explotación del sur del planeta Tierra y el reemplazo del trabajo humano por máquinas, y establecieron técnicas cada vez más sofisticadas de sometimiento, todo a través de una racionalización del proceso de producción. De modo que el plan emancipatorio moderno ha sido sustituido por innumerables formas de melancolía.
Las vanguardias del siglo XX, del Dadaísmo a la Internacional Situacionista, cayeron dentro de la tradición de ese proyecto moderno (cambiar la cultura, las actitudes y las mentalidades, y las condiciones de vida individuales y sociales), pero hay que recordar también que ese proyecto ya existía antes de ellas y difería de su plan en muchos aspectos. Porque la modernidad no puede reducirse a una teleología racionalista, así como no puede reducirse al mesianismo político. ¿Se puede desmerecer el deseo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo alegando la bancarrota de los intentos concretos de conseguirlo, apuntalados por ideologías totalitarias y visiones ingenuas de la historia? No hace falta decir que lo que solía llamarse vanguardia nació del giro ideológico propuesto por el racionalismo moderno; sólo que ahora está siendo reformada sobre la base de presupuestos filosóficos, culturales y sociales diferentes. Es evidente que el arte actual lleva adelante esa lucha mediante modelos perceptivos, experimentales, críticos y participativos que van en la dirección señalada por los filósofos de la Ilustración, Proudhon, Marx, los Dadaístas y Mondrian. Si la opinión está haciendo esfuerzos por reconocer la legitimidad y el interés de esos experimentos, eso se debe a que ya no se presentan como fenómenos precursores de una evolución histórica inevitable. Muy por el contrario, aparecen fragmentaria y aisladamente, huérfanos de una visión general del mundo que los sostendría con el peso de una ideología.
Lo que ha muerto no es la modernidad sino su versión idealista y teleológica.
La lucha actual por la modernidad se libra en los mismos términos que antaño, salvo por el hecho de que la vanguardia ya no patrulla como una especie de explorador mientras la tropa espera, cautelosa, alrededor de un campamento de certezas. Se suponía que el arte debía preparar y anunciar un mundo futuro: hoy está modelando universos posibles.
Los artistas que incluyen su práctica en el curso de la modernidad histórica no tienen la ambición de repetir sus formas ni sus reivindicaciones, y menos aún la de asignarle al arte las mismas funciones. Su tarea es parecida a la que Jean-François Lyotard le reconocía a la arquitectura posmoderna, que “está condenada a crear series de modificaciones menores en un espacio cuya modernidad hereda, y a abandonar una reconstrucción general del espacio habitado por la humanidad”. Más aún, Lyotard parece casi lamentar ese estado de cosas: usa el término “condenada” y lo define negativamente. ¿Y qué pasaría, por otro lado, si esa “condena” representara la oportunidad histórica gracias a la cual la mayoría de los mundos artísticos conocidos lograron desplegar sus alas a lo largo de los últimos diez años? Esa “oportunidad” puede resumirse en apenas algunas palabras: aprender a habitar mejor el mundo en vez de tratar de construirlo sobre la base de una idea preconcebida de la evolución histórica. Dicho de otro modo, el papel de la obra de arte ya no es formar realidades imaginarias y utópicas sino constituir formas de vida y modelos de acción dentro de lo real existente, cualquiera sea la escala elegida por el artista. Althusser dijo que siempre tomamos el tren del mundo en marcha; Deleuze, que “la hierba crece por el medio” y no por los extremos. El artista habita las circunstancias que le ofrece el presente para hacer del escenario de su vida (sus lazos con el mundo físico y conceptual) un mundo duradero. Toma el mundo en marcha: es un inquilino de cultura, para usar la expresión de Michel de Certeau. Hoy en día, la modernidad se extiende a las prácticas del hágalo-usted-mismo y el reciclaje cultural, a la invención de la cotidianidad y al desarrollo del tiempo vivido, que no son objetos menos merecedores de atención y estudio que las utopías mesiánicas y las “novedades” formales que en otra época tipificaban la modernidad. Nada más absurdo que la afirmación de que el arte contemporáneo no involucra ningún proyecto político, o que la idea de que sus aspectos subversivos no se basan en terreno teórico alguno. Su plan, que tiene tanto que ver con las condiciones de trabajo y las condiciones en las que se producen los objetos culturales como con las formas cambiantes de la vida social, puede parecer aburrido, sin embargo, para las mentes formadas en el molde del darwinismo cultural. Ha llegado, pues, la hora de la “dolce utopia”, para usar la expresión de Maurizio Cattelan…
La obra de arte como intersticio social. La posibilidad de un arte relacional (un arte que tome como horizonte teórico más el campo de las interacciones humanas y su contexto social que la afirmación de un espacio simbólico independiente y privado) apunta a trastornar radicalmente los objetivos estéticos, culturales y políticos introducidos por el arte moderno. Para esbozar una sociología de este fenómeno, digamos que esta evolución proviene esencialmente del nacimiento de una cultura urbana global y de la extensión de ese modelo urbano a más o menos todos los fenómenos culturales. El crecimiento general de pueblos y ciudades, que despegó a fines de la Segunda Guerra Mundial, produjo no sólo un extraordinario incremento de los intercambios sociales sino también una movilidad individual mucho mayor (a través del desarrollo de redes, rutas y telecomunicaciones y la gradual integración de los lugares aislados, con su correspondiente apertura de actitudes). Dado el apiñamiento de los espacios habitacionales de ese mundo urbano, hubo al mismo tiempo una reducción de escala de muebles y objetos que ponía el acento, ahora, en una mayor maniobrabilidad. Si durante un largo período la obra de arte se las arregló para ser considerada como un ítem altivo y lujoso en este entorno urbano (las dimensiones de la obra, así como las del departamento, ayudaban a distinguir a sus propietarios de la masa), el desarrollo de la función de las obras de arte y el modo en que son exhibidas dan prueba de una creciente urbanización del experimento artístico. Lo que colapsa ante nuestros ojos no es sino esa concepción falsamente aristocrática de la disposición de las obras de arte, asociada con la sensación de la adquisición territorial. En otras palabras, ya no es posible considerar la obra contemporánea como un espacio por recorrer (la “torre del propietario” es similar a la del coleccionista). De ahora en más se presenta como un período que debe ser vivido, abierto a una discusión interminable. La ciudad ha impuesto y extendido la experiencia de transmisión: es el símbolo tangible y el entorno histórico del estado de la sociedad, un “estado de encuentro que se impone al pueblo” –para usar la expresión de Althusser– que contrasta con esa jungla densa y “libre de problemas” que alguna vez fue el estado natural según Jean-Jacques Rousseau, una jungla que dificulta cualquier encuentro duradero. Una vez elevado al poder de una regla de civilización absoluta, ese sistema de encuentros intensivos ha terminado por producir prácticas artísticas interconectadas: una forma de arte cuyo sustrato está dado por la intersubjetividad y que hace del estar-juntos un tema central, el “encuentro” entre el espectador y la imagen, y la elaboración colectiva del sentido. Dejemos de lado la cuestión de la historicidad de este fenómeno: el arte siempre ha sido relacional en grados diversos, es decir, un factor de sociabilidad y un principio fundante de diálogo. Una de las propiedades virtuales de la imagen es su poder vinculante (reliance), para usar la expresión de Michel Maffesoli; banderas, logos, íconos, signos, todos producen empatía y participación, y todos generan lazos. El arte (las prácticas derivadas de la pintura y la escultura que se aprecian bajo la forma de una exhibición) termina siendo particularmente apropiado cuando logra expresar esa civilización de la transmisión, porque intensifica el espacio de las relaciones, a diferencia de la TV y la literatura, que remiten a cada individuo a su espacio de consumo privado, y también a diferencia del teatro y el cine, que reúnen pequeños grupos ante imágenes específicas e inconfundibles. En realidad, no hay comentarios en vivo sobre lo que se ve (el momento de la discusión se posterga para después del espectáculo). En una exposición, en cambio, aun cuando se ponen en juego formas inertes, existe la posibilidad de una discusión inmediata, en los dos sentidos de la palabra. Veo y percibo, comento y me desarrollo en un espacio y un tiempo únicos. El arte es el lugar que produce una sociabilidad específica. Queda por ver qué estatuto tiene esto en el conjunto de los “estados de encuentro” que propone la Ciudad. ¿Cómo un arte centrado en la producción de semejantes formas de convivialidad puede ser capaz de relanzar, complementándolo, el plan emancipatorio moderno? ¿Cómo puede permitir el desarrollo de nuevos diseños políticos y culturales?
Antes de dar ejemplos concretos, vale la pena reconsiderar el lugar de la obra de arte en el sistema económico general, ya sea simbólico o material, que gobierna la sociedad contemporánea. Por encima y más allá de su naturaleza mercantil y su valor semántico, la obra de arte representa un intersticio social. El término intersticio fue usado por Karl Marx para describir comunidades de intercambio que eluden el contexto económico capitalista apartándose de la ley del beneficio: trueque, comercialización, tipos de producción autárquicos, etc. El intersticio es un espacio de las relaciones humanas que encaja más o menos armónica y abiertamente en el sistema general, pero insinúa posibilidades de intercambio distintas de las que se hacen efectivas en el interior del sistema. Esa es la naturaleza precisa de la exhibición de arte contemporáneo en el campo del comercio representacional: crea áreas libres y franjas de tiempo cuyo ritmo contrasta con el que estructura la vida cotidiana y estimula un comercio interhumano que difiere de las “zonas de comunicación” que se nos imponen. El contexto social de la actualidad restringe las posibilidades de relaciones interhumanas porque crea espacios planificados para tal fin. Los baños públicos automáticos fueron creados para mantener las calles limpias. El mismo espíritu anima el desarrollo de las herramientas de comunicación, mientras las calles de la ciudad se mantienen limpias de toda clase de escorias relacionales y las relaciones barriales se desvanecen. La mecanización general de las funciones sociales reduce gradualmente el espacio relacional. Hace apenas algunos años, el servicio de despertador telefónico empleaba a seres humanos; ahora nos despierta una voz sintetizada… El cajero automático se ha convertido en el modelo de tránsito de la más elemental de las funciones sociales, y se modelan los patrones de comportamiento profesional sobre la eficiencia de las máquinas que los reemplazan, y que desempeñan tareas que antaño representaban innumerables oportunidades de intercambios, placer y pelea. Definitivamente el arte contemporáneo está desarrollando un proyecto político cuando hace esfuerzos por moverse hacia el campo relacional transformándolo en un objeto de discusión.
Cuando Gabriel Orozco pone una naranja en los puestos de un mercado brasileño desierto (Crazy Tourist, 1991) o cuelga una hamaca en el jardín del MoMa de Nueva York (Hamoc en la moma, 1993), está operando en el corazón de lo “infradelgado social” (l’inframince social), ese espacio diminuto de gestos cotidianos determinado y definido por una superestructura hecha de “grandes” intercambios. Sin explicitarlo, las fotografías de Orozco son un registro documental de minúsculas revoluciones en la vida urbana y semiurbana ordinaria (una bolsa de dormir en el pasto, una caja de zapatos vacía, etc.). Registran esa naturaleza muerta y silenciosa que hoy forman las relaciones con los demás. Cuando Jens Haaning difunde por altoparlante bromas en turco en una plaza de Copenhague (Turkish Jokes, 1994), en la grieta de ese segundo produce una microcomunidad de inmigrantes reunidos por una risa colectiva que hace zozobrar su situación de exiliados, una microcomunidad formada en relación con la obra y dentro de ella. La exhibición es el lugar especial donde pueden darse esos agrupamientos momentáneos, gobernados como están por principios diferentes. Y según el grado de participación requerida al espectador por el artista, junto con la naturaleza de las obras y los modelos de sociabilidad propuestos y representados, una exhibición dará lugar a una “arena de intercambio” específica. Y esa “arena de intercambio” debe ser juzgada sobre la base de criterios estéticos; en otras palabras, analizando la coherencia de su forma y luego el valor simbólico del “mundo” que nos sugiere y la imagen de las relaciones humanas que refleja. En ese intersticio social, el artista debe asumir los modelos simbólicos que exhibe. Toda representación (aunque, más que representar, el arte contemporáneo modela y, más que inspirarse en el tejido social, encaja) remite a valores que pueden ser traspuestos a la sociedad. En tanto que actividad humana basada en el comercio, el arte es al mismo tiempo objeto y sujeto de una ética. Tanto más cuanto que, a diferencia de otras actividades, su sola función es exponerse a ese comercio.
El arte es un estado de encuentro.
Estética relacional y materialismo azaroso. La estética relacional forma parte de una tradición materialista. Ser “materialista” no significa apegarse a la vulgaridad de los hechos ni implica esa suerte de estrechez mental que consiste en leer las obras en términos puramente económicos. La tradición filosófica que subyace a esta estética relacional fue definida de un modo notable por Louis Althusser en uno de sus últimos escritos, como un “materialismo del encuentro” o materialismo azaroso. Este particular materialismo parte de la contingencia del mundo, que no tiene origen ni sentido preexistentes ni Razón que puedan asignarle un propósito. Así, la esencia de la humanidad es puramente transindividual y está hecha de lazos que conectan a los individuos y los reúnen en formas sociales invariablemente históricas (Marx: la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales). No hay “fin de la historia” ni “fin del arte”, porque el juego siempre vuelve a jugarse en relación con su función; en otras palabras, en su relación con los jugadores y con el sistema que ellos construyen y critican. Hubert Damisch vio en las teorías del “fin del arte” la aparición de una molesta confusión entre el “fin de la partida” y el “fin del juego”. Una nueva partida se anuncia tan pronto como el escenario social cambia radicalmente, sin que el sentido del juego mismo sea puesto en tela de juicio. De todos modos, este juego interhumano que constituye nuestro objeto (Duchamp: “El arte es un juego entre toda la gente de todos los períodos”) va más allá del contexto de lo que la mercancía llama “arte”. Por ejemplo, las “situaciones construidas” por las que abogaba la Internacional Situacionista pertenecen por derecho propio a ese “juego” a pesar de Guy Debord, que, en última instancia, les negaba cualquier carácter artístico. Porque en ellas veía, por el contrario, que “el arte era superado” por una revolución en la vida cotidiana. La estética relacional no representa una teoría del arte –que implicaría afirmar un origen y una dirección– sino una teoría de la forma.
¿Qué queremos decir con forma? Una unidad coherente, una estructura (entidad independiente de dependencias internas) que muestra los rasgos típicos de un mundo. La obra de arte no tiene un control exclusivo sobre ella; es un mero subconjunto en las series generales de formas existentes. En la tradición filosófica materialista iniciada por Epicuro y Lucrecio, los átomos caen al vacío en formaciones paralelas, siguiendo un curso ligeramente oblicuo. Si uno de esos átomos se desvía de su curso “provoca un encuentro con el átomo vecino y este con otro y así se provoca un accidente múltiple y el nacimiento del mundo”… Así es como nace la forma, del “desvío” y el encuentro azaroso entre dos elementos que hasta entonces eran paralelos. A los efectos de crear un mundo, este encuentro debe ser un encuentro duradero: los elementos que participan de él deben estar unidos en una forma; en otras palabras, “los elementos tienen que cuajar unos con otros (del mismo modo en que el hielo ‘cuaja’)”. “La forma puede definirse como un encuentro que dura.” Encuentros que duran, las líneas y los colores inscriptos en la superficie de un cuadro de Delacroix, los desechos que ensucian los “cuadros de Merz” de Schwitters, las performances de Chris Burden: más allá y por encima de la calidad del despliegue en la página o en el espacio, esos encuentros duran desde el momento en que sus componentes forman un todo cuyo sentido “se sostiene” en el momento mismo en que nacen, despertando nuevas “posibilidades de vida”.Toda obra, incluso el más crítico y desafiante de los proyectos, pasa por ese estado de mundo viable porque permite que se encuentren elementos que se mantenían apartados: por ejemplo, la muerte y los media en Andy Warhol. Deleuze y Guattari no decían otra cosa cuando definían la obra de arte como un “bloque de afectos y perceptos”. El arte mantiene juntos momentos de subjetividad asociados con experiencias singulares, ya sean las manzanas de Cézanne o las estructuras rayadas de Buren. La composición de ese agente vinculante por el cual los átomos se encuentran y logran formar una palabra depende –es innecesario decirlo– del contexto histórico. Lo que el público informado de hoy entiende por “reunir” no es lo mismo que lo que ese público imaginaba en el siglo XIX. Hoy el “pegamento” es menos obvio, en la medida en que nuestra experiencia visual se ha vuelto más compleja, enriquecida por un siglo de imágenes fotográficas y luego por el cine (introducción del plano secuencia como nueva unidad dinámica), lo que nos permite reconocer como un “mundo” una colección de elementos dispares (la instalación, por ejemplo) que ningún material unificador, ningún bronce, articula. Otras tecnologías pueden permitirle al espíritu humano reconocer otras clases de “formas-de-mundo” que todavía desconocemos: por ejemplo, la ciencia informática propone la noción de programa, lo que modula el abordaje de la manera de trabajar de algunos artistas. La obra de arte del artista adquiere así el estatuto de un conjunto de unidades que deben ser reactivadas por el espectador-manipulador. Quiero insistir en la inestabilidad y la diversidad del concepto de “forma”, difundida noción que se podría poner en entredicho recurriendo al fundador de la sociología, Emile Durkheim, quien consideraba el “hecho social” como una “cosa”… En la medida en que la “cosa” artística a veces se ofrece a sí misma como un “hecho” o un conjunto de hechos que suceden en el tiempo y el espacio y cuya unidad (que la convierte en una forma, un mundo) no puede ser puesta en tela de juicio. El campo se amplía; después del objeto aislado, ahora puede abarcar toda la escena: la forma de la obra de Gordon Matta-Clark o Dan Graham no puede reducirse a las “cosas” que estos dos artistas “producen”; no es el simple efecto secundario de una composición, como la estética formalista desearía proponer, sino el principio que actúa como una trayectoria desplegada a través de signos, objetos, formas, gestos… La forma de la obra de arte contemporánea trasciende su forma material: es un elemento vinculante, un principio de aglutinación dinámica. Una obra de arte es un punto en una línea.
La forma y la mirada de los otros. Si, como escribe Serge Daney, “toda forma es una cara que nos mira”, ¿en qué se convierte una forma cuando está inmersa en la dimensión del diálogo? ¿Qué sería una forma esencialmente relacional? Convendría considerar esta cuestión tomando la fórmula de Daney como punto de referencia precisamente en razón de su ambivalencia: en la medida en que las formas nos están mirando, ¿cómo habremos de mirarlas nosotros a ellas?
La forma se define casi siempre como un contorno que contrasta con un contenido. Pero la estética modernista habla de “belleza formal” haciendo referencia a una suerte de (con)fusión entre estilo y contenido y una compatibilidad inventiva del primero con el segundo. Juzgamos una obra por su forma plástica o visual. Por otra parte, la crítica más común que se les hace a las nuevas prácticas artísticas consiste en negarles cualquier “efectividad formal” o en detectar sus deficiencias en la “resolución formal”. Al observar las prácticas artísticas contemporáneas, deberíamos hablar más de “formaciones” que de “formas”. A diferencia de un objeto cerrado en sí mismo en virtud de un estilo y una firma, el arte actual muestra que la forma sólo existe en el encuentro y en la relación dinámica que una propuesta artística establece con otras formaciones, sean artísticas o de otro tipo.
En la naturaleza no hay formas; tampoco las hay en estado salvaje, en la medida en que es nuestra mirada la que las crea recortándolas del fondo de lo visible. Las formas se desarrollan unas a partir de otras. Lo que ayer se consideraba informe o informal hoy ya no lo es. Cuando la discusión estética evoluciona, el estatuto de la forma evoluciona con ella y a través de ella.
En las novelas del escritor Witold Gombrowicz vemos cómo cada individuo genera su propia forma a través de su conducta, su manera de presentarse y el modo en que se dirige a los otros. Esa forma aparece en el área fronteriza donde el individuo lucha con el Otro, de modo de someterlo a lo que considera que es su “ser”. De manera que para Gombrowicz nuestra “forma” es una mera propiedad relacional que nos liga con aquellos que nos reifican a través del modo en que nos ven, para usar una terminología sartreana. Cuando el individuo cree que está proyectando una mirada objetiva sobre sí mismo, en última instancia no está contemplando otra cosa que el resultado de permanentes transacciones con la subjetividad de los otros.
Para algunos, la forma artística sortea esa inevitabilidad al volverse pública gracias a una obra. Nuestra convicción, en cambio, es que la forma sólo asume su textura (y sólo adquiere una existencia real) cuando introduce interacciones humanas. La forma de una obra de arte surge de una negociación con lo inteligible de la que somos herederos. Es a través de ella como el artista se embarca en un diálogo. Así, la práctica artística reside en la invención de relaciones entre conciencias. Cada obra particular es una propuesta de vida en un mundo compartido, y la obra de cada artista es un haz de relaciones con el mundo que da lugar a otras relaciones y así sucesivamente, ad infinitum. Estamos aquí en las antípodas de esa versión del arte autoritaria que descubrimos en los ensayos de Thierry de Duve, para quien cualquier obra no es otra cosa que una “suma de juicios”, a la vez históricos y estéticos, formulados por el artista en el acto de su producción. Pintar es formar parte de la historia a través de elecciones plásticas y visuales. Es esta una estética acusatoria para la cual el artista enfrenta la historia del arte en la autarquía de sus propias convicciones, una estética que reduce la práctica artística a una crítica histórica de pequeñeces. El “juicio” práctico al que así se apunta es perentorio y definitivo en cada instancia; de ahí la negación del diálogo, que de por sí puede garantizarle a la forma un estatuto productivo: el estatuto de un “encuentro”. Como parte de una teoría del arte “relacionista”, la intersubjetividad no sólo representa el escenario social para la recepción del arte, que es su “entorno”, su “campo” (Bourdieu), sino que se vuelve también la quintaesencia de la práctica artística.
Como lo sugirió Daney, la forma se vuelve “cara” a través de esa invención de relaciones. No hace falta agregar que esa fórmula evoca la que funciona como pedestal para el pensamiento de Emmanuel Lévinas, para quien la cara representa el signo del tabú ético. La cara, afirma Lévinas, es “lo que me ordena servir a otro”, “lo que me prohíbe matar”. Cualquier “relación intersubjetiva” pasa por la forma de la cara, que simboliza la responsabilidad que tenemos para con los demás: “el lazo con los otros se establece sólo como responsabilidad”, escribe, pero ¿acaso la ética no puede tener un horizonte que no sea el de este humanismo que reduce la intersubjetividad a una especie de interservilidad? ¿Acaso la imagen, que para Daney es la metáfora de la cara, sólo puede servir para producir tabúes y proscripciones mediante la carga de la “responsabilidad”? Cuando Daney explica que “toda forma es una cara que nos mira”, no quiere decir simplemente que somos responsables de eso. Para convencerse de eso, basta con volver a la significación profunda que la imagen tiene para Daney. Para él, la imagen no es “inmoral” cuando nos pone “en el lugar donde no estamos”, cuando “ocupa el lugar de otro”. Lo que está en juego aquí, para Daney, no es sólo una referencia a la estética de Bazin y Rossellini y su afirmación del “realismo ontológico” del arte cinematográfico, que, aunque esté en el origen del pensamiento de Daney, no alcanza para resumirlo. Daney sostiene que la forma, en una imagen, no es otra cosa que la representación del deseo. Producir una forma es inventar encuentros posibles; recibir una forma es crear las condiciones para un intercambio, del mismo modo en que devolvemos un saque en un partido de tenis. Si llevamos el razonamiento de Daney un poco más lejos, la forma es el representante del deseo en la imagen. Es el horizonte en el que la imagen puede tener sentido, al apuntar a un mundo deseado, que el espectador pasa entonces a poder discutir y en base al cual su propio deseo puede repercutir. Ese intercambio puede resumirse en un binomio: alguien muestra algo a alguien que lo devuelve como le parece más adecuado. La obra intenta capturar mi mirada como el recién nacido “pide” la mirada de su madre. En La vie commune, Tzvetan Todorov ha mostrado cómo la esencia de la sociabilidad es la necesidad de reconocimiento, mucho más que la competencia y la violencia. Cuando un artista nos muestra algo, usa una ética transitiva que coloca su obra entre el “mirame” y el “mirá eso”. Los más recientes escritos de Daney deploran el final de este par “Mostrar/Mirar”, que representaba la esencia de una democracia de la imagen, en provecho de otro par, esta vez ligado a la TV y autoritario, “Promover/Recibir”, que marca el advenimiento de lo “Visual”. Según el pensamiento de Daney, “toda forma es una cara que me mira” porque me convoca a dialogar con ella. La forma es una dinámica que está incluida simultánea o sucesivamente en el tiempo y el espacio. La forma sólo puede nacer de un encuentro entre dos niveles de realidad. Porque la homogeneidad no produce imágenes: produce lo visual; dicho de otro modo, “información en loop”.
Traducción: Alan Pauls
Imágenes [en la edición impresa]. Rirkrit Tiravanija, Untitled, 1996 (One Revolution per Minute), p. 5. Pierre Huyghe, Chantier Barbès-Rochechouart, 1997, p. 6; Pierre Huyghe y Philippe Parreno, Ann Lee: No Ghost Just a Shell, 1999, en esta página.
Lecturas. La publicación de este ensayo, incluido en Esthétique relationnelle (París, Les Presses du Réel, 1998) y todavía inédito en español, fue autorizada por el autor. En el texto se citan o se alude a las siguientes obras: Jean-François Lyotard, La posmodernidad explicada a los niños (Barcelona, Gedisa, 1987); Michel de Certeau, Manières de faire (Editions Idées-Gallimard); Louis Althusser, Écrits philosophiques et politiques (París, Editions Stock-IMEC, 1995); Michel Maffesoli, La contemplation du monde (París, Editions Grasset, 1993); Hubert Damisch, Fenêtre jaune cadmium (París, Editions du Seuil, 1984); Thierry de Duve, Essais datés (París, Editions de la Différence, 1987); Emmanuel Lévinas, Ethique et infini (París, PocheBiblio, 1984); Serge Daney, Perseverancia (Buenos Aires, Ediciones El Amante, 1998); Tzvetan Todorov, La vie commune (París, Editions du Seuil, 1994).
Nicolas Bourriaud es crítico, curador y codirector del Palais de Tokyo de París. Ha publicado Esthétique relationnelle (1998), Formes de vie: l’art moderne et l’invention de soi (París, Denoël, 1999) y Postproduction (Dijon, Les Presses du Réel, 2002), todavía inéditos en español con excepción del último, Post producción, publicado por Adriana Hidalgo en Buenos Aires, en 2004.
La pérdida de lo sublime
Silvia Schwarzböck
Consideraciones sobre la estética y el tamaño.
Nunca antes de ahora el tamaño fue un problema para la estética. Hoy se vuelve relevante...
Arte festivo
Hal Foster
Proyectos abiertos de tiempos y configuraciones variables, híbridos de arte y otras prácticas comunitarias, interlocución activa con los participantes, nuevas formas de sociabilidad y discursividad parecen...
Mundos comunes. Metamorforsis de las artes del presente
Reinaldo Laddaga
Hubo cierta forma fragilísima de reunir individuos y objetos, deseos y acciones, expectativas y capacidades de experiencia. Hubo espacios en los que esta reunión sucedía: cuartos...
Send this to friend