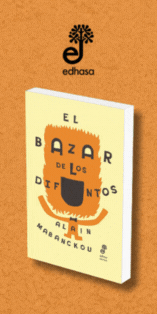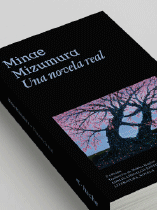Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
En la poesía de Arturo Carrera los ritmos de la sensación, las imágenes huidizas que rezuma la memoria son indiscernibles de una dicción que, antes que representarlos, los pone en marcha. La palabra es para Carrera el motor de las constelaciones del recuerdo y el solo sostén de un posible sujeto; es en ella donde infancia y familia manifiestan su Arcadia dislocada. En su último libro, Potlatch, Carrera deja vagar el poema entre nítidas escenas de una niñez argentina y encuentra en el dinero el pegamento de las relaciones familiares.
¿Qué es una familia para un niño? Es, o puede ser, muchas cosas. Entre otras, y no es entre sus significaciones la menos relevante, una asociación de olores y sonidos (“la sonografía de la casa”). El olor de sus integrantes, de sus comidas, de las flores del jardín y de las que se ofrendan en el pequeño altar familiar, con las fotos de los muertos. Los sonidos son sobre todo las voces: voz de madre y de padre, esas que dicen que se escuchan desde la vida intrauterina, voces de abuelas, tías, tíos, primos, vecinos. También la música, la radio, sus programas y publicidades.
Y la familia es también una economía en el sentido más pleno de la palabra: escenario de intercambios, negociaciones, trueques, usuras, ahorros y derroches. Pero sobre todo: economía doméstica de los valores, de los afectos y de las sensaciones. Economía que controla, administra, cuenta, da y quita, equilibra, cantidades discretas de amor, de dolor, de deseo, de satisfacción y frustración, cantidades nunca equivalentes ni intercambiables, es decir, nunca del todo negociables para el niño, siempre deficitarias por su misma mecánica deseosa, siempre al borde del default crítico, pero siempre también atesorables de algún modo. Atesorables y pasibles de usura como monedas (de la memoria), como miel (de los sentidos), como billetes devaluados (del sentido).
Todo esto Arturo Carrera lo sabe bien, por supuesto, pero no se trata nunca en poesía, y menos en una poética como la de Carrera, de lo que dice el poema, aquí al modo de mínimas escenas, como estampas o recuerdos, fragmentarios, de una infancia propia que en el transcurso de lo que se puede leer como una trilogía (de El vespertillo de las parcas a Tratado de las sensaciones y Potlatch) se convierte en una infancia colectiva o en una forma-infancia, o territorio-infancia, sino en hacer de ese bloque una poética que afecte al poema en toda su extensión.
Porque si en Marcel Proust el bloque de sensación es el motor de una memoria neurótica que se atrinchera en los detalles para consignarlos uno a uno con el fin de extraer de ellos el improbable sentido, que no es otro que su conexión, metafórica o metonímica, con otro bloque de sensación o concepción o afección, en la poesía de Arturo Carrera, dispuesta en períodos más que largos infinitos en su incompletud y circularidad (muchas estrofas empiezan o terminan por líneas de puntos, signos que no se retoman o no se sabe dónde se retoman), es la palabra el motor del recuerdo y del pensamiento. Y es todo como un juego: un sonido (por ejemplo “mi”) se acopla a sonidos semejantes (“Mimí”, el nombre de la gata), de allí surge un sentido provisorio, aleatorio, y a partir de esa combinación (de donde sale en este caso una teoría sobre la mimesis) se juegan las siguientes aproximaciones o tentativas entre sonidos y sentidos. Entonces, las palabras como campos magnéticos inestables, y también y entonces y a partir de allí, la subjetividad como campo magnético inestable.
Porque hay ahí un fluir que no es un fluir de conciencia, sino algo previo al “yo”: fluir de las voces escuchadas, entreoídas como se oyen las voces cuando se está por entrar en estado de sueño, fluir de un sentido incierto de las palabras y las cosas y los momentos vividos. Como un chico que juega mientras, aparentemente lejano, tal vez incluso indiferente, el mundo transcurre, pero él, atento en su distracción, oye y registra todo lo que se dice a su alrededor, el niño-poeta jugó y juega con las palabras. Como si fueran figuritas o monedas las juntó, ahorró, acumuló, para devolverlas 45 años después, y con usura. Ése es el lugar que ocupa el “yo”: un “yo” vacío de sí pero lleno de voces, en que lo propio se inscribe sólo como ritmo, y a la vez, como esa combinación única y azarosa de la mezcla de decires. Así el sujeto es una cámara de eco que repite, deformadas, las palabras de los otros: “como este ritmo mío / quebrado / en las palabras de todos”. Y la usura de las palabras es lo que dejan que se diga o mejor se escuche ahora a través de ellas, de ese tramado de los hilos, las babas de la conversación. Conversaciones triviales, domésticas, siguiendo cuya urdimbre es posible leer una historia de la infancia, una historia política, una historia económica de la Argentina.
Así, a partir de una vivencia autobiográfica, que es una vivencia generacional también (“¿Te acordás de la Caja de Ahorro Postal? ¡Cómo juntábamos estampillas!”, comentan muchos ante Potlatch), la historia familiar se vuelve la otra cara de la historia del país, a través de la historia de las sucesivas estafas y devaluaciones que recorren la infancia peronista, la juventud en la dictadura, etc.
Dice Carrera en el pequeño prólogo a Potlatch que el dinero es el pega-pega que une a las familias políticas. Es cierto: ¿qué más podría unir a la abuela peronista y a la abuela gorila, además de los bracitos del niño que las tiene tomadas a cada una de una mano, que ese billete que sobresale de las carteras de ambas, idéntico, y que el niño desea vivamente, frente a la vidriera de un bazar de Pringles? (“Casa Nervi”). Pero así como se mezclan en la cartera monedas de diversas emisiones, y se mezclan las auténticas y las falsas, así los relatos, las voces, las anécdotas, los recuerdos que remiten a la autobiografía del poeta y los que ha ido recolectando en su trabajo de poeta antropólogo se mezclan, se confunden (borran sus fronteras respectivas), se superponen en el juego con los pronombres personales (que fluctúan de la primera persona a la tercera y a la segunda, sin que se pueda adjudicar en cada caso una referencia cierta) y en el juego gráfico y tipográfico que pone o elide las comillas, los puntos suspensivos y los guiones de diálogo cuando y donde quiere. Entonces se despersonalizan, se desprivatizan, por así decir, en los poemas, y se vuelven cada vez más íntimos.
Este tejido de la historia familiar al vaivén de las conversaciones y las pequeñas anécdotas, superpuestas a citas culturales y eruditas, esta concentración de lo privado y lo autobiográfico que se vuelve una poética y que instaura un lugar desde el cual se convoca al lector y se lo invita a ponerse en el lugar de un “yo” cada vez más leve que cuando habla por sí habla por otros, puede leerse también en algunos autores jóvenes. Así, a partir de nudos o núcleos que se despliegan en cada poema desde la voz, se escucha la historia que cada miembro de la familia tiene para contar (su pequeña verdad) en Hilos, de Silvio Mattoni, o se persigue la imagen del humo en Fogata de ramitas y huesos, de Roxana Páez.
Para descubrir que no hay original ni matriz reproductora, es decir, no hay sentido último o verdad, y no hay copia o versión más valiosa que otra. “De esto fuimos hechos”, dice Carrera; constituidos en sujetos por las palabras, a través de y en las palabras. Sin autor ni autoridad, en la cháchara de la conversación, porque “[…] ninguno podía ya detener la fatuidad, / ni las conversaciones de ocasión / para las que se hizo el sentido / para las que se hizo el lenguaje / para las que se hizo el mundo”. Primacía del sermo plebeius en cuyo seno se dice: yo, yo soy éste, yo soy así (donde los otros nos dicen vos, vos sos aquél, vos sos así) para tapar, en su artificiosidad seductora y sonora, la nada, el vacío de ser; para recubrir púdicamente la experiencia, y sus invitaciones peligrosas.
Por ejemplo la posibilidad de esa experiencia casi mística que está al inicio mismo de la vida: cuando no hay diferencia entre sujeto y objeto, entre sensación, emoción y palabra, cuando se es pura sustancia extensa plena y vacía al mismo tiempo, cuando quien no es todavía “yo” toca el centro sin centro del no-ser para darse al ser en el mundo y que el mundo le sea dado: redondo, brillante, amarillo, deseable (un seno, un sol, una moneda, una gota de miel, un grano de polen o un sonido) para su boca ávida, para sus ojos, para su oído que lo abarcan todo. Todo lo que será cortado sólo por el ritmo, quebrado, de la respiración, por la separación discreta de la materia extensa, esa economía que la vuelve maleable, soportable, codificable, traducible en palabras ritmadas: yo, el poema.
Si la intimidad no es la identidad, ni la privacidad, ni la inefabilidad de la experiencia, ni el solipsismo, sino que puede entenderse como el estar inclinado, en equilibrio siempre inestable, hacia algo, como animalidad específicamente humana; si es la no indiferencia, si es la relación con el misterio de la propia mortalidad y la experiencia profunda de que la verdad íntima de la vida es su falsedad, su doblez, es decir la ficción de la identidad cotidianamente consentida y construida, si es no poder identificarse y no poder ser identificado, es decir, si hay intimidad sólo para aquel que nunca agota el sentido de la pregunta “¿quién soy”, y el saber acerca de sí mismo es el saber acerca de la falta de saber, acerca de la falta de fundamento de la propia existencia, la poesía de Arturo Carrera, con ese Arturito que se busca entre las voces de los otros para encontrar que no es más que eco de esas voces, es una poesía profundamente íntima.
Una intimidad que sólo puede darse en el poema, en cada poema, porque si la intimidad aparece en el lenguaje como lo que el lenguaje no puede (sino que quiere) decir, y no es un inefable ni un más allá del lenguaje, sino el sabor de boca que dejan en la punta de la lengua las palabras, es el ritmo de la respiración, es lo que está al borde de otra expresividad (sollozo, grito, suspiro, aplauso, risa) que delata lo que para cada uno quieren decir las palabras y sólo se transmite a un nivel que excede o antecede al signo, y sobre todo al significado público y publicitable, al sentido común y a la estabilidad normativizada de lo que es posible decir, la intimidad como efecto de lenguaje sólo puede articularse en el ritmo, cualesquiera sean sus elementos (acentuales, sintácticos, tonales, etc.).
Esa ubicación de lo íntimo al nivel de los fonemas, signos diferenciales “puros” y “vacíos”, al mismo tiempo “significantes y sin significado”, que no pertenecen propiamente ni a lo semiótico ni a lo semántico, ni a la lengua ni al discurso, ni a la forma ni al sentido, que se sitúan en una zona anterior al sujeto del lenguaje, anterior al sujeto de conciencia cartesiano y anterior por lo tan to al sujeto de conocimiento, remite a lo que Agamben llama la infancia del hombre, la única zona en la que es posible una experiencia no desdoblada entre lo humano y lo lingüístico. La poesía se vuelve así el lugar donde la experiencia no es expropiada totalmente por el lenguaje del sujeto trascendente, por el que dice “yo”, y nos permite ser, por un rato, “huéspedes de una edad parecida a la infancia / pero que contiene todavía el habla / que desconocimos” (en palabras de Carrera).
Pero esta presencia de la experiencia y de la infancia no se dan sin tensión en el cuerpo del poema, pues si bien el flujo acústico y sus resonancias remiten a una experiencia de inmersión, es decir ese estado en que una solubilidad interior (solubilidad, aquí, quiere decir un puro dejarse envolver que está igualmente alejado del ansia y la huida) hace desaparecer todo vestigio de subjetividad de confrontación para dejar en su lugar una continuidad entre cuerpos o entre cuerpo y mundo, esto es, la inmersión en un anonimato (que está en la tradición de las descripciones místicas de la visión de Dios) que es una pura reconciliación, el verso, como la inmersión, tiene su límite en la respiración como garante del estar rodeado de no-apertura. La inmersión está relacionada con la afirmación y la unión, mientras que la respiración lo está con la negación y la separación, es decir, en definitiva, con la muerte.
Tensión dialéctica entonces entre la experiencia y el testimonio de lo inexperimentable, entre la subjetividad infante y una subjetividad autoconsciente, entre el fluido y la puntuación respiratoria, el poema insiste en su musicalidad, como un grillo monótono. Ahí, en la repetición, en que lo que se dice se expande como un tema con variaciones y vuelve siempre modificado, se instaura la posibilidad de anulación de los opuestos, de restauración del territorio de la infancia, allí donde, como lo definió Mallarmé, “Toda la felicidad que tiene la tierra por no estar descompuesta en materia y espíritu estaba en ese sonido único del grillo”, y reescribe Carrera: “El castillo del grillo en un claro de nuestro deseo / para obtener como vida entera una acción / -de cuyos signos obtengamos sólo música, // paciente música clara. La música sin esferas / que obstinada y cruel empuja y nos devuelve // a sólo una manera incompleta de la completud / -dado que la otra / se parece a la muerte”.
Imágenes [en la edición impresa]. Sherrie Levine, Avant Garde and Kitsch (2002), cristal y bronce (cristal: 17,78 x 7,3 x 4,45 cm; bronce: 19 x 6,35 x 6 cm), p. 49. Repetition and difference (2002), bronce y vidrio negro (bronce: 15,9 x 8,3 x 6,4 cm; vidrio negro: 17,1 x 8,9 x 6,4 cm), p. 51. Cortesía Galería Paula Cooper, Nueva York.
Lecturas. Los puntos de partida teóricos para una reflexión sobre la infancia y el lenguaje surgieron de la lectura de Giorgio Agamben, Infancia e historia (Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2001). Acerca de lenguaje e intimidad, José Luis Pardo, La intimidad (Valencia, Pre-Textos, 1996), y sobre existencia y subjetividad, Peter Sloterdijk, Extrañamiento del mundo (Valencia, Pretextos, 1998). Todas las citas de Arturo Carrera pertenecen a poemas de Potlatch (Buenos Aires, Interzona, 2004), pero se inscriben en la misma poética El vespertillo de las parcas (Buenos Aires, Tusquets, 1997) y Tratado de las sensaciones (Valencia, Pre-Textos, 2001). Los textos de Roxana Páez (Fogata de ramitas y huesos, Córdoba, Alción, 2002) y Silvio Mattoni (Hilos, Córdoba, Alción, 2002) despliegan poéticas afines a la de Carrera.
Anahí Mallol (1968) publicó los libros de poemas Postdata (1998) y Polaroid (2001), y el libro de ensayos El poema y su doble (Buenos Aires, Simurg, 2003). Es licenciada en Letras. Coordina talleres y seminarios sobre “Poesía y subjetividad”.
Después del tiempo del manuscrito
Sergio Chejfec
La escritura inmaterial y los efectos de realidad.
La escritura inmaterial (representada idealmente en la pantalla del procesador) postula una fricción entre inmutabilidad...
Paisajeno. Artefacto político y poético
Jorge Carrión
El temerario Willy McKey prueba que el clásico espíritu del vanguardismo también puede regenerarse.
La lectura de Paisajeno me ha llevado a preguntarme:...
Del argumento
Marcelo Cohen
Apuntes sobre la posible utilidad de las historias inútiles.
No termino de salir del sueño cuando la conciencia profana el amanecer con su...
Send this to friend