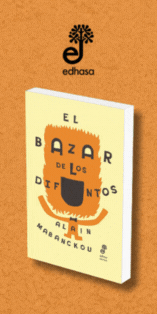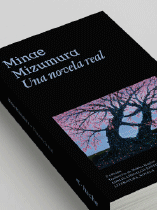Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura
más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.
Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.
Apoyanos.
Poco antes de la Primera Guerra Mundial los historiadores de la Universidad de Illinois decidieron crear un seminario de acuerdo con el modelo científico alemán. Para adornar la sala de reuniones llevaron retratos de los historiadores norteamericanos y extranjeros que más admiraban: Francis Parkman y Edward Gibbon. Leopold von Ranke no pasó la selección (los historiadores de Illinois eran muchos, y no todos veían en él a uno de los inventores de la ciencia de la historia), pero obviar su nombre significaba no sólo una falta de reconocimiento sino también un signo de ignorancia. De modo que una carta suya fue enmarcada y colgada en la pared del salón, y se lo nombró patrono del seminario. Años después, cuando la universidad decidió destinar el salón a otras funciones, la carta desapareció, pero afortunadamente sobrevivió una copia del manuscrito. Se trata de una carta dirigida al editor Georg Reimer. En ella Ranke aborda, entre otras cosas, el problema de la nota al pie. Para sorpresa del lector del siglo XX, convencido de que autores y editores adoran las notas al pie, Ranke insiste en que las había incluido sólo porque el autor joven debe citar sus fuentes. Le desagradaban, y las había abreviado todo lo posible: “Evité cuidadosamente la anotación propiamente dicha, pero consideré que era indispensable incluir citas en la obra de un principiante que aún debe abrirse camino y granjearse confianza”. Ranke esperaba, con los años, evitar esas llamadas que desfiguran el texto y esas referencias que pululan por las páginas. En todo caso, aclaraba, la presencia de notas al pie en su trabajo le parecía un mal necesario.
Efectivamente, para el historiador las notas al pie son el sustento empírico de los hechos relatados y los argumentos expuestos. Sin ellas una tesis histórica podría ser objeto de admiración o rechazo, pero en cualquier caso no se la podría verificar ni refutar. Si en teoría el historiador debe estudiar todas las fuentes relacionadas con la solución de un determinado problema, y a partir de ellas elaborar una narración o un argumento, la nota al pie es la prueba de que se ha tomado ambos trabajos. Como si fuera poco, su sola visión, para el lector, identifica el trabajo histórico en cuestión como la obra de un profesional responsable.
Anthony Grafton, en Los orígenes trágicos de la erudición1, sostiene que el “murmullo” de las notas al pie “es tan reconfortante como el zumbido agudo del torno del dentista”. Su presencia provoca tedio, y al igual que el dolor que provoca el torno, no es aleatorio sino direccional: es el costo que hay que pagar por los beneficios de la ciencia y la tecnología modernas. Grafton, genial productor de metáforas, compara la nota al pie con el inodoro: es tan esencial a la vida civilizada como él, y como él “es un tema de mal gusto en la plática cortés y por lo general sólo llama la atención cuando se descompone”.
La nota al pie suple la credencial. En la impersonal sociedad moderna, en la que los individuos están obligados a confiar ciegamente en personas absolutamente desconocidas para obtener la mayoría de los servicios que requieren, las credenciales cumplen la misma función que antes era propia de la recomendación personal: da legitimidad. Al igual que la jarra con agua y la exposición incoherente demuestran que el conferenciante tiene algo importante que decir, las notas al pie confieren al autor un aire de autoridad. Si el texto, entre otras cosas, está destinado a convencer, las notas al pie están destinadas a demostrar. En cierto sentido cumplen la misma función que los diplomas en las paredes del consultorio del médico, es decir, demuestran que el facultativo en cuestión es alguien “competente”, alguien a cuya voluntad uno puede someterse sin reparos. Son las marcas exteriores de la gracia.
Existe una diferencia sustancial entre la nota al pie del investigador y la del traductor. Hay puntos en común que, sin embargo, las ligan a esa tradición: confieren al traductor un aire de autoridad y legitiman la elección. Lo cierto es que si algo requiere demasiadas explicaciones quiere decir que no se explica suficientemente por sí mismo, que no se está dirigiendo al lector de un modo claro. En teoría, el traductor, si algo hace, es tomar decisiones continuamente. Las palabras poseen matices de sentido imposibles de trasladar de una lengua a otra, de modo que el traductor debe, está obligado, a “decidir” cuál de las palabras de las que dispone su batería lingüística es la más cercana, cuál puede reemplazar a la original. Son continuos actos de determinación interior, que le hacen creer que esa, su decisión, es la más acertada, y que es probable que su presencia en el texto suscite una serie finita de complejas asociaciones y cambios de matiz a las palabras y las ideas venideras.
No entra en juego aquí la sencillez o la complejidad de la solución, sino su “naturalidad”. Dicha “naturalidad” es tal confrontada con el texto, es decir, la expresión debe ser “natural” en la misma medida en que la expresión original lo es. Así entendida, la naturalidad de la traducción comprende también la “antinaturalidad” cuando la expresión original es antinatural. Al toparse con palabras o expresiones “complejas” (difíciles de traducir), el traductor tiende a no resignarse a la pérdida de sentido que implica vaciar las palabras o las expresiones de todo su complejo sentido, “filtrándolas”, “tamizándolas”, dejando en la superficie lo que a su vista es el despojo raquítico, la radiografía, la reproducción desenfocada de la imagen original, rica y múltiple, intrincada y diversa.
Hay casos en que la nota al pie se justifica. Si la ambigüedad en cuestión condena al lector a la pérdida irreparable de un matiz sustancial, bien, no hay salida (los nombres propios suelen correr la misma suerte). Pero en esos casos la intervención debe ser “acomplejada”, o sea tímida, breve, sucinta. Lo que el traductor debe comprender es que al intervenir al pie lo que está haciendo es confesar una derrota; derrota que no siempre debe adjudicarse a la inexperiencia o la inoperancia, sino también, a veces, a la mala suerte.
Efectivamente, toparse con ese tipo de problemas es para el traductor algo del orden del destino, de la providencia. Por lo tanto debe tratarlos como si estuviera siendo sometido a una prueba, un trabajo de Hércules. También es una cuestión de fe: el traductor, en tanto que traduce, es fiel al dogma de que todo puede ser traducido. Empleará sortilegios, trucos, juegos de manos, trampas. En realidad no importa lo que haga, siempre y cuando su “escritura” consiga fusionarse, compenetrada con el original, como si hubiera sido gestada por el Autor con mayúscula, por el gran hacedor.
El traductor debe tener la propiedad del desaparecido; es decir, ser alguien que aparece una vez, una única vez en todo el libro, en la tapa, si es posible, con acompañamiento de música balcánica si se quiere, con bombos y platillos si es posible, pero que de ahí en adelante debe hacer mutis. Toda presencia ulterior, toda nueva “aparición” es tan inadecuada como la de quien asiste a una fiesta sin haber sido invitado. Una vez empezado el libro, el traductor es un colado a quien nadie espera. En cuanto haga el menor movimiento todos notarán su presencia, y si por conmiseración, aburrimiento o respeto alguien prestara atención a lo que dice, será con la única esperanza de que se esfume cuanto antes. Sólo una vez que el intruso se haya ido, el Autor y el lector se sentirán cómodos y podrán disfrutar a conciencia, amándose u odiándose, pero en cualquier caso en equilibrada compañía. Testigo incómodo, el traductor intruso parece comportarse como ese acompañante inoportuno que todo el tiempo nos recuerda que no estamos solos. O mejor dicho: que no estamos a solas con aquel con quien creíamos estar.
De lo que se trata es de renunciar a toda pretensión persuasiva, a toda justificación de atestado. Lo que se espera de él es que traduzca, no que convierta al lector en el testigo de sus frustraciones y desengaños.
1 A. Grafton, Los orígenes trágicos de la erudición, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1998.
Libros invisibles. La clínica y la lectura
Aquiles Cristiani
La plaza del ghetto se reduce a los límites del ghetto. Héctor Libertella, El árbol de Saussure. Una utopía.
Estado de la memoria
Martín Rodríguez
El film El secreto de sus ojos consagró en 2010 otro “éxito de la memoria” y obtuvo el segundo Oscar nacional, lo que volvió a confirmar...
Spinetta y la liberación de las almas
Abel Gilbert
Luis Alberto Spinetta se fue el 8 de febrero de 2012, a los 62 años. Tenía 23 años cuando grabó Artaud, ese disco irreductible a la...
Send this to friend